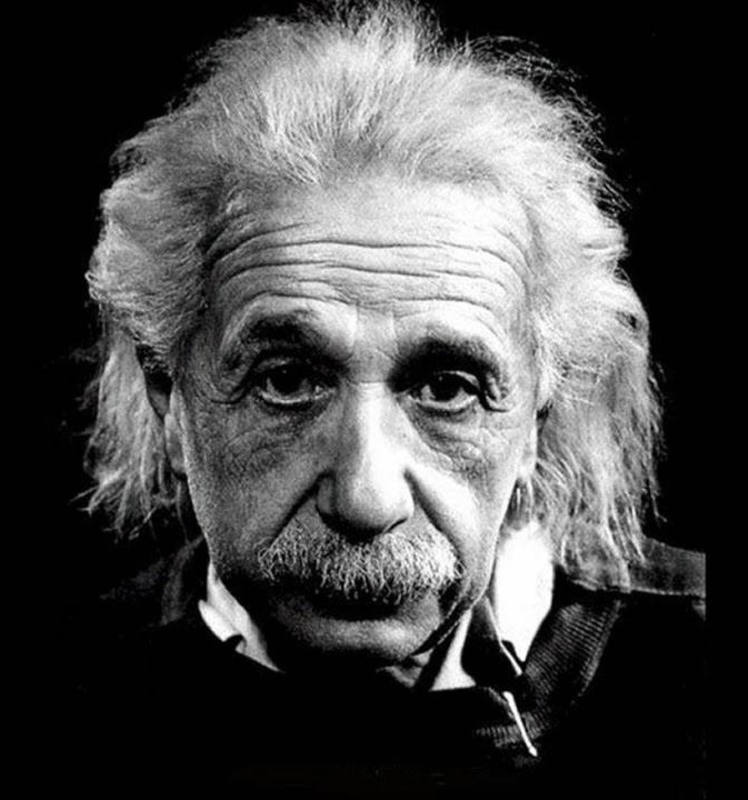Probablemente casi todos los lectores conocen el caso Alice Munro; ha habido innumerables artículos, editoriales y boletines de Substack que explicaban y opinaban al respecto. Si es así, pueden saltarse el siguiente párrafo. Pero en caso de que no:
Alice Munro fue una gran escritora canadiense que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Murió el pasado mes de mayo a la edad de 92 años. El 7 de julio, casi dos meses después de su muerte, la hija menor de Munro, Andrea Skinner, publicó un ensayo en el Toronto Star en el que revelaba que a los nueve años sufrió repetidos abusos por parte del segundo marido de su madre, Gerald Fremlin. El padre biológico de Skinner fue el primero en fallarle a la niña; cuando se enteró de lo ocurrido, prohibió a Andrea y a su hermanastro que se lo contaran a Alice alegando que “la mataría”. Los abusos continuaron. Cuando Andrea por fin se lo contó a su madre en 1992 (tenía entonces veinticinco años), la respuesta de su madre fue petulante e insensible. Al principio dejó a “Gerry” y, según Jenny, hermana de Andrea, “fue un caos y un alboroto y hubo acciones histéricas por todas partes. Pero la atención no se centraba en Andrea. Todo el mundo temía que Gerry se suicidara, como había amenazado en repetidas ocasiones”. Gerry escribió cartas al padre de Andrea afirmando que la niña se había insinuado sexualmente; acusó a Andrea de ser una “rompehogares” y dijo que la mataría si llamaban a la policía; Alice volvió con Gerry porque, según dijo, “lo quería demasiado”; lo acogieron de nuevo en la familia. Cuando, en 2005, Andrea finalmente acudió a la policía con sus acusaciones –podía apoyar sus alegatos con cartas incriminatorias que él había escrito–, Gerry recibió una sentencia suspendida y dos años de libertad condicional. La familia lo siguió acogiendo como el marido de Alice. Este es solo el esbozo de la historia; el ensayo de Andrea Skinner está ahora tras un muro de pago, pero se puede leer. La hermana y el cuñado de Andrea también publicaron artículos en los que describen cómo llegaron a contribuir al sufrimiento de su hermana.
Dudé en comentar este asunto tan feo porque sentía una especie de parálisis al respecto y porque muchas personas expresaron con mucha precisión mi reacción básica: experimenté una rabia y desilusión que me hicieron sentir ingenua, incluso estúpida. Otras personas aparentemente menos crédulas han dicho que la revelación no les sorprendió porque saben que esas cosas ocurren todo el tiempo. Yo también lo sé. A mí me pasó algo parecido. Aun así, me sorprendió o, al menos, me consternó mucho lo de Alice Munro. Porque era Alice Munro. Al enterarme, de hecho, le envié un mensaje a un amigo: “Esto hace que me parezca que no hay nada bueno en ningún sitio.” ¡Qué infantil! No me había dado cuenta de que necesitaba convertir a alguien en un ideal, en particular en una madre ideal. Pero al parecer lo hice.
Al menos no me he vuelto tan loca como algunas personas que he visto, anunciando en hilos de redes sociales que van a tirar sus libros a la basura o a dejarlos en la calle y atropellarlos hasta hacerlos papilla. Pero puede que pase un tiempo antes de que me apetezca leer algo suyo. Y si todavía estuviera dando clase, no me gustaría enseñar los cuentos de Munro ahora mismo, a pesar de que lo hice con cariño durante décadas.
Pero aquí es donde mi reacción se complica. Siento una extraña confusión. Me noto desorientada. Porque no creo en rechazar obras de arte o incluso verlas de forma diferente porque el artista resulte ser personalmente horrible y/o inmoral. La mayoría de la gente que conozco tampoco. De hecho, unos días después de enterarme de que Munro eligió a su marido pedófilo, antes que a su hija, estaba en una cena con algunos escritores/profesores y uno de ellos me preguntó por qué no daría clase sobre sus cuentos, como si preguntara: ¿cómo puedes ser tan idiota? Le dije “Porque ahora mismo siento un asco demasiado visceral.” Me dijo: ¿Dejarías de enseñar a Chéjov porque era antisemita? ¿Dirías que no deberíamos enseñar a Homero si supiéramos que se acostaba con chicos? “Vete a la mierda.” No es así como suelo hablar con mis colegas.
Después tuvimos un intercambio de mensajes más civilizado. Dejé claro que, aunque en ese momento me repugnara dar clase sobre Munro, algún día podría hacerlo. Y no criticaría a nadie por enseñarla de la forma que eligiera; eso no era asunto mío. Durante este intercambio, mi colega reiteró las preguntas que había formulado en la cena, preguntas que desde entonces he oído formular en privado a otras personas: “¿Por qué hace esto ahora la hija? ¿Qué busca conseguir? ¿Por qué ha esperado a que su madre muriera y no pudiera defenderse?”
A pesar de mi disgusto, las preguntas me parecen válidas. La revelación causó gran disgusto y tristeza, pero no puede hacer nada para cambiar lo sucedido, no puede deshacer el daño. Cuando juzgaron a Fremlin le dieron un tirón de orejas; ya no se le puede castigar más porque está muerto. Mi intuición es que Skinner esperó hasta unos meses después de que su madre también estuviera muerta porque no deseaba castigarla; me parece que quizá esperó porque todavía tenía el instinto de proteger a su madre.
Algunas personas se sorprendieron cuando dije eso; vieron la revelación como un ataque directo. (No vi nada escrito por nadie que pensara así, pero sospecho que hay mucha gente refunfuñando en silencio que lo hace.) Pero, aunque pueda tener algún impacto en el legado de Munro, sospecho que la revelación no llegará a mucho; la indignación se desvanecerá con el tiempo y acabará convirtiéndose en una nota a pie de página. Y los legados no tienen sentimientos. Si Skinner hubiera escrito su ensayo cuando su madre aún vivía, habría sido horrible para la anciana, que al final padecía alzhéimer. En ese escenario, Munro habría estado demasiado débil para decir mucho en su defensa, pero aun así habría podido sentir vergüenza pública. No creo que su hija quisiera eso. Creo que quería aliviarse de llevar el peso de la verdad oculta, una verdad que a veces podría haber sido enloquecedora dada la incesante hagiografía de su madre. Ese deseo de alivio me parece totalmente comprensible.
Pero eso no responde a un elemento más profundo y filosófico de la pregunta: “¿Por qué sacarlo a relucir ahora?” Para mí, ese elemento más profundo es un concepto de decoro que está pasado de moda pero aún conserva un poder antediluviano: la idea de que no se muestran las heridas a menos que sea absolutamente necesario, en especial cuando esas heridas son tan profundas psíquicamente; es como abrir una trampilla comunitaria por la que podrían entrar arañas muy grandes. La ruptura entre madre e hija, una ruptura aparentemente basada en los deseos sexuales de la madre, incluso en la deshonra que se inflige la madre ante esos deseos, deja al descubierto un nudo en carne viva de amor y desamor familiares, los límites a veces abruptos del amor y cómo este puede coexistir con la violencia o incluso incluirla: deja al descubierto el nudo gordiano que somos. Podría decirse que destapar repetidas veces ese nudo y centrarse en él no puede aliviar, sino que solo te hará más daño a ti, y posiblemente a los que te rodean.
No creo que nadie me haya dicho nunca nada parecido como principio general. Pero era algo implícito cuando crecía. La primera vez que fui consciente de ello fue cuando tenía unos catorce años y mi padre me echó la bronca por hacer demasiadas preguntas o por querer indagar en algo más profundamente, no recuerdo qué. Me gritó: “¡Quieres que la gente muestre sus tripas! La vida no es así. La vida es así: te preguntan ‘¿Cómo estás?’ y tú dices ‘Estoy bien.’” Dijo esta última palabra como si le clavaran una estaca en el corazón. Le entendí muy bien. Los primeros años de vida de mi padre fueron traumáticos. No quería ni pensar en eso, y mucho menos detenerse en el asunto, para que no lo destrozara. La idea era que el silencio equivalía a la dignidad y funcionalidad; el lema era Sigue Adelante. Ese era el espíritu de su generación.
Salvo que él no guardaba silencio, sino que estallaba periódicamente en emociones aterradoras e inexplicables. Seguía adelante. No estaba roto. Pero estaba lisiado. Y todos lo sentíamos sin saber (hasta la edad adulta) qué o por qué era. Andrea Skinner hablaba de eso tanto como de su madre o incluso de Gerald Fremlin. No hablaba, por supuesto, de hombres como mi padre, pero para mí lo que decía en su ensayo sigue siendo válido: “Quiero que mi historia personal se centre en los patrones de silenciamiento, la tendencia a hacerlo en las familias y las sociedades.”
Pero desde 2017 son tantas las personas, sobre todo mujeres, que han alzado la voz que las propias palabras “alzar la voz” y “silenciar” suenan a jerga. Esa es una de las razones por las que entiendo a quienes se inclinan por decir: “¿Por qué sacas el tema ahora?” o “¡Mierda, otra vez no!” Pero el tema tiene un nuevo poder de conmoción y consternación cuando se trata de una madre, una mujer de la que todavía esperamos, o al menos deseamos fervientemente, que sea santificada.
En las semanas posteriores a que el ensayo de Andrea Skinner se hiciera viral, me vi envuelta en una serie de conversaciones inesperadamente tirantes e incluso polémicas que, en esencia, versaban sobre las madres. Me metí de lleno en la cuestión de si la Skinner adulta escribió su ensayo para competir con su madre, lo que se convirtió en una discusión sobre si es o no normal que una adulta compita con su madre y/o normal competir con una persona muerta. Surgían ejemplos personales y familiares; a veces las arañas salían del sótano y la cosa se ponía tensa.
“Era humana”, me dijo una mujer, “¡solo una humana!”.
A veces no estaba claro de qué trataban realmente estas conversaciones; eso puede ocurrir cuando se habla de delitos íntimos que se han hecho públicos en líneas generales. Tuve una discusión especialmente acalorada con una amiga que trabajaba en el sistema de asistencia social; me dijo que en ese sistema nadie culpaba a las madres porque no eran ellas quienes cometían los delitos. Cierto, lo que Munro hizo no fue legalmente un crimen. Era un delito emocional, más turbio y difícil de afrontar; como tal, tenía sentido que su hija culpara a su madre tanto o más que al agresor. Porque no esperas tanta lealtad de un padrastro como de una madre. Tu madre es más importante. Mi amiga pensaba que eso era una generalización; lo es. También pensó que, sin saber más, era injusto juzgar a Munro por volver con el maltratador; pensaba que yo estaba juzgando con demasiada dureza su íntima vulnerabilidad hacia él. Bueno, yo soy la última persona que debería juzgar la vulnerabilidad íntima de alguien. Porque eso no es algo que uno pueda evitar. Pero un adulto puede evitar un comportamiento relacionado con su vulnerabilidad. No podía creer que alguien capaz de escribir los relatos que Munro escribió fuera sencillamente incapaz de eso; esas historias muestran una mente fuerte y voluntariosa y un corazón intrépido: un ser humano de verdad.
¡Maleza profunda! Esperaba que estuviéramos más de acuerdo; mi amiga también sufrió abusos de niña, aunque en circunstancias muy distintas. También era consciente de que mi respuesta estaba influida por mi propia experiencia. He podido perdonar a mi difunta madre porque soy consciente de la dificultad de su posición en aquel momento. Corría el año 1959. El tipo de diálogo y protocolos públicos que tenemos ahora no existían entonces. El tipo vivía al final de la calle con su mujer y su hijo. Trabajaba con mi padre. Mi madre estaba muy unida a su mujer, a la que no quería perturbar. Mi madre al principio no me creía y cuando lo hizo… Ir a la policía podría empeorar las cosas; ¿sabrían cómo hablar con una niña tímida de cinco años? Además, tenía miedo de que mi padre se enterase porque temía lo que pudiera hacer. La situación económica era precaria y esto podía suponer un gran trastorno. Además, dentro de unos meses íbamos a mudarnos a otro estado. Esperaba que me olvidara del asunto.
Es fácil juzgarla y lo hago. Pero si realmente me pongo en su lugar en ese momento histórico, tengo que reconocer que estaba en una situación difícil. Era un ama de casa y una madre primeriza sin demasiados estudios. Era inteligente, pero todavía era joven. No era una escritora madura de talla mundial con extraordinarias dotes de comunicación que se enfrentaba a los abusos de su hija a principios de los años noventa.
Pero la fuerza artística y la fuerza personal no son lo mismo. La fuerza y la debilidad pueden adoptar muchas formas y manifestarse de distintas maneras; a veces están íntimamente ligadas. Como escritora, lo sé de manera profunda y a veces dolorosa. Por muy decepcionada e incluso disgustada que me sienta ante las acciones de Munro como madre, como escritora no puedo evitar experimentar empatía. Porque sé lo que es ser lo suficientemente fuerte para escribir una historia compleja, veraz y contundente y a la vez no lo bastante fuerte para la vida. He creado historias a partir de situaciones que me desconcertaban, me herían o incluso me derrotaban, ¡y a veces he hecho que fueran muy entretenidas! Puede ser un acto alquímico de voluntad que convierte algo horrible en algo totalmente diferente, además de proporcionar placer a los lectores y pagar las facturas: ¡es un triunfo!
Y a veces es más que eso. No importa lo mundana que sea la historia o lo ordinarios que sean los personajes, una obra de ficción plenamente realizada nos hace conscientes de un mundo infinitamente mayor, apenas conocido, en momentos laterales y fulgurantes. Incluso cuando el autor tiene una línea moral esencial, la gran ficción, o incluso la muy buena, ilumina brevemente ese nudo nuestro, donde el bien y el mal se mezclan a veces de forma imprevisible. Este es para mí el principal valor del arte: que nos recuerda esta paradoja y la necesidad de ser humildes ante ella.
“Vándalos” es mi relato favorito de Alice Munro. Escribí sobre él en un artículo de mi Substack, titulado “An intersection of opposites” (‘Una intersección de opuestos’), que trata de cómo a veces pueden unirse la fuerza y la debilidad, un gran tema del relato, sobre todo encarnado por una mujer de mediana edad llamada Bea, que no es una madre, sino una figura materna para Liza, una niña huérfana de madre convertida en una joven volátil. (La maternidad es otro de los temas del cuento.) La narración transcurre a lo largo de un periodo de unos diez años y está ingeniosamente estructurada en su entrelazamiento de pasado/presente y su punto de vista focalizado en tercera persona. Comienza con Bea escribiendo una incoherente y afectuosa carta a Liza; en ella nos enteramos de que Liza es una cristiana renacida, de que su hermano murió hace algunos años y de que el marido de Bea, un taxidermista solitario y mordaz llamado Ladner, acaba de morir.
La carta también está cargada de información más sutil: nos enteramos de que Bea tiene una madrastra y no una madre, como Liza, que en cierto sentido es huérfana de madre. Que Liza haya “vuelto a nacer” implica que ha muerto metafóricamente; esta idea de su “muerte” se amplifica en un sueño que Bea comparte, en el que personas sonrientes en una tienda de jardinería distribuyen bolsas de plástico de huesos de colores brillantes que algunos lanzan alegremente al aire. Bea cree que le han dado los huesos de Ladner, pero la bolsa le parece demasiado ligera y alguien le pregunta: “Oh, ¿te ha tocado la niña?” A este comienzo le sigue un hábil esbozo de la vida amorosa de Bea, que es lo único que en realidad le importa, y que termina en su relación con Ladner. La narración cambia entonces al pasado y al punto de vista de Liza; ella y su marido Warren viajan a la aislada cabaña de Ladner, supuestamente para asegurarse de que han cortado el agua.
Pero a Liza la motiva algo muy distinto: va a destrozar la casa de la pareja de ancianos en un acto de venganza más que nada simbólico. Poco a poco, y con notable sutileza, nos enteramos de que Ladner abusó repetidamente de ella cuando tenía nueve años. Pero de quien realmente quiere vengarse Liza es de la amable y gentil Bea, que no la protegió. Está más enfadada con Bea porque Bea es más importante para ella que Ladner. Porque no solo quería a la mujer mayor, sino que la necesitaba, la necesitaba como una poderosa guía hacia la feminidad. En una escena clave, Liza ve a Bea como una diosa maternal de poder y suavidad: el poder de la suavidad que perdona, del amor que aprecia incluso los defectos, la libertad de las restricciones de la forma perfecta; un poder que se encuentra con la vulnerabilidad y la protege. Pero en lugar de reclamar su manto, Bea le falla a Liza siendo una zorra que ni siquiera puede protegerse a sí misma. (Nota: esa no sería mi opinión de Bea, pero no se puede culpar a Liza por verlo así.) La actitud de Liza mientras destroza la casa es ligeramente despectiva y genial; intimida y bromea con el incómodo Warren (que la habilita, como una Bea masculina) y comparte con él los conocimientos de Ladner sobre flora y fauna. De hecho, refleja a Ladner en su comportamiento, mostrando afinidad con él.
El cuento muestra una profunda sagacidad emocional. Es probablemente la mejor descripción de una reacción compleja al abuso sexual que he leído nunca. Se publicó en la New Yorker en el otoño de 1993. Se escribió poco después de que la hija de Alice le contara que su marido había abusado de ella cuando tenía nueve años. Munro escribió un gran relato inspirado en los abusos de su hija. Justo después de enterarse de ello.
Lo que me horroriza no es simplemente que se escribiera ese cuento, sino que el relato muestra una poderosa capacidad de empatía y claridad que Munro no mostró hacia su propia hija –como le ocurrió a Bea con Liza–. Salvo que el fallo de Bea es mucho menos odioso. No está claro cuánto sabe realmente el personaje sobre los abusos y, aunque Bea tiene una relación maternal con Liza, en realidad no es su madre, por lo que no es responsable de modelar el tipo de fortaleza femenina que Liza tanto desea. La figura que podría decirse que representa a Munro en el drama ficticio es una mujer simplemente desventurada y tonta, pero por lo demás encantadora. Si Bea hubiera sido la madre de Liza, la historia se habría desarrollado de forma muy diferente; Munro no estaba dispuesta a llegar a ese punto, probablemente porque sabía que los lectores la odiarían. Lo cual, injustamente o no, parece a la luz del día algo calculador y cobarde, desigual a la realidad que inspiró la historia, quizá incluso una suave elisión de esa realidad.
Y, sin embargo, ahí está mi amarga pizca de empatía. Puedo imaginar que Munro escribió el relato a causa de una perturbación imposible, una necesidad de crear una especie de curación a base de una realidad alternativa, y no solo para sí misma. A veces, la incapacidad de enfrentarse a una situación real acelera la necesidad de afrontarla de otra manera, lo que puede llevar a la creación de un arte gloriosamente transpersonal. En su ámbito privado, Munro, a primera vista discapacitada en el ámbito doméstico, tenía el poder de crear un mundo alternativo resplandeciente en el que podía contener y definir a todo el mundo: el pederasta, la mujer silente que lo ama y la niña intrépida e inteligente que entiende en qué andan los dos. En su imaginación, Munro podía crear una gracia áspera para todos y el equilibrio para sí misma; podía crear al menos una imagen de paz para, si no su hija, una hija. En la historia, la hija sustituta es, con mucho, el personaje más admirable: más fuerte, más honesta, más cariñosa, más valiente que nadie. Su moralidad es genuina, su ira es legítima.
Pero “Vándalos” no es un cuento moral. Yo lo llamaría un cuento sobre el impulso despiadado y el instinto alineado con las energías amorales de la naturaleza, presentado sin juicio, sobre la naturaleza a veces excitante de la crueldad. Es la niña Liza quien observa y sintetiza todo eso. A diferencia de la casa de su padre, donde “no hay divisiones […] ni lugares secretos” y “todo está desnudo y es sencillo”:
…cuando entras en el territorio de Ladner, es como entrar en un mundo de países diferentes y distintos. Está el país de las marismas, que es profundo y selvático, lleno de mariposas, alhelíes y coles. Una sensación de amenazas y complicaciones tropicales. Luego está la plantación de pinos, solemne como una iglesia, con sus altas ramas y su alfombra de agujas, que induce al susurro. Y las habitaciones oscuras bajo las ramas inclinadas de los cedros, habitaciones totalmente sombreadas y secretas con el suelo de tierra desnuda. En distintos lugares el sol cae de forma diferente y en algunos lugares no cae en absoluto. En algunos lugares el aire es denso y reservado, y en otros se siente una brisa enérgica. Los olores son ásperos y tentadores. Ciertos paseos imponen decoro y ciertas piedras se apartan un salto para llamar a la locura […] Y lugares donde Liza piensa que hay un moratón en el suelo, un cosquilleo y vergüenza en la hierba.
Es una visión extraordinariamente ecuánime para una niña y, sin embargo, resulta convincente desde el punto de vista artístico. Me pregunto si la caracterización era una manera indirecta de dirigirse a Andrea, reconociéndola de una forma que Munro era personalmente demasiado incapaz de hacer en vida. O una forma de reprenderla por no parecerse más al personaje preternaturalmente sabio.
“Arte que es gloriosamente transpersonal.” Cierto. Y qué crudo dolor vive en su núcleo, dando a la historia una fuerza subliminal. A la musa secreta de Munro debió dolerle muchísimo, aunque ya fuera adulta cuando apareció la historia. Qué confuso resulta conocer la salvaje polaridad de tu madre, su gran fuerza mental y su equivalente debilidad de corazón; saber que es lo bastante fuerte como para escribir una historia así, pero no lo bastante fuerte como para defenderte. Esa es una verdadera herida en tu psique y es difícil mantenerla oculta. Porque va a mostrarse de una forma u otra.
Esto es lo más extraño de mi respuesta al enterarme de lo que Alice Munro había hecho o dejado de hacer: en los días posteriores a la lectura del ensayo de Skinner, mi confusión vacilante y furiosa hizo metástasis y se extendió a mis sentimientos no solo sobre la escritura de Alice Munro, sino sobre la escritura misma. Tuve pensamientos absurdos o más bien cadenas de palabras parecidas a pensamientos como: “la escritura bella es artificial, en su naturaleza engañosa y en realidad malvada”. Sí, tenía este “pensamiento”. Incluso lo creía a medias, o al menos estaba dispuesta a considerarlo. Sentía que por fin estaba cediendo a algo a lo que me he resistido durante toda mi vida adulta: la sospecha de la belleza formal, del “lenguaje rebuscado” o del arte que es tan poderoso que puede reestructurar la forma en que el lector o el espectador ven el mundo, encontrando elevación en una historia fea o haciendo de ella un rompecabezas distraídamente interesante.
Cuando se lo he contado a la gente, me han dicho que querían “saber más de eso”. Es difícil decir más, porque realmente no lo creo y, sin embargo, intuyo algún tipo de realidad primitiva ahí que puedo vislumbrar pero no captar del todo. Así que quiero explorarlo más en un próximo artículo. O intentarlo. ~
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en el Substack de la autora.