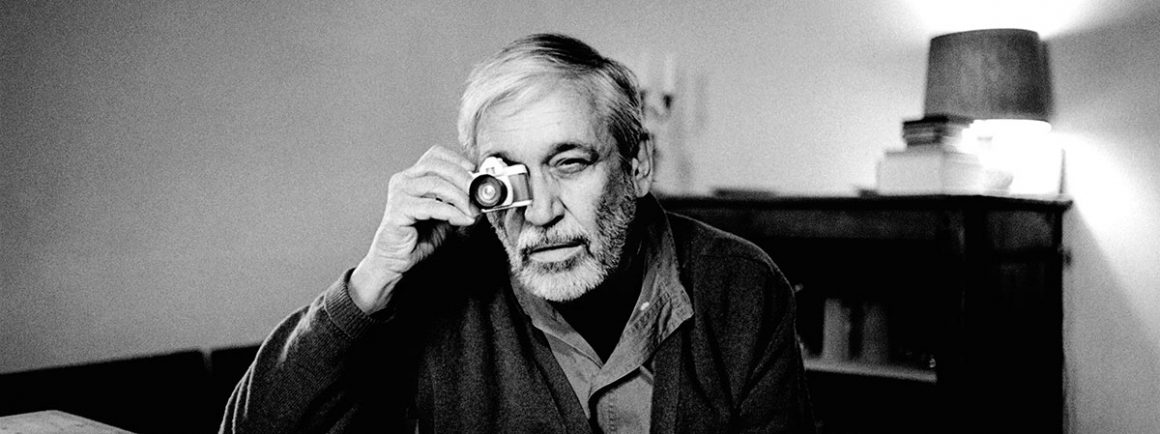La película que le contagió la vocación del cine fue La bestia humana, de Jean Renoir. La vio tres o cuatro veces seguidas, siendo adolescente, en alguno de esos cines de barrio de su infancia y juventud, en la banlieu de Courbevoie, tal vez en Montreuil… Lo cuenta el propio Maurice Pialat en una de sus últimas entrevistas, en El amor existe, un documental que toma prestado el título de uno de sus primeros cortos para trazar un retrato del cineasta después de su muerte. Su padre regentaba un quiosco y él había visto, en alguna de las muchas revistas de información cinematográfica de la época, una foto de Renoir en el rodaje de , encima de una locomotora con las gafas de maquinista, abrazando a su camarógrafo para protegerlo de las corrientes de viento durante la filmación de alguna toma. Es una imagen memorable y se entiende que generase fascinación en Pialat niño. La película se estrenó en Francia en diciembre de 1938, nueve meses antes de que diera comienzo la Segunda Guerra Mundial, cuando Pialat contaba apenas trece años. Se reía al evocar el tiempo que pasaba en su cama, haciendo el gesto de asomar la cabeza por una ventanilla ficticia, a imitación de Jean Gabin en la ya mítica película de Renoir. Pero entonces Pialat no pensaba dedicarse al cine. Le gustaba más pintar o incluso leer, pero era un mal alumno en la escuela y sentía un cierto abandono de sus padres, que atravesaban problemas económicos y no parecían tener tiempo para su único hijo. Así que dan ganas de ver más allá en aquel gesto suyo de sacar la cabeza para atisbar un camino por recorrer.
La propia imagen del tren, llegando a una estación, lo mantendría cautivado cuando ya era un cineasta consagrado. “Tiene más de milagro La llegada de un tren a La Ciotat,de los Lumière, que mi miserable milagro de Bajo el sol de Satán”, se le escucha decir también, con su proverbial capacidad irónica y autocrítica. Pero luego iba más al fondo del asunto: “Lumière es el campeón absoluto del realismo, pero a mí sus películas me parecen una fantasía. Y esa fantasía, que debería estar en todo el cine, no tuvo continuidad.” La afirmación podría cifrar toda una ontología del cine, pero también de su propia filmografía, demasiadas veces asociada a una falsa idea del realismo, o de su particular manera de entender el realismo. Pero al volver hoy a las películas de Pialat se hace evidente que han superado esa supuesta denominación de origen, y que solo nos queda terminar de arrancarles la etiqueta, como él mismo hizo entonces con las películas Lumière. Saber ver lo extraordinario en lo ordinario, en la vida que se filma pero también en el propio hecho de filmar. Porque en cada una de sus películas hay siempre una hiperconsciencia del propio cine y una recuperación de aquella esencia tantas veces perdida del cine como juego; juego serio. Por eso sus actores a veces no pueden dejar de mirar a cámara, no como un gesto posmoderno sino como una constatación de la búsqueda, en ocasiones incluso de la perplejidad, de no saber bien cómo hacer, cómo actuar. Es, de nuevo, esa tradición que empieza en los Lumière y tiene su centro de gravedad en Renoir, el cineasta que afirmó tener menos interés por los personajes que por los actores que los interpretaban, a los que trataba de comprender y dar espacio. Si Pialat nos puso sobre la pista de La bestia humana, una de las películas más duras y sombrías de Renoir, es porque en ella podemos intuir la semilla de su propio cine existencial de luchas internas, celos y resentimientos, violencia y pasiones; un cine neorenoiriano, quizá demasiado humano.
Arte del presente
Apenas diez largometrajes de ficción, una serie cinematográfica para la televisión, y algunos cortos de raíz más documental. Puede parecer una obra corta, pero es una de las más coherentes y emocionantes de la historia del cine. Y si seguimos la máxima de que el cine es el arte del presente, entonces no se me ocurre un cineasta que encarne mejor esa idea. El milagro sucederá cada vez que un distribuidor, un programador, una sala de cine, una filmoteca, incluso una plataforma, decida ofrecernos de nuevo las películas de Pialat. Este verano de 2025, por ejemplo, cuando se cumplen los cien años de su nacimiento y Atalante decide volver a distribuir sus películas restauradas en algunas ciudades españolas. La infancia desnuda (1969), La maison des bois (1971), Nosotros no envejeceremos juntos (1972), La boca abierta (1974), Aprueba primero (1978), Loulou (1980), A nuestros amores (1983), Police (1985), Bajo el sol de Satán (1987), Van Gogh (1991) y El niño (1995). La mera enumeración de sus obras de ficción se me impone como una evidencia: todas resultan admirables por genuinas y llenas de vida, porque aún palpitan, respiran, nos dicen cosas. Habrá quien tenga la tentación de descalificarlas desde una mirada revisionista, pero ese revisionismo será ingenuo en el mejor de los casos, porque salta a la vista que todo el cine de Pialat tiene algo de políticamente incorrecto y está sobre la pantalla, en primer término: hay bofetadas de hombres a mujeres, de padres a hijas, miradas y comentarios machistas, actitudes misóginas, racistas… Creo que Pialat no pretendía vanagloriarse de ello, más bien sabía que se autoinculpaba, porque no buscaba maquillar ni ocultar nada, como tampoco se molestaba en colocar coartadas ni justificaciones. Podríamos decir que todas las películas de Pialat son “grandes películas enfermas” (por retomar la bella expresión de Truffaut), y el primer síntoma sería el exceso de sinceridad en todas ellas. Una sinceridad a ratos incómoda, pero que podría funcionar como remedio a los males de gran parte del cine contemporáneo, tan correcto y tan falso, tan satisfecho de sí mismo. Las películas de Pialat son imperfectas y antiacadémicas pero cargadas de sentido y de intuiciones reveladoras. Me viene a la cabeza una secuencia de La boca abierta, cuando el padre observa desde la puerta de su lencería, en Auvergne, el paso de una boda gitana. “Hay que joderse”, masculla, y cruza al bar de enfrente diciendo: “Desde que no tenemos colonias, todo son morenitos”, saluda amablemente a los dueños del café, y se quejan de la llegada de cada vez más árabes, portugueses… “Ahora parece que se va a jubilar el obispo. El papa lo obliga, se jubilan a los 75…” No es una conversación sobre el tema central de la película, pero el personaje queda retratado ahí y podríamos condenarlo inmediatamente; Pialat también podría, pero lo que hace, mucho más valioso, es continuar con él hasta llegar a la muerte de su esposa, y mostrarnos su llanto desconsolado, haciendo que sintamos su soledad más profunda. Este personaje del padre sería entonces, y quizá hoy, un votante del partido de Le Pen, fundado dos años antes del estreno de la película. Y las problemáticas sobre la inmigración y la edad de jubilación no podrían ser más actuales, entonces y ahora, como los abusos machistas, desde luego. Así que ver hoy las películas de Pialat resulta también provechoso desde estos ángulos: no dejan que nos llevemos a engaño.
Él mismo sufría con la imagen que había mostrado de sus padres en esa misma película, tan descarnada por momentos. Cuenta la leyenda que llegó a desenterrar el cuerpo de su madre para filmar sus restos… pero después eliminó esos planos del montaje final. En El niño, su última película, que filmó ya enfermo y consciente de su propia muerte, volvió a la imagen del hijo inclinándose sobre la cama del progenitor agonizante, esta vez el padre, con una belleza justa y emocionante, seguido de un pasaje cargado de melancolía por lugares del Auvergne que funciona como una parábola de su vida. Antes, en Police, también tuvo tiempo de disculparse con François Truffaut y rendirle un homenaje inesperado, en medio de una secuencia de amor al amanecer, cuando el personaje que interpreta Depardieu de pronto tiene ganas de leer la prensa y se acerca hasta un quiosco recién abierto (en otro guiño encubierto a su padre quiosquero): allí se queda unos segundos contemplando una portada con el rostro de Truffaut, que había fallecido poco antes, causando una gran conmoción en Pialat. “Hay dos muertes que me han afectado mucho: la de mi padre, claro, y luego la de François Truffaut”, llegó a confesar. “Siempre se revela algo cuando una persona va a morir o muere. De pronto uno descubre cómo es esa persona en realidad.” Truffaut había sido su productor y valedor cuando rodó su primera película, La infancia desnuda. También le había defendido cuando fue acusado de plagio con Nosotros no envejeceremos juntos, enviando al juez su testimonio, pues sabía hasta qué punto esa película era una historia vivida por Pialat, él mismo le había recomendado darle forma de relato y hasta se permitía reprocharle, ¡en la misma carta elevada al juzgado!, su resistencia a estilizar el guion para que llegase mejor al público. Era un desacuerdo estético, que Truffaut planteaba caballerosamente, para luego elogiar la película por su autenticidad y osadía: “Esta bella película desgarradora no debe su emoción más que a la amargura del recuerdo. La idea de que Maurice Pialat se habría inspirado en una obra existente es una idea cómica. En esta historia, solo Adán y Eva están concernidos.”
Intensificar la verdad
Pialat seguiría adelante con sus retratos de parejas al límite, como en la desbordante Loulou, desobedeciendo la senda del relato más clásico que le sugería Truffaut. Sus películas parecían escritas a golpes y se terminaban de hacer en el montaje, a base de cortes bruscos, privilegiando el gesto y la emoción; los diálogos, austeros y precisos, funcionaban por alusiones a la personalidad o el cuerpo de los intérpretes: el inolvidable hoyuelo de Sandrine Bonnaire en A nuestros amores, la famosa oreja cortada en Van Gogh (que sigue ahí cuando mencionan el incidente del pintor en Arlès…). El sonidista de aquella película advirtió que el diálogo estaba concebido a la manera de Retrato del artista adolescente de Joyce, progresando a medida que vemos cómo el flujo de pensamiento trabaja en el actor/personaje. Eran estrategias recurrentes en Pialat, para intensificar la verdad de lo que tenía delante de la cámara. Lo que no le gustaba del cine de sus compañeros de la Nouvelle Vague era su apariencia más pop o vanguardista, los sentía falsos y superficiales. Ellos traspasaron las fronteras de Francia y crearon una moda en el resto del mundo de la que él no participó. Reconocía tenerles envidia, incluso cierto resentimiento, porque empezaron antes y tuvieron más facilidades siendo más jóvenes (con la excepción de Rohmer). Aunque Pialat había realizado una primera serie de cortos admirables, especialmente sus Crónicas turcas y El amor existe, lo cierto es que su debut en el largometraje se produce cuando tiene 43 años. Esta circunstancia también hace que su cine sea mucho más maduro y redondo que el de ninguno de sus compañeros. Acabó más cerca de la siguiente generación, la de Jean Eustache, Philippe Garrel o Chantal Akerman, la que podríamos llamar “generación de los difíciles”, como en España algunos llaman a ciertos poetas y creadores (Cernuda, Zambrano, Bergamín, Gaya…), los versos sueltos del 27, que no acababan de encajar con nadie, y que según palabras de Enrique Andrés Ruiz son “los que aman a los sencillos […], los que prefieren la verdad y, con ella, la soledad y el silencio”.
Su identificación con Van Gogh no viene tanto del hecho de que Pialat fuese pintor en su juventud, sino de todo lo que tiene que ver con el carácter y la actitud del artista holandés. “Parece que Van Gogh dijo al morir: ‘La tristeza durará siempre.’ Me impresionó mucho porque yo pensaba lo mismo que todos, pensaba que era muy triste ser Van Gogh. Pero lo que quiso decir Van Gogh es que los tristes son los otros.” Pialat se filmó a sí mismo diciendo esto en uno de las momentos más memorables de A nuestros amores, encarnando al padre de la protagonista y sorprendiendo a todo el equipo al irrumpir desde detrás de la cámara en medio de la secuencia, cuando se suponía que su personaje estaba desaparecido, tal vez muerto. Años más tarde se colgó la sotana para interpretar a un cura en su fascinante adaptación de la novela de Georges Bernanos, Bajo el sol de Satán. “¡Qué viejo me siento! Y qué poco preparado para serlo. Nunca aprenderé a ser viejo…”, le dice a su pupilo Depardieu en uno de los momentos más emocionantes y confesionales de toda su filmografía. No puedo dejar de relacionar a Maurice Pialat con Miguel de Unamuno, con el que parece concordar en el sentimiento trágico de la vida, pero también a la hora de generar malentendidos. “Hay quien, de manera un tanto frívola o malintencionada, ha creído que todo el problema”, escribió Andrés Trapiello a propósito del filósofo español, “fue siempre un problema de ego inconmensurable, una vanidad de naturaleza dramática, algo así como la encarnación de una voracidad insaciable de eternidad en el cuerpo de una intransigencia. Pero nada hay más falso, pues nadie menos intransigente que aquel que duda hasta el extremo de poner en cuestión periódicamente todas sus convicciones, incluso las más firmes, como le ocurrió siempre a él, que hasta su muerte fue fruto de una postrera contradicción vital.” Quién sabe, quizá a Pialat aún le queden fuerzas para sacar el brazo y para darme un puñetazo inesperado por estar escribiendo esto; como el puñetazo que le pega su Van Gogh moribundo al doctor Gachet, cuando este se arrima a su cama, al final de su obra maestra absoluta. Lo cierto es que no es fácil relacionarse con Pialat y su cine. Escribir sobre él tiene sus peligros y yo mis limitaciones, pero me he propuesto hacerlo como un ejercicio de obligación moral, después de volver a ver sus películas y recibir tanta energía vital. Cuando me atrevo a insinuarle a Sylvie Pialat, su compañera de vida y creación los últimos veinte años, esta posible relación entre Pialat y Unamuno, ella no rehúsa mi osadía, y sonríe. Sabe mejor que nadie todo lo que Maurice dudaba de sí mismo y cómo vivía sus propias contradicciones. Entonces me atrevo a preguntarle qué se le reveló a ella con la muerte de Maurice, tal y como él vino a decir a propósito de su padre, y de Truffaut. Y ella responde que para alguien como él, que estuvo obsesionado con la muerte desde muy joven, cuando la muerte estaba por llegar, dejó de ser un tema. Quizá lo que asustaba a Pialat no era la muerte, sino dejar de vivir, incluso con lo que la vida tiene de padecimiento: “Eso es lo que no comprende. No que la trasvida, la eternidad, nos dé algo inconmensurable, sino que nos quite lo que tiene el tiempo contado, las cosas que él ha amado, con las que ha sido feliz. No quiere ser feliz después de la muerte de un modo sobrenatural. Quiere la realidad y la vida que le quitan.” En todo caso, me queda esta certeza: lo que no ha aprendido a ser viejo es su cine. ~