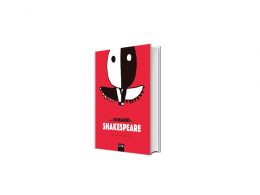Los ojos de mi abuela
La primera vez que la acompañé me pareció una tarea ingrata. Nadie más podía. Cada tres meses mi abuela iba con el especialista para que le inyectara un ojo. Aquella vez escuché su explicación: en un ojo tenía mácula seca; en el otro, húmeda. La mácula era degenerativa y eventualmente se quedaría sin ver. La buena noticia era que la mácula húmeda se podía detener con una inyección. En pocas palabras un ojo tenía remedio. El ojo izquierdo de mi abuela. Mi abuelo dijo que no podía soportar que le inyectaran un ojo a su esposa, aunque cerrara los suyos; mi madre dijo que ella miraba por la ventana repasando algo en su cabeza que la distrajera de imaginar la aguja y su sonido penetrando la córnea, pero que si no había más remedio iría. Por default, yo era la otra persona disponible e incluso curiosa de las prácticas médicas.
De haber sabido que la antesala duraba tanto, inventaba una excusa y que se las arreglara mi abuela con mis tíos. Los mayores siempre piensan que los jóvenes no tenemos nada que hacer, que disponemos del tiempo que para ellos es elástico, vacío de compromisos y obligaciones. Sin duda les corre de otra manera, porque después de que mi abuela saludó a Olguita, localizamos dos butacas libres en una sala repleta, sobre todo de ancianos, y nos sentamos a esperar. Olguita era muy eficiente: a los pocos minutos llegó con un frasco y aplicó una gota en el ojo de mi abuela que sería pinchado. Como niña de escuela y acostumbrada a varios años de tratamiento, mi abuela se unió a la legión de pacientes con ojos cerrados que nos rodeaban. Entonces me empecé a aburrir, no entendía por qué cerrar los ojos significaba también cerrar la boca. Silencio espeso de ojos ocultos tras los párpados.
Ya me había dicho mi abuela la importancia de la fecha para acudir al doctor pues, como era muy buen especialista, dirigía un hospital en Estados Unidos y solo venía a México dos días del mes. Aquel mar de gente hacía evidente la necesidad de aprovechar esa oportunidad de experiencia médica.
–¿No trajiste algo para estudiar? –preguntó mi abuela.
Lo que menos quería hacer era estudiar después de terminar la maestría y encajonarme en mi tema de investigación. Busqué en el celular la definición de mácula, especialidad del doctor al que esperamos por más de una hora, mientras Olguita daba vueltas y verificaba si la pupila de mi abuela estaba suficientemente dilatada.
–Ya falta poquito –decía con dulzura técnica y seguía esparciendo aquella frase sobre los párpados resignados de los pacientes.
La designación médica no se andaba por las ramas: mácula es vocablo latín para mancha. Una mancha siempre es un estorbo. Entendí que algo pasaba en el fondo del ojo que distorsionaba la nitidez de la imagen. Entendí mucho mejor cuando por fin Olguita nos indicó que podíamos pasar y vi en el escritorio del doctor aquel molde de un ojo gigante, soportado por trozos de músculos como si lo hubieran arrancado de un cráneo.
En el consultorio esperamos nuevamente sentadas en las sillas frente al escritorio del ansiado doctor. Tomé aquel ojo plástico que se abrió como un huevo; el fondo del ojo parecía un escenario vacío donde haría su entrada la mácula debutante. El que apareció fue el doctor. Usaba lentes, previsibles en un oftalmólogo, y nos saludó a las dos con un beso en el cachete como si fuéramos familia o nos conociéramos de antaño. Es mi nieta, dijo mi abuela. Pero el doctor preguntó mi nombre. Nieta no le bastaba y a mí me dio gusto. Se sentó sereno, sin conciencia de que allá afuera aguardaba un regimiento. Le preguntó a mi abuela cómo veía. Pero mientras ella describía ese mundo confuso, la interrumpió y le dijo que pasara a otra silla donde recargaría la cabeza y tendría lugar ese piquete que ni mi abuelo ni mi madre resistían ver.
Cuando pregunté al doctor por la mácula de mi abuela, me dio una explicación digna de una clase mientras sus dedos largos jugueteaban con las partes del ojo. Colocó el molde sobre la mesa y justificó el tiempo que había dedicado a la explicación pues había que esperar a que la anestesia en el lagrimal de mi abuela hiciera efecto. Otra vez ella con los ojos cerrados y yo con los ojos y los oídos abiertos pensando que me hubiera gustado estudiar medicina y dedicarme a algo tan específico y necesario como atender las descomposturas de alguna parte del cuerpo humano.
Mientras mi abuela –con la cabeza recargada en la silla– aludía a las paulatinas distorsiones de su vista cuando leía, el doctor la cortó de tajo diciendo que era por la mácula seca, donde no había nada que hacer, en cambio en el cristalino inyectado –y aquí su tono era triunfal– se había detenido el proceso degenerativo. Con mi abuela abandonada al efecto dormidor del nuevo goteo, el doctor preguntó qué estudiaba yo y esgrimió entusiasmo por la Historia. Si era falso le salía muy bien. De pronto mi abuela preguntó: ¿ya, doctor? Yo conocía ese tono. Estaba molesta.
Los ojos del doctor
Para la siguiente cita, calculé los meses que el doctor había dicho que tenían que transcurrir y me anticipé.
–Abuela, ¿cuándo te toca? Ya sabes que soy tu acompañante oficial con el oftalmólogo.
Era el jueves. Le pedí cambiarla porque tenía clases, pero cuando me recordó que el médico solo venía dos días del mes –y por ello, pensaba, sería imposible, pero que no me preocupara, se lo pediría a alguien más– la detuve.
–No, abuela. Yo voy contigo.
En la sala de espera, le mentí: le dije que afortunadamente la maestra había cancelado varias clases del mes por un congreso. Antes de que le pusieran las gotas me miró y con un esbozo de sonrisa dijo:
–Pues qué suerte tengo yo –por lo bajo, añadió– y tú.
La hora de espera me pareció mucho más larga que la primera ocasión. Sería porque mi abuela cerró los ojos como le indicó Olguita y me dejó en ese silencio que me desconcertaba.
–Abuela, se están tardando más esta vez.
–Había mucha gente antes que nosotros –contestó habituada a las esperas del consultorio.
Miré alrededor y era verdad, la sala estaba atiborrada. Yo era la más joven del lugar. Los que acompañaban a otros pacientes parecían sus parejas o tener la edad de mi abuela. Tal vez había sido así la vez pasada y no había reparado en ello.
–¿Tu mamá tuvo mácula? –le pregunté a mi abuela.
Contestó con dificultad, como si la distrajera de aquello con lo que se entretenía detrás de sus párpados. Mientras a mi abuelo le daba miedo dormir por si la muerte lo pescaba con los ojos cerrados, mi abuela podía cerrarlos y abstraerse en paz.
–Murió antes de que pudiéramos saberlo. Heredé su sordera y la recuerdo con lentes, pues ya sabes que era modista. Mi padre ni lentes usaba y vivió más de lo que hubiéramos querido todos. –Mi abuela comenzaba a decir algo interesante, cuando Olguita nos llamó con una disculpa:
–El doctor se entretuvo mucho con un paciente al que le bajó la presión.
En el pasillo que llevaba a su consultorio, nos topamos con los causantes de la última espera. Una joven casi de mi edad acompañaba a aquel hombre mayor. Sentí la absurda punzada de los celos.
–Ahí voy, como el perro de una película de Buñuel al que le encajan un cuchillo en el ojo –me susurró mi abuela.
El doctor nos volvió a colocar besos en la mejilla como si entráramos a una reunión y no a esa sala de sacrificio. Con el aroma de su loción, se apagaron las palabras de mi abuela. Yo no había visto esa película ni pensaba verla.
El doctor le preguntó cómo había estado, y cuando ella describió el baile del alfabeto cuando leía, recomendó el uso de un cierto tipo de lupa que había que comprar en Estados Unidos. Atajó el resto del comentario sobre dolores de cabeza, incluso del costo de la inyección y lo difícil de estar pagando esa cura, y volvió a subrayar que la mácula húmeda no había progresado: no era prudente interrumpir el tratamiento. Mi abuela quería desahogarse de las peleas con mi abuelo porque a veces no alcanzaba el presupuesto, pero solo dijo cómo no, doctor y muy por lo bajo y para que la entendiera yo nada más: voy a la silla del perro.
–¿Cómo van tus estudios? –me preguntó el oftalmólogo.
Mientras mi abuela esperaba el efecto anestésico de la gota, confesé al doctor mi fallida elección de carrera: hubiera querido estudiar medicina. Exageré y dije que sobre todo me interesaba la cirugía de ojos. Lo dije mirando los ojos del doctor, café intenso y rodeados de arrugas delgadas sobre la piel cetrina. Entonces me di cuenta de los labios con los que nos saludaba de beso. Eran acolchonados, casi púrpura. Había mandado un falso pase porque el doctor contestó que la mácula no era operable. Esa era una de las razones por las que se había especializado en ella. La cirugía no era lo suyo. La pelota cayó al piso y me restó estrategia para la conversación, que él salvó diciendo que con esas manos tan largas yo sería buena cirujana.
–Nunca es tarde para retomar el camino –añadió.
Esos ojos parecían sinceros, mientras iban de mis manos a mi cuello a mi rostro.
–Eres muy joven y puedes decidir el camino que más te apasione.
El camino del doctor; me apasionaba el doctor. La voz de mi abuela que filosofaba impertinente, veo luego existo, aterrizó el vuelo de mi fantasía. El doctor se puso de pie.
–¿Quieres ver cómo aplico la inyección? –se dirigió a mí sin reaccionar a las palabras de mi abuela.
Por supuesto que no quería hacerlo, pero estaríamos hombro con hombro, olería su loción, tal vez me invitaría de asistente.
–Claro que sí –le dije, y mientras falsamente me escudaba en el aquí estoy, abuela, ella alcanzó a decir en tono áspero, como última defensa a esa agresión inevitable:
–No distraigas al doctor.
Vi el vuelo de la jeringa hacia el blanco de los ojos de mi abuela y cerré los míos.
Mis ojos
Me fue imposible acompañar a mi abuela en la siguiente cita. Tenía examen. Así que llegué por la tarde a su casa para saber cómo le había ido. Observé el ojo inyectado y le pregunté si no le ardía como en otras ocasiones, si no era necesario que le hablara al doctor y le pidiera alguna indicación. La vez pasada su ojo se volvió un telón de sangre y estaba enojada conmigo como si yo hubiera sido la culpable de que la aguja le atinara a un vasito en la superficie ocular. Esa palabra se la había aprendido al doctor y mi abuela me remedó:
–Esta vez no tengo nada en la superficie ocular.
Aunque le había pedido cambiar la cita para un día después, cuando me respondió que no se podía deduje que no había llamado. Cuando me descubrió ansiosa mirando su ojo tan blanco como la clara del huevo duro inventó un consuelo:
–El doctor te manda saludos. –Se dio cuenta de que sonreí.
–Lo bueno es que dentro de tres meses será periodo vacacional –le dije preparando ya el terreno de la próxima inyección.
–Es un poco mayor para ti –me dijo mi abuela mientras se ponía las gotitas antisépticas obligadas cada tres horas.
–Me gusta su especialidad –le mentí con aplomo.
–Y a él la tuya.
A los pocos días mi abuela me dio un pretexto para llamarle:
–Busca en internet el aparato que me recomienda para leer, se lo puedo encargar a una amiga.
Tuve duda entre los modelos sencillo y plus. Una duda menor porque cualquiera sabe que plus es mejor que sencillo, y por eso la diferencia de precio, pero mi abuela no quería gastar más. Así que marqué al celular del doctor. Uno podría jurar, por la forma en que me veía mi abuela, que no había mácula alguna en sus ojos. Vigilaba la precisión de mis palabras frente a la voz del doctor.
–Soy la nieta de fulanita, la historiadora –me identifiqué evitándole o evitándome la pena de que no me reconociera.
–¿Le pasa algo a tu abuela? –me preguntó.
Lo tranquilicé y le expliqué el motivo de mi llamada mientras me aferraba al hilo de su voz como a una liana hasta los meses siguientes.
–El sencillo, abuela –dije sin reponerme aún.
No había olvidado la fecha de la cita. Incluso pensé en presentarme para darle la noticia al doctor. Pero no podría estar ahí sin la antesala de ojos cerrados de mi abuela, sin que me reiterara esa imagen del perro con los ojos acuchillados, sin su molestia ante el desvío del interés del doctor por su nieta.
Podía llamar por teléfono.
Pero imaginé a Olguita sacando el expediente de mi abuela, tirándolo a la basura y borrando el nombre de su directorio. Al doctor recibiendo a una paciente más acompañada de su nieta.
Que nos echaran de menos.
Si heredo la mácula, ya tendré ocasión de verlo y entonces me disculparé mientras me siento en la silla del perro. ~