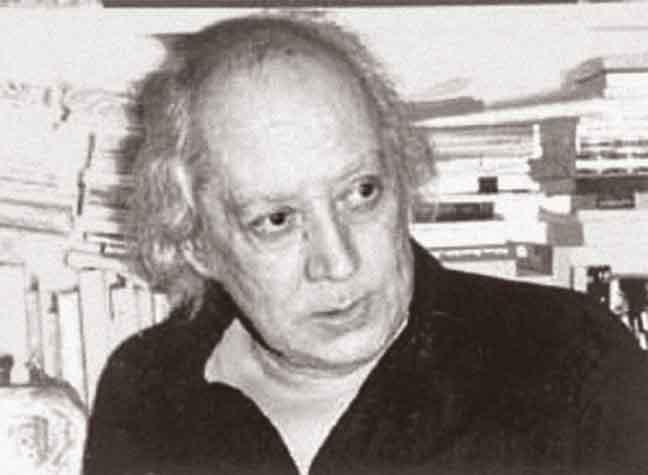“¿Se la habrán comido los ocultos?”, preguntó el padre mientras inspeccionaba una madriguera. “Son herbívoros los ocultos”, dijo el baqueano. El padre se protegía del sol con un sombrero de paja y empuñaba un bastón de caña. Así salía a buscar a su hija todos los días. La chica tenía siete años y había desaparecido una mañana camino al colegio. Cuando dieron las cuatro de la tarde la madre fue a recogerla y la maestra le dijo que no la había visto ese día, que había “faltado”. El padre llegó de trabajar en la finca y fue a hacer la denuncia a la comisaría. Al día siguiente salieron a buscarla. En esa primera comitiva había quince hombres y tres perros. Las mujeres se quedaron e hicieron afiches con una foto de la chica tomada el día de su último cumpleaños. Era una foto luminosa, los ojos bien abiertos, la cara blanca entre dos trenzas morochas y una sonrisa de oreja a oreja. Hubieran preferido una imagen más sobria, dada la situación, pero no encontraron nada. Ella siempre estaba sonriendo y era muy fotogénica.
El verano había llegado con la fuerza de mil demonios. Las uvas, prontas para la vendimia, explotaban en los viñedos dejando un reguero violeta sobre la tierra quemada. Los animales se refugiaban del sol en sus madrigueras, las vacas dormían a la sombra de los jacarandás, los mosquitos se hartaban de sangre en los potreros. El padre y el baqueano estaban desde hacía casi un mes concentrados en una zona de campos cerca de la frontera con Tucumán. Entendían que el cuerpo tenía que estar por ahí. La había matado el portero del colegio, eso se resolvió en poco tiempo. Su mujer lo denunció. No había evidencia material, pero ella aseguró que se lo había confesado entre sollozos el mismo día del crimen. El hombre negó todo, dos policías lo molieron a palos, lo mojaron con una manguera y lo picanearon hasta que confesó. Lo siguieron torturando para que dijese dónde estaba el cadáver, pero no hubo caso. Al día siguiente el portero amaneció muerto en su celda, ahorcado con una faja.
La policía, el padre y un puñado de voluntarios buscaron a la chica durante dos semanas hasta que el comisario les dijo que era posible que no la encontraran nunca y dio por terminada la pesquisa. La madre lloró, sus hermanas la acompañaron, el pueblo hizo su duelo y todos se aprestaron a volver a la normalidad. Todos menos el padre. Le dijo al comisario que seguiría buscando solo y el comisario le aconsejó que contratara al baqueano. El baqueano no le cobró, pero le pidió los viáticos. Salían con el canto del gallo y caminaban todo el día. Al mediodía, comían pan con salame y tomaban vino bajo la sombra de algún árbol. Hablaban muy poco. Volvían al pueblo cuando el cielo se anaranjaba.
Buscaron en basurales y en casas en construcción, en galpones, en una bodega abandonada y en la costa del río. Rastrillaron cientos de hectáreas de maleza y peinaron decenas de montes. Un día el padre le pidió al baqueano que lo acompañase a salir también de noche. Le ofreció dinero. Esta vez el otro sí que aceptó. A la luz de la luna se encontraban con animales nocturnos de ojos brillantes, búhos, zorros, ocultos. En ocasiones daban con la carcasa podrida o seca de algún bicho irreconocible y el baqueano inspeccionaba de cerca, buscaba rastros de pelo o pezuñas o garras y, cuando corroboraban que el estropajo no era humano, seguían caminando. Uno tanteaba el terreno con su bastón de caña. El otro buscaba olores en el viento. Y así pasó el tiempo.
“Se la habrán comido los ocultos”, concluyó un día el baqueano. Era de tarde, estaban en un monte de algarrobos y buscaban a la chica desde hacía ya casi dos meses. “¿No era que los ocultos no comían carne?”, pensó el padre, pero el baqueano se le anticipó: “Comen cualquier porquería; yuyos, madera, carne, basura.” “Puede ser, entonces”, dijo el padre y se imaginó a su hija convertida en desperdicio.
Los ocultos viven en madrigueras poco profundas. Construyen galerías subterráneas resistentes al sol, a la lluvia y a la escarcha. A veces hay tantos que los peones salen a fumigar las bocas de las galerías, sobre todo en época de vendimia. El procedimiento se llama “desocultar”. Si el baqueano estaba en lo cierto, pensó el padre, desocultar no hubiera servido de nada. Los huesos estarían desperdigados a lo largo de kilómetros de galerías subterráneas.
A la mañana siguiente el padre salió solo. Algo de la chica iba a encontrar, una prenda de ropa, la mochila, pelo, uñas. Viendo al baqueano había aprendido técnicas de rastreo, su olfato se había sensibilizado y podía distinguir a una buena distancia los olores de ciertas plantas y animales. Había aprendido rudimentos de botánica, conocía los secretos de la maleza. Podía distinguir huellas y seguirlas. Cuando encontraba un hueco de entrada a las galerías de los ocultos se echaba cuerpo a tierra y miraba de cerca. Así se quedaba horas, metía primero la mano y después el brazo entero, tanteaba, lo sacaba y examinaba lo que había pescado. Manojos de tierra y suciedad, un escarabajo o un ratón muerto. Entonces volvía a mirar, pero era pura oscuridad, una negrura alucinante. Fantaseaba con una poción mágica que lo transformase en un animal pequeño e implacable (un hurón, por ejemplo) para así recorrer las galerías de tierra negra a toda velocidad, matando ocultos y hurgando entre sus tripas.
Había empezado el largo ocaso del verano, las noches eran cada vez más frías. El padre andaba diez o doce horas por día y después volvía a su casa. Una vez se quedó dormido entre las viñas y a partir de entonces empezó a pasar las noches en cualquier sitio, como los perros. Para estar más cerca de la tierra y ver mejor, de noche solía andar a gatas hasta que encontraba un rincón donde dormir al resguardo de los elementos. Cuando lo sorprendía el hambre comía yuyos o saltamontes. Si daba con un cactus podía hartarse de tunas y si llegaba a alguna finca mendigaba comida a los vecinos. “Es el pobre diablo que busca a su hija”, decían los paisanos y le daban una empanada o lo dejaban echarse en el galpón. Una noche durmió en un chiquero.
Pasó el invierno, después la primavera y volvió el tiempo de la vendimia. Era un día glorioso, frío, celeste y dorado. Sentado sobre una medianera, atento al júbilo de un grupo de extraños que tomaban vino y comían un asado, cubiertas las greñas grises por el sombrero de paja, detrás de una barba larga y tupida, el padre descansaba después de haber caminado desde el alba. Por momentos se olvidaba de por qué caminaba. ¿Qué era lo que buscaba? ¿Un tesoro, las llaves de su casa, un par de zapatos? Revolvía en algún muladar o metía el brazo en una zanja pestilente y, de pronto, se detenía y trataba de recordar, se devanaba los sesos, pero no había caso. Fijar la mirada siempre en el suelo puede volver a un hombre muy melancólico. Hacía mucho que no regresaba a su casa, su mujer sabe Dios qué estaría haciendo. Quizá se hubiese buscado otro tipo. Una joven sentada a la mesa lo vio y le sonrió. El padre entonces interrumpió sus elucubraciones, saltó de la medianera hacia el otro lado y caminó con paso ligero a campo traviesa en dirección al cerro, su abrigo harapiento flameando en el viento como la bandera de un barco fantasma.
En los meses siguientes no volvió a su pueblo, no paró en casas a pedir comida ni alojamiento y evitó el contacto con las personas. Había días enteros en que no se ponía de pie. Gateaba, se arrastraba y olfateaba el piso. Una mañana, tres chicos que bordeaban la ruta camino al colegio lo vieron durmiendo junto a un poste de luz y pensaron que era un zorro muerto. Entre los lugareños, se empezó a hablar de una presencia gris que merodeaba por la zona. Alguien aseguró que era aquel padre que buscaba a su hija. “Es un vago”, dijo uno. “Está loco”, dijo otro. Pero el hombre ya no buscaba a su hija, buscaba un olor.
Una noche de fines de marzo, bajo una luna de cosecha gorda y pesada, el hombre atravesó un alambrado y saltó a la ruta. Caminó por la banquina en la luz dorada hasta que llegó a un cruce de caminos. Con dificultad miró al cielo por primera vez en muchos meses. La luna roja lo encandiló, estaba atónito. Así se debe de haber sentido el primer hombre que caminó erguido cuando echó la cabeza para atrás y descubrió el universo. Si alguien lo hubiese visto en ese momento no se habría percatado de que la mueca que le deformó el rostro era una sonrisa. Entonces sintió un olor que venía de la ruta. Era el olor que había estado buscando. La luz lo guio toda la noche y cuando llegó la madrugada con su aliento azul, el hombre había vuelto a su pueblo.
Su mujer lo vio entrar a la casa y dio un grito. La forma que atravesó la puerta ya no era su marido. Su aspecto era estremecedor; el olor que emanaba su cuerpo, inhumano. El hombre farfulló un saludo, comió algo, se acostó y durmió todo el día, un sueño sostenido y silencioso. Eran cerca de las once de la noche cuando su mujer desde el sofá lo vio salir de la casa. Dos vecinos que tomaban Pechito Colorado lo vieron pasar, lo reconocieron y lo saludaron con efusión, pero el hombre no respondió y siguió caminando. Salió del pueblo hacia el cerro por la ruta asfaltada y subió hasta el primer mirador. Sobre una terraza natural que daba al valle estaba el cementerio. Abajo, el pueblo dormía en una oscuridad apenas perturbada por los faroles de la plaza. Los dos vecinos siguieron emborrachándose y charlando hasta bien pasada la medianoche. Uno de ellos no tenía dientes, el otro hablaba a los gritos. Cuando vieron al hombre bajar por la calle lo volvieron a saludar. Esta vez la bestia barbuda se dirigió hacia ellos, estaba todo cubierto de tierra. Entonces notaron que cargaba algo sobre el hombro. Pensaron que era una rama. Después, una bolsa de dormir. Cuando lo tuvieron cerca se dieron cuenta de que era una pierna. El desdentado se puso blanco. El otro estalló en una carcajada. El hombre los miraba fijo y de pronto habló: “Soy un zorro. Pasa que el zorro es peludo por afuera y yo por adentro.” Entonces sacó un cuchillo de carnicero de la faja, se lo ofreció al que reía y pidió que le hiciera un tajo en el brazo para que vieran el pelo que le crecía adentro. Los borrachos se alejaron. El cuchillo se había caído al piso. Con la pierna siempre al hombro, el hombre se acuclilló, lo recogió y se lo metió en la faja. Atravesó el pueblo hacia el sur y volvió a la ruta por la que había venido. Cuando salió el sol al día siguiente, un chacarero en tractor lo vio cruzar el alambrado con un bulto sobre el hombro e internarse en el monte para siempre. ~