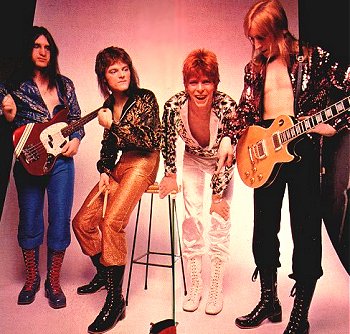Dejad toda esperanza los que entráis, nos dice Dante en el noveno verso de su tercer canto divino-cómico, como si esta advertencia grabada en la puerta del Infierno anunciara, a manera de bienvenida funesta, una travesía caracterizada por el desaliento, además de presagiar una especie de vacío espiritual de dimensiones cósmicas que se gesta en quien se atreve a cruzarla. Tales palabras también pueden funcionar como preludio condenatorio para los lectores que aún no se han acercado a la narrativa fatalista de László Krasznahorkai, flamante Premio Nobel de Literatura que la escritora estadounidense Susan Sontag describió hace más de dos décadas como “el maestro húngaro del apocalipsis”. Leer a Krasznahorkai implica rendirse ante una realidad tremendista donde la desesperanza no representa la ramificación de un árbol, sino su raíz; donde una escritura plagada de oraciones subordinadas serpentea con elegancia lírica y arrastra al lector en un cauce lingüístico que parece emular las plegarias de quienes, poco a poco, han perdido la fe. Y con esto no pretendo insinuar que los personajes de Krasznahorkai estén interesados en encontrar a Dios o un propósito en la Tierra, sino un lugar en el mundo donde el abatimiento espiritual les cale menos.
Fue justo el 6 de octubre de 2015 cuando publiqué en una red social venida a menos –avispero actual de políticas tendenciosas y maniqueas– las siguientes palabras, que siguen flotando por ahí: “László Krasznahorkai… Aprendan a pronunciarlo porque en poco más de 24 horas estará en boca de todos”, creyendo que hace diez años el Premio Nobel de Literatura le sería concedido. Por aquel entonces su presencia en nuestro idioma era en extremo escasa, pero las traducciones al inglés de Y Seiobo descendió a la Tierra, Tango satánico, Melancolía de la resistencia y Guerra y guerra ya estaban disponibles, así que pude acercarme a ese otro infierno cuasi-dantesco, uno que ignora formas cónicas, círculos opresivos y castigos indecibles, pero que se encuentra organizado gracias a un sistema de lentificación, porque el tiempo en la obra de Krasznahorkai se coagula y convierte en una sustancia espesa que, aunque digresiva, siempre consigue avanzar: goteando, derritiéndose.
Y es que las estructuras narrativas del húngaro carecen de epicentros e itinerarios plenamente definidos: solo existe la deriva, la sensación angustiante de que un hecho terrible nos espera al cambiar de página, como si un alambre permaneciera tensado todo el tiempo, listo para cercenarnos en la oración menos pensada, esa que sospechamos próxima e inevitable, que nos mantiene alerta y que parece no ocurrir, porque siempre sucede en sordina, sin que lleguemos a percibir cómo se acumula el peso de la desilusión y la tragedia hasta que, cuando finalmente reparamos en ellas, no solo nos encontramos atrapados en sus fauces, sino que ya estamos siendo digeridos.
Esta deriva sintáctica se impone como la figura protagónica en la obra de Krasznahorkai. Sus frases poseen cualidades elásticas: se estiran, se retraen, se complejizan, vuelven a tocar un asunto tratado apenas unas líneas antes, doblándose sobre sí mismas en una recursividad que, invariablemente, me hace pensar en escritores tardomodernos (Beckett, Faulkner, Broch, Simon). Tal estrategia narrativa no tiene que ver con la búsqueda de un estilo, sino con el hecho de trabajar, pergeñar y perfeccionar cada oración en su cabeza antes de escribirla. Según varias entrevistas, es posible deducir que la génesis de dicha práctica está sostenida en dos pilares: a) uno sensorial: su interés en emular, no la oralidad de los seres humanos, sino las figuras retóricas que se entretejen con cierta anarquía durante el fluir natural de la comunicación; y b) otro contextual: la necesidad de pensar la frase, antes de dejarla sobre el papel o la pantalla, sobre todo porque durante el inicio de su carrera literaria la mayor parte de sus empleos no le permitían estar solo y tampoco le fue posible trabajar sus textos sentado frente a un escritorio. Así que su prosa no se desprende de mero manierismo literario, no es capricho; más bien, tiene que ver con la forja de un instrumento lingüístico cuyo propósito es no “sarampionar” la narración con el punto y seguido que, muchas veces, le concede a la escritura ese ritmo telegráfico y antinatural que el húngaro rechaza.
¿Cómo acceden a la obra de Krasznahorkai quienes, por primera vez, han tomado la decisión de atravesar el umbral infernal que mencioné? Existen dos puntos claros (y cronológicos). El primero, y más obvio, es Tango satánico, su ópera prima que, años más tarde, fue llevada a la pantalla grande por el también húngaro Béla Tarr, quien ha hecho mancuerna con Krasznahorkai en varios proyectos, colaboración que se prolongó durante décadas y que, finalmente, culminó con una obra maestra, El caballo de Turín (2011), cuyo guion fue escrito por el nuevo premio nobel.
Tango satánico (Sátántangó, 1985) asienta una coreografía narrativa que, después de una carrera literaria brillante, ya es posible nombrar: krasznahorkaiana. La novela, geográficamente, apenas consigue retratar una pequeñísima rebanada de tierra donde está situado un villorrio que Dios parece haber olvidado: estancado en un bucle temporal del que nadie escapa, sombrío, hecho ruinas y donde la lluvia torrencial impera. Ahí, los personajes solo son testigos de una fuerza más allá de su comprensión: nadie sabe, nunca, lo que realmente sucede; no existe un camino o línea recta que les permita trasladarse del punto A al punto B; ahí, todo el tiempo se viaja a ninguna parte porque en tal lugar la única geometría posible es la circular, el castigo sisífico. Uno quisiera creer que, debido a la escasez de sus habitantes, estos conviven en armonía y han nutrido lazos estrechos, pero no se asoma entre las líneas del texto el concepto de comunidad, sino su antítesis: una especie de atmósfera bíblica donde abundan la desconfianza y la traición, sentimientos dictados por el instinto de supervivencia y los sueños rotos, hasta que el campanario de una iglesia destruida –y cuyas campanas, en teoría, no deberían repicar– anuncia la llegada de un hombre que devendrá parteaguas moral, derribando –en seis capítulos que van del I al VI, en su primera parte, y del VI al I, en su segunda– lo que ya estaba en el suelo, estableciendo con tal ritmo narrativo los pasos hacia delante y hacia atrás de un tango desolador.
El segundo punto de entrada es Melancolía de la resistencia (Az ellenállás melankóliája, 1989) y su ritmo no podría ser más contrastante con el de su predecesora: en lugar de círculo, irrupción imprevista; en lugar de destierro silencioso, revuelta carnavalesca. La aparición repentina de un circo de proporciones modestas, y cuya atracción principal consiste en exponer públicamente los restos de “la ballena más grande del mundo”, acapara la atención de los moradores de una ciudad relativamente tranquila, quienes, luego de sospechar que detrás de la llegada del circo y su falso ídolo –la ballena en cuestión– se oculta un motivo maquiavélico o apocalíptico, la histeria colectiva no tarda en germinar en una explosión violenta, exhibiendo de esta forma la verdadera cara de una sociedad que ya pendía de un hilo y que solo necesitaba de un empujón simbólico para que el decorado de su teatro moral se destartalara. En este libro Krasznahorkai no pretende juzgar, sino únicamente presentar el hecho de que el “mal” (y el caos que le sigue) ya corrompía el núcleo de una célula que solo esperaba una acción exterior para detonar.
A propósito de esta segunda novela, hace un par de años, durante una sesión de preguntas y respuestas auspiciada por la American Cinematheque en la ciudad de Los Ángeles –y que tuvo lugar después de la proyección de Werckmeister harmonies (la adaptación cinematográfica de Melancolía de la resistencia)–, tuve oportunidad de preguntarle a Béla Tarr por qué, a diferencia de Sátántangó –cuya duración supera las siete horas–, solo adaptó la parte central del libro de Krasznahorkai. “Habría terminado con una película de once horas”, dijo el húngaro, sonriente.
Quizá la lectura de la obra de László Krasznahorkai no requiere de la atención escrupulosa que solía dedicarle un húngaro obsesivo, pero exige cierto nivel de concentración, de aislamiento y de desconexión mediática que permiten admirar su genio y belleza literaria, porque en Krasznahorkai la escritura es escenario absoluto, pensado desde la ruina, donde se despliegan sus variaciones sobre un mismo tema tripartita: el desgaste espiritual, las comunidades que desconocen toda posibilidad edénica y la anemia interminable que dejan los días y el contacto con el otro. No es la frase larga la suma de sus recursos narrativos, sino una estampa anatómica de la angustia, porque la escritura de László Krasznahorkai confirma lo que ya tantos sospechamos: estamos endemoniadamente solos. ~