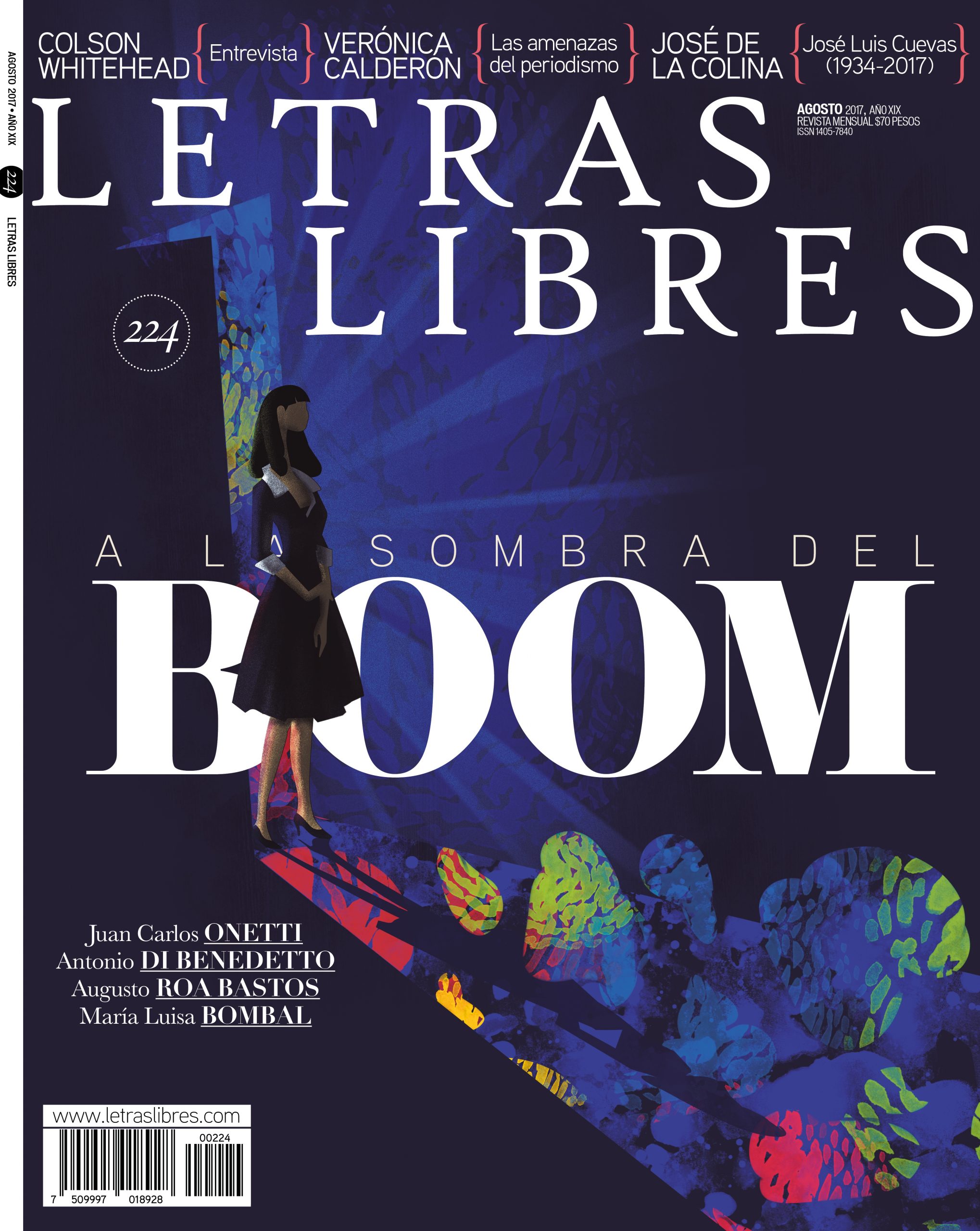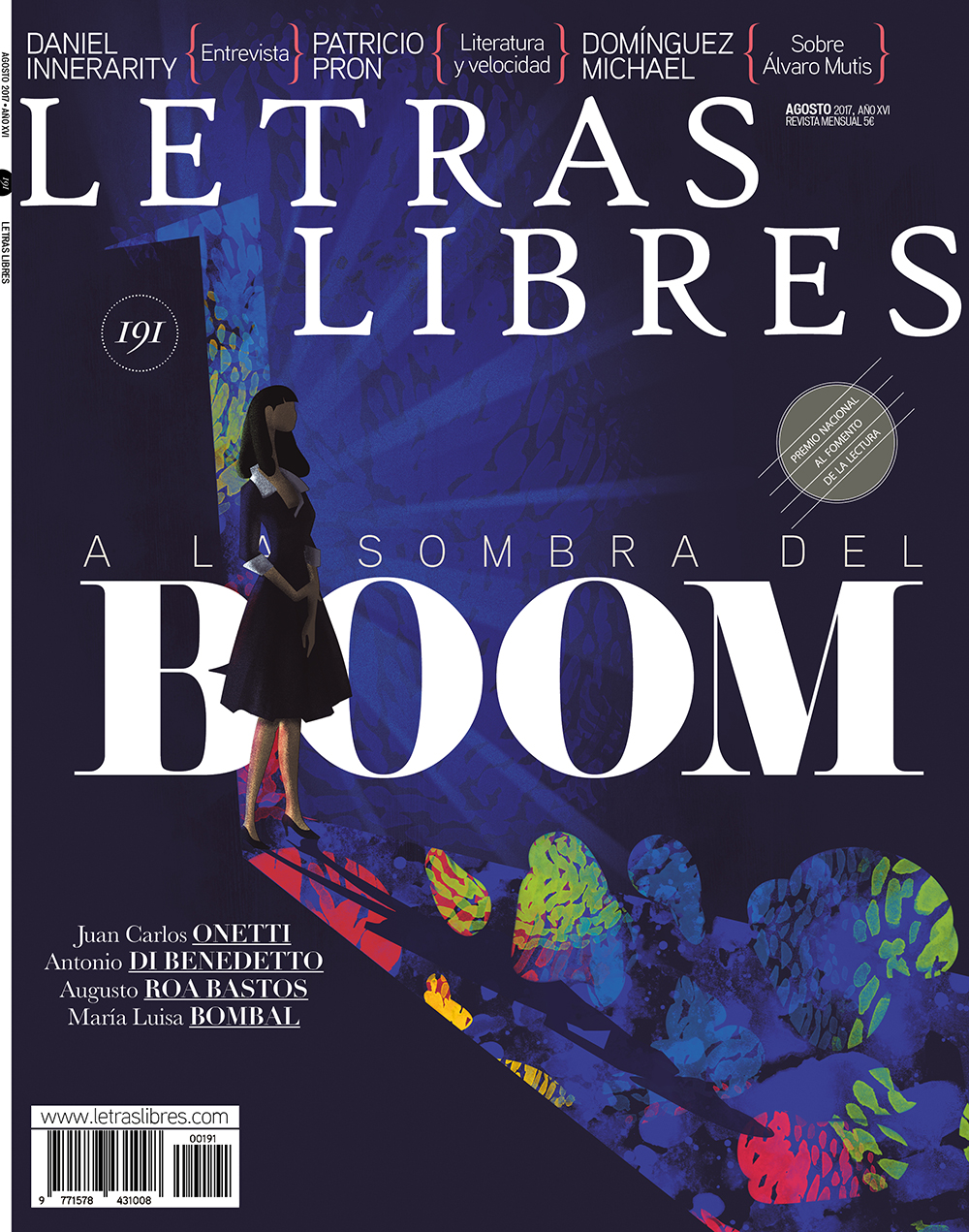Lo mataron saliendo del periódico. Javier Valdez, de cincuenta años, murió tiroteado en una calle de Culiacán el 15 de mayo. El periodista, profundamente respetado, se había convertido en un referente para investigar el narcotráfico en México y su quehacer en una de sus cunas, Sinaloa. La imagen de su sombrero, manchado de sangre, se convirtió en un testimonio más de la sombra de crimen e impunidad que persigue a los periodistas en México. Pero no es el más reciente.
Apenas tres días después, Salvador Adame, un periodista que dirigía una pequeña televisora en la Tierra Caliente de Michoacán, desapareció. Tras cinco semanas de angustia, la policía encontró su cuerpo. A los criminales no les bastó con matarlo. Le prendieron fuego y abandonaron sus restos calcinados a las orillas de un sitio al que llaman la Barranca del Diablo.
Adame se convirtió en otro número, otra víctima. Otro nombre que añadir a la infografía. Un hashtag más.
Al menos 35 periodistas han sido asesinados en México desde 2010. La incapacidad de las instituciones creadas para solucionar el problema es tan inmensa que roza el ridículo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tiene más letras en su nombre que soluciones en el mundo real. Desde julio de 2010 ha recibido 798 denuncias por ataques. Solo ha respondido a tres.
El gobierno mexicano, además, ha sido acusado de utilizar un programa para espiar a periodistas y activistas. El informe elaborado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y las organizaciones r3d, SocialTic y Article 19 indica que el programa Pegasus fue utilizado para intentar espiar a por lo menos dieciocho personas. Presidencia respondió que “no había pruebas” a través de la imagen de una hoja sin ningún tipo de membrete que colgó en uno de sus perfiles en redes sociales.
Pero el verdadero drama del periodista en México se esconde tras las cifras. Su miedo se respira hasta en un mensaje de WhatsApp.
“Oye, quería pedirte ayuda. Queremos saber dónde podemos conseguir fondos para un chaleco antibalas”, escribe un periodista de veintipocos que trabaja en Guerrero. “Gracias por tu solidaridad. Estamos muy atentos. Yo ya no me meto en nada porque la cosa está muy fuerte”, opina otra colega de Michoacán. Explica sus razones. Desde un teléfono desconocido y que ahora no existe le enviaron un mensaje. “Me mandaron una foto de mis hijos saliendo de la escuela.”
Quien decide dedicarse al periodismo en México no solo tiene que sortear amenazas, espionaje, ataques, secuestro y muerte. Se enfrenta también a la autocensura, bajos sueldos, a directivos que, salvo contadas excepciones, no darán la cara por su trabajo. A la indiferencia social y al automático recelo. Si lo espiaron, pecó de descuidado. Si lo atacaron, se expuso. Si lo secuestraron, no tomó precauciones. Si lo mataron, se metió en donde no debía.
El problema, además, es tangible en el propio sueldo de los que se aventuran a hacer periodismo en México y en sus más básicas condiciones de trabajo.
Muchas empresas de medios pagan poco y tarde a sus colaboradores. Ni hablar de un protocolo de seguridad. Otras no tienen a sus trabajadores inscritos en la seguridad social y algunos prefieren recibir estos beneficios de empresas que nada tienen que ver con la información. “Es muy común que los periodistas estemos inscritos como trabajadores de farmacias o heladerías cuando trabajamos en un medio y no tenemos garantía de que si nos pasa algo se nos reconozca nuestro trabajo”, dice Julio Ramírez, exeditor de medios nacionales.
En resumen: muchos de los reporteros y editores de medios de comunicación en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pagan sus impuestos a través de farmacias o heladerías.
Una pequeña manifestación organizada por los colegas de Adame frente a la Procuraduría General de la República de México reunió más cámaras que personas. “Parece que gritamos a la nada”, dijo una de sus compañeras.
Tras la muerte de Miroslava Breach, periodista de Chihuahua, Javier Valdez escribió en su cuenta de Twitter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.”
Los ataques continúan. A Carlos Barrios, del sitio web Aspectos de Quintana Roo, lo agredieron en mayo: le cortaron una oreja. Otros siete periodistas fueron atacados en Guerrero ese mismo mes. Fabián García dejó Nayarit tras recibir amenazas.
Desde hace muchos años ejercer el periodismo en Tamaulipas es una mala broma. “Nublados y lluvias predominarán en el sur”, dice un titular. “Más escuelas de verano”, reza otro. Los más osados se atreven a citar lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública del estado: “La inseguridad no nos ha rebasado”. Hace años que los periodistas tamaulipecos optaron por el silencio a golpe de balas. El Mañana, de Nuevo Laredo, denunció que había sido amenazado por grupos de narcotráfico. Allá ya no hay crónicas, solo un conteo. Al menos 59 personas murieron asesinadas en dos meses: una por día.
Dice uno de los lemas de protesta que “no se mata la verdad matando periodistas”. Quizá no la han matado, pero la impunidad, las malas condiciones de trabajo, las amenazas y los ataques la han hecho escurridiza. El miedo al que espía, a los que matan, al que no paga, se respira.
Los hashtags y los retuits se acumulan. Los muertos también. ~
(ciudad de México, 1979). Periodista. Encargada de información internacional en Tercera Emisión de W Radio y redactora de El País en Madrid.