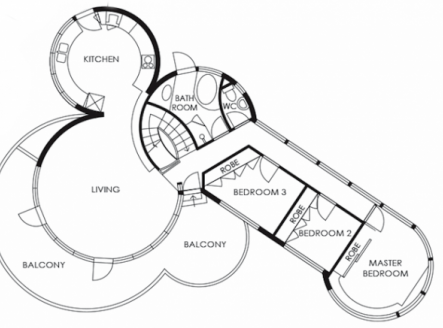in memoriam
Hortensia Rivas Rodríguez
En septiembre de 2019, la Secretaría de Cultura de Coahuila me contrató para coordinar un taller de escritura testimonial dirigido a familiares de víctimas de desaparición forzada que viven al norte del estado, en los municipios de Allende y Piedras Negras. El objetivo puesto en el papel era generar una serie de relatos autobiográficos que posteriormente integrarían un libro.
{{Varias autoras, Historias que no pedimos. Escritura testimonial, Saltillo, Secretaría de Cultura de Coahuila, 2019, 83 pp.}}
Los organizadores sugerían brindar a las personas participantes (casi la totalidad de ellas mujeres) rudimentos técnicos como punto de vista, manejo del tiempo, representación de la realidad, diálogo, etcétera: el tipo de recursos que yo enseñaría en una clase de cuento o de novela dirigida a escritores principiantes. La duración era de ocho sesiones de dos horas cada una, un fin de semana por sesión a lo largo de dos meses.
La realidad en el campo resultó, como el lector habrá anticipado, muy diferente a su diseño en una oficina. Primero, porque el nivel de escolaridad, alfabetización y habilidades de lectoescritura de las participantes era desigual: una de ellas había cursado educación normalista, otra tenía experiencia como funcionaria federal, al menos la mitad contaba solamente con estudios truncos de primaria o secundaria. Segundo, y más importante: sus razones personales para asistir al taller eran variadas. Quizás un par estaban ahí debido a su deseo de narrase por escrito; otras, para cumplir con un compromiso de amistad y solidaridad hacia sus compañeras; otras más, con la intención declarada de congraciarse con las instituciones y los funcionarios públicos que les habían proporcionado algún servicio legal o financiero; alguna o dos, para hacer uso del foro y proyectar su repudio y su justa ira contra el poder político estatal cuyo representante para ellas, en ese momento, era yo.
A contrapelo de lo anterior, ambos grupos (uno por municipio) construyeron paulatinamente su propio sentimiento narrativo y su recuperación verbal de la experiencia de sufrimiento. Una de las organizadoras propuso que hiciéramos una representación teatral. Algunas accedieron a traer a la sesión los objetos domésticos preferidos de su familiar desaparecido y redactaron a partir de esos materiales una breve remembranza. Hubo quien lanzó consignas. Hubo quien prefirió escribir cartas de despedida, recados de agradecimiento, oficios de reproche. En algún punto, solicité el apoyo de colegas (Elizabeth Alfaro, Eli Vázquez Sifuentes, César Gaytán) que intervinieron en las sesiones desde soportes no verbales: retratos fotográficos, registros videográficos, dibujos y dinámicas. Todas las participantes prefirieron, la mayor parte de las veces, expresarse de manera oral y sin acceder a la reproducción de sus testimonios fuera de la sesión; usaron el taller de literatura testimonial como un sucedáneo de terapia de grupo. Me esforcé en no entorpecer tal elección.
Existe una polémica entre los métodos del acompañamiento a víctimas y la recuperación de tales experiencias a través del periodismo narrativo, la escritura testimonial, la sociología y la literatura de ficción. ¿Cuáles son los derechos, las obligaciones, el ethos de quien intenta abordar estas historias? Y, más importante aunque menos evidente: ¿qué sentido tiene narrarlas: moralizar la realidad? ¿Embellecer el horror? ¿Ejercitar la denuncia? ¿Consolar y cuidar a los que sufren? ¿Vender bienes y servicios culturales? La respuesta superficial a estas preguntas puede ser fácil, pero también es engañosa: “Hay que escuchar a las víctimas”, “Que los escritores elitistas se callen”, “Se está glorificando la violencia”, etcétera. Pero, por lo regular, la perspectiva teórica que distingue de un plumazo los hechos de la ficción parte de un déficit de retórica: las víctimas es un tropo que puede funcionar no solo como realidad concreta, sino también como metonimia y estetización de la política. Habla de una condición definida, más que por el activismo o la academia, por los instrumentos del Estado. Otro aspecto que se obvia es la amplitud de marcas y funciones que competen a los procesos narrativos. Un relato puede ser informativo o estético, político o terapéutico, propagandístico o de denuncia, y puede cumplir todas estas funciones o varias de ellas a la vez. Existe una carga criptoficcional en el tropo la voz de las víctimas. Su lugar más evidente son las versiones editadas, compiladas o suscritas por los órganos de gobierno. Pero en no pocas ocasiones –y esto lo saben de primera mano quienes trabajan en el ámbito del acompañamiento a víctimas– el componente de estetización surge dentro del entorno pastoral-religioso, o enmarcado por la jerga jurídica, o simplemente afectado por la forma material (magnetofónica, al dictado en voz alta, a partir de transcripciones de caligrafías muchas veces difíciles de interpretar) de los discursos. Como sucede con todas las formas sensibles, el relato “real” está atravesado por capas circunstanciales y neurobiológicas (por ejemplo, la memoria personal, o bien el narratario evidente o latente de las historias compiladas) que conllevan una pre-edición de índole política y estética.
¿Qué lugar ocupa en el México contemporáneo la ficción tradicional, el espacio de la novela, cuando hablamos de ampliación y comprensión y registro de la voz de las víctimas? La primera obviedad que me gustaría apuntar aquí es que la ficción relevante nunca es una falsificación: es más bien una verdad sutil. La ficción llena huecos evidenciados por la propia necesidad cognitiva de entender algo que siempre llegará incompleto a nosotros: la estructura profunda de los actos de violencia. Se trata de huecos cuyo espectro excede las funciones y la retórica del periodismo o el activismo. La ficción abre espacios de recepción que corresponden a la experiencia inconsciente y no solo a los eventos susceptibles de constatación. Transforma el pathos (que en el caso de la experiencia testimonial puede subyugar, fragmentar o desviar a la voz que narra) en materia estética más o menos discernible según las necesidades del propio relato y no según los límites factuales. Ayuda a construir una identidad cognitiva integradora, hasta cierto punto colectiva de los sucesos, especialmente cuando incorpora técnicas de punto de vista coral no omnisciente sino encarnado múltiple o en la forma de palimpsesto cognitivo: una voz testimonial subvertida y re-actualizada por otra. La principal diferencia entre la novela y el periodismo es, a mi juicio, la vasta capacidad de la primera para variar los niveles de focalización del relato.
No estoy diciendo que el-espacio-de-la-novela sea inherentemente superior o más oportuno que las formas narrativas “directas” encarnadas por el periodismo de fondo, la literatura testimonial y sus variaciones performáticas. Lo que digo es que el relato ficcional es un complemento y contrapunto necesario para vivificar y actualizar este tipo de registros.
Enseguida, haré un sucinto catálogo de algunas novelas mexicanas que intentan acercarse al tropo dar voz a las víctimas mediante la alternancia de una focalización interna y externa, el empleo de personas gramaticales múltiples, el palimpsesto cognitivo, el uso de alegorías u otras metáforas conceptuales, o el relato proferido en plural y expuesto como sucedáneo del coro griego.
Las tierras arrasadas,
{{Las tierras arrasadas, Ciudad de México, Literatura Random House, 2015.}}
novela de Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978), narra el secuestro, vejación y tortura de un grupo de migrantes sorprendidos en medio de la noche por una banda de tratantes de personas comandada por Estela y Epitafio, matrimonio atípico, atormentado y atroz. La historia se desarrolla con pulso cinematográfico, enmarcada en una temporalidad lineal y trepidante. Está narrada en tercera persona, con una focalización en la que predominan la exterioridad y el movimiento, pero (a contramano) con una mimesis barroca, un lenguaje musical y un poquito verboso, casi emparentado con la cadencia del verso en su fraseo, que no rehúye recursos como el hipérbaton, la hipérbole o la prosopopeya. Los nombres de algunos personajes (Osaria, Mausoleo, Lacarota) operan en forma alegórica (me recuerdan a los autos sacramentales de Pedro Calderón de la Barca) y contribuyen a la densidad conceptista del discurso.
Entrelazados con la historia principal, aparecen en Las tierras arrasadas una serie de pasajes en primera persona del singular y del plural. Su presencia se resalta por la disposición tipográfica: justificados a la derecha y en itálicas. En una nota al final del volumen, Monge aclara:
Todas las cursivas que aparecen en esta novela pertenecen a la Divina comedia o son citas tomadas de diversos testimonios de migrantes centroamericanos, a su paso por México, en busca de los Estados Unidos de América. El autor agradece, en este sentido, el trabajo realizado y la información facilitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Albergue Hermanos en el Camino, Las Patronas, Casa del Migrante, Sin Fronteras y Casa del Menor Migrante.
Me interesa resaltar que el ritmo-cinematográfico-aunado-al-lenguaje-calderoniano que exhibe el cuerpo principal de Las tierras arrasadas tiene una correlación con el discurso-testimonial-aunado-al-lenguaje-dantesco que exhiben los pasajes dispuestos en itálicas. Como el prosista escrupuloso que es, Monge parece prever la desgarradora significación de los fragmentos de archivo, pero nota asimismo que esta textura necesita un contrapunto de densidad semejante al barroquismo sintáctico (que funciona como oxímoron tonal de la velocidad mimética) presente en el relato mayor. La práctica compositiva dialoga con al menos dos ideas vertidas por Walter Benjamin en distintos momentos de su trayectoria: la importancia que confiere el pensador alemán a la alegoría en tanto que metáfora conceptual y sostén del drama (en oposición al mito, matriz de la tragedia); y la noción de imagen dialéctica: “aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación”.
((Libro de los pasajes, Madrid, Akal, 2005.))
Luis Jorge Boone (Monclova, 1977) emplea un recurso parecido al de Monge en su novela Toda la soledad del centro de la Tierra.
{{Toda la soledad del centro de la Tierra, Ciudad de México, Alfaguara, 2019.}}
En su caso, la historia principal (Chaparro, un niño de unos diez años, busca a su padre y a su madre, a quienes no conoce y espera encontrar en Los Arroyos, pueblo vecino hacia el que se dirige a pie y de noche por una carretera) se cuenta en primera persona. La narración secundaria, dispuesta en itálicas (lo mismo que en Las tierras arrasadas) y en verso, es proferida por una voz plural que incluye diálogos de equívoca atribución y narra el proceso de exterminio de una comunidad (tal vez semirrural, aunque este dato solo se insinúa) por parte de un espectral grupo de –¿bandoleros? ¿invasores? ¿soldados?– ellos armados.
((He escrito un ensayo más amplio sobre este libro: “Luis Jorge Boone y la gran pregunta de la literatura mexicana del siglo XXI”, revista digital Lengua, 2021.))
A diferencia de Emiliano, que empleó un archivo factual como complemento de su ficción, Luis Jorge recurre a otra clase de pre-registro textual en los fragmentos corales que emplea como contrapunto: la estética del corrido. La voz de estos pasajes en verso y en primera persona plural no está basada en testimonios, pero sí en la mimesis inmaterial (una dicción) proveniente de un género oral y popular. Al producir estas incisiones sobre la superficie del discurso, el autor subraya algo que cualquier escritor o lector ha percibido muchas veces, y que Alberto Vital expresa a modo de hipótesis con sencilla lucidez: “Los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad.
{{Quince hipótesis sobre géneros, Ciudad de México, UNAM/Universidad Nacional de Colombia, 2012, p. 13.}}
Al inventar la voz plural que atraviesa su novela (una voz que, sin ser factual y verificable, es verdadera: Toda la soledad… es el intento ficcional de un escritor coahuilense por desentrañar la masacre de Allende, Coahuila, un evento acaecido a 170 kilómetros de su ciudad natal), Boone abre el espacio de la novela a otro género narrativo oral e informal: el del rumor. Un territorio retórico que me parece pertinente para explorar el tropo la voz de las víctimas, toda vez que –como algún especialista en estos temas podría constatar– abundan los aspectos de ese corpus narrativo que se han incorporado a la cultura popular anónimamente y por interpósita persona.
“Tiburón” es un cuento de Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976) incluido en la colección Esbirros.
{{Esbirros, Madrid, Páginas de Espuma, 2021.}}
La técnica del discurso es múltiple, a pesar de tratarse de un relato de apenas once páginas. Una voz en tercera persona narra las vicisitudes de Rosendo, técnico forense coludido con la policía municipal –y, a través de esta, con la delincuencia organizada–. Una voz en primera persona describe la ominosa figura de El Tiburón (factótum de no sabemos bien qué horror) y su infortunado (des)encuentro con los vecinos ruidosos de un barrio clasemediero donde vive el narrador-protagonista. Intercaladas con estos dos relatos (ambos culminan en una ausencia forzada: la de la amante de Rosendo, la de los vecinos ruidosos), aparecen siete fichas informativas de persona desaparecida redactadas con el brutal lenguaje técnico (más brutal por su alternancia con los relatos de primera y tercera persona: uno fársico-grotesco, el otro dramático-alegórico) de los archivos forenses.
He detallado en otro sitio por qué el cuento de Ortuño me parece magistral.
{{“Esbirros, de Antonio Ortuño. La uberización del mal”. En Revista de la Universidad de México, julio de 2021.}}
Lo que me interesa resaltar aquí es, exclusivamente, su empleo de recursos para-literarios (la ficha forense) como bisagra coral –y al mismo tiempo impersonal– entre los dos arcos dramáticos que dan forma a su texto. Amén de ser, a su modo, un género informal, la ficha forense enfatiza algo que corresponde al tropo la voz de las víctimas (y que complementa, además, la noción de corrido/rumor empleada por Boone): muchos de los materiales que refieren este tipo de historias están signados por su carácter de uso, lo que implica que su estilo está marcado por la presunción de que existe para ellos un narratario concreto. ¿A quién están destinados los testimonios recabados en una oficina de gobierno, los rumores imposibles de fijar del habla callejera, las fichas de un catálogo de víctimas de desaparición forzada?… Siempre es más difícil hablar de narratarios (ideales, aludidos o evidentes) que de narradores dentro del cuerpo de un relato. Lo es por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones políticas: decir que el narrador modifica interesadamente su relato en función de su narratario es cognitivamente exacto, pero también es una mala publicidad para, pongo por caso, el “buenismo” inherente al tropo la voz de las víctimas. Lo deja entrever el relato de Ortuño. Lo advierte Luis Jorge Boone en un pasaje de Toda la soledad…:
Decían, gritaban más bien, a media calle, nosotros ya acabamos.
Lléguenle.
Y le llegábamos.
Buitres.
Así nomás. […]
Uno se acercaba primero. Y de ahí nos dejábamos ir todos.Arrimábamos la camioneta, una carretilla, traíamos bolsas y costales vacíos, cajas de cartón para acarrear y poder con más, para aprovechar las vueltas.
La familia completa. Íbamos en bola. […]
Mejor nosotros que alguien más.
La ficción puede dar cuenta de manera muy plástica de un aspecto cognitivo particular, relevante y semiinconsciente en los procesos de violencia extrema: la culpa del que sobrevive.
En Laberinto,
{{Laberinto, Ciudad de México, Literatura Random House, 2019.}}
Eduardo Antonio Parra (León, Guanajuato, 1965) narra una historia semejante a la de la novela de Boone: el ataque a una comunidad semirrural por parte de hombres armados cuya intención parece ser el exterminio de la población civil. En la historia de Parra, un narrador en primera persona del singular da cuenta de su encuentro, en una cantina, con un antiguo alumno suyo y sobreviviente (como el propio narrador) de la masacre. Durante más de 260 páginas, estos dos personajes –el Profe y Darío– reconstruyen el uno para el otro su experiencia particular del evento, enmarcado –sobre todo por parte del Profe, cuya voz no solo es testimonial sino también focalizada de manera interna– de grandes dosis de culpa existencial y erótica. Aunque la voz más externa es la del Profe, quien profiere buena parte de la historia es Darío, su interlocutor. Ambas voces en primera persona dialogan, se alternan, parecen por momentos confundirse o borrarse la una a la otra generando un efecto de palimpsesto cognitivo que pone a competir, y por momentos a confluir de manera coral y extrañamente dislocada, sendas memorias de la atrocidad. Por añadidura, la voz del Profe se convierte en algunos pasajes en una tercera persona que sustituye los extensos parlamentos narrativos de Darío, aderezándolos con su propia imaginación, especialmente cuando se trata de observar de cerca los encuentros carnales entre su interlocutor y Norma, o cuando el Profe desea trasmitir lo que quizá sintió su antiguo pupilo frente a determinada escena de horror. La mimesis de esta doble memoria (con una doble y por momentos triple capa de ficción) en torno de un evento del pasado es constantemente interrumpida, en el flujo de los hechos, por las huellas –aquí vuelvo a Walter Benjamin y uno de sus muy plásticos términos filosóficos– del presente del relato: las prostitutas paradas afuera de la cantina donde los hombres beben y recuerdan; el olor del cabello de la mesera; la temperatura de las cervezas dentro de una cubeta. En más de una ocasión, el Profe declara su necesidad casi terapéutica de ser interrumpido por esos trazos de realidad cotidiana (o bien por la voz de Darío) para detener o paliar su propia memoria del evento, que le resulta por sí sola insoportable. “Los laberintos de la memoria” (frase usada por el Profe para referirse a los pensamientos de Darío) parecen ser menos amenazantes que la soledad de la mente, o al menos eso deja intuir la tesis novelística de Parra: la terapia de grupo (un sucedáneo de eso es lo que encuentro mimetizado en Laberinto) es otro género informal que puede formalizarse –novelizarse– como parte de los procesos de una imaginación colectiva del desastre social.
La forma del personaje en palimpsesto (esta técnica del punto de vista que coloca una memoria personal dentro de la experiencia cognitiva de otra, ya sea narrando en primera o en tercera persona, pero partiendo de lo que contó un personaje a otro en un momento previo) es reactivada también por Fernanda Melchor (Veracruz, 1982) en algunos pasajes de Páradais.
{{Páradais, Ciudad de México, Literatura Random House, 2021}}
En esta novela, una voz en tercera persona narra desde el punto de vista de Polo. Sin embargo, el primer personaje en aparecer (“Todo fue culpa del gordo, eso iba a decirles”) es Franco Andrade, cómplice del anterior en un evento criminal dentro del fraccionamiento de lujo al que se refiere el título. Franco vive ahí. Polo trabaja como intendente. Son bastante jóvenes. Entablan amistad y practican una serie de confidencias etílicas que desembocará en un asesinato múltiple durante las últimas páginas del libro. Aunque aquí no se desarrolla el tropo la voz de las víctimas (al contrario: se ofrece la cruda versión de un ejecutor más o menos indolente) el relato sí incorpora un fenómeno aledaño: el de la autovictimización como disonancia cognitiva del victimario. Al transferir su responsabilidad a otro personaje durante la mayor parte de la historia –aunque de manera más enfática al principio y al final–, la voz narrativa disloca la carga testimonial de lo que refiere, y al hacerlo revela una pulsión destructiva fundada en el resentimiento. La construcción simbólica (alegórica en un sentido, otra vez, benjaminiano: más cercana al drama histórico que al mito y la tragedia) se articula como leitmotiv mediante una referencialidad sistemática y paralela que alude a dos pecados capitales: la Lujuria y la Envidia. En tanto Franco alude obsesivamente a la señora Marián como objeto de fantasías pornográficas, Polo enfoca su energía deseante en las pertenencias de esta mujer y su familia: desde pulseras y otros adornos hasta una camioneta Cherokee o finas botellas de alcohol; botellas que en algún momento serán consumidas por el propio Polo con una brutalidad que sustituye, en ráfagas, los pasajes de violencia sexual practicada paralelamente por su cómplice. Para Polo, la estructura del deseo de Franco resulta ridícula. Si se une a él –y si, en última instancia, considera a su socio el único responsable del evento criminal que ambos protagonizan– es por el deseo de posesiones materiales, una pulsión que percibe (sin decirlo en forma directa) como algo moralmente superior a la lujuria.
En una reseña notable, porque trasciende los lugares comunes que se limitan a elogiar el magistral manejo del lenguaje que sin duda posee Melchor, Rafael Lemus desliza –luego de una serie de observaciones sagaces no exentas de elogios– este reproche a Páradais:
…la escritura de pronto abandona el sesgo de los personajes y algo anota sobre el contexto, algo apunta sobre las causas sociales de su comportamiento, ofreciendo al lector un remanso y unas direcciones que [Temporada de huracanes] no ofrecía. Esto es especialmente claro en las repetidas referencias a las nulas oportunidades laborales de Polo, como si la voz narrativa quisiera explicar sociológicamente lo que la escritura ya ha revelado con sus propios medios.
((“De Páradais y la abyección”, en Revista Común, en línea.))
Coincido, en parte, con la observación de Lemus. No me parece, sin embargo, que este enfoque sea una concesión ideológica a lo “políticamente correcto” del presente (como parece sugerir el crítico al final de su reseña), sino algo más tradicional y específico: una actualización de lo que José Revueltas llamó Realismo Dialéctico (en el prólogo a Los muros de agua) y Carlos Fuentes Realismo Simbólico (en entrevista con Emmanuel Carballo para Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana). Páradais refiere la experiencia del personaje como realidad distorsionada por el coro invisible de lo social; un drama histórico conformado no solamente de hechos, sino también de metáforas conceptuales. Entre ellas, la autovictimización en tanto que mecanismo de evasión. Esta lectura me parece evidente, sobre todo, en las últimas páginas del libro, cuyo ritmo y mimesis me resultan claramente revueltianos.
{{Desierto sonoro, Ciudad de México, Sexto Piso, 2019. Aunque la novela se publicó originalmente en inglés, la retomo aquí por dos razones: el origen mexicano de la autora (y el consiguiente carácter extraterritorial que esto confiere al relato) y su colaboración en el proceso de traducción al español.}}
Desierto sonoro, novela de Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983), tiene dos narradores principales. La más constante es una voz femenina en primera persona que puede deslizarse en algunos pasajes a la forma plural (cuando habla desde la familia: “hasta ahora nuestro léxico familiar ha definido bien los límites y los alcances de este mundo compartido”) o al omnisciente ensayístico (cuando refiere una problemática social: “La mayoría de la gente piensa en los refugiados y en los migrantes como un problema de política exterior”). La voz subsidiaria, también en primera persona, es la de un niño con un narratario evidente (“Memphis”) y una mimesis construida a partir del juego: su relato gira en torno a las identidades de “Major Tom” y “Ground Control”, referencia a la canción “Space oddity”de David Bowie que comparte en calidad de lenguaje privado con su figura materna (la narradora femenina). En algunos pasajes, la voz del niño recupera la materia narrativa de la voz materna y recuenta estos eventos previamente descritos, deformándolos un poco e incorporándolos a la forma del juego. El enfoque por sí solo me parece interesantísimo, porque desestabiliza (y desmelodramatiza) el tropo la voz de las víctimas (parte del relato retoma la historia de niños migrantes en Estados Unidos y el exterminio de las naciones apaches).
Desierto sonoro reboza multiplicidad, palimpsestos y referencias, pero quizás el aspecto más enfático en la construcción de la forma coral desde la primera persona sea la relevancia de las “cajas”: una colección de objetos de la más diversa índole que acompañan a una familia recompuesta (padre, madre, hijo, hija) en un road trip por lo que antiguamente fue la geografía de las naciones apaches y hoy es zona de tránsito y desaparición de migrantes. La descripción –a veces más y a veces menos subjetiva– e incluso la presentación directa de una serie de objetos de archivo, fotografías, artilugios, mecanismos, catálogos (materiales susceptibles de ser documentados e interpretados; recursos tecnológicos que sirven para llevar a cabo estos registros), pone en operación, desde una retórica que linda con lo dramático y lo performático, una capa de discurso que la estetización de la política suele sustraer de nuestra percepción: todo acervo es, ante todo y sobre todo, un relato en primera persona (singular o plural); una reconstrucción. Al interpretar materiales, el narrador deja huellas que posteriormente transferirá al lector. Forma constelaciones cognitivas: construye personajes en palimpsesto: coros. Noveliza: inventa un orden particular para las voces y las cosas. En un artículo académico, Saidiya Hartman bautizó este proceso de investigación como “fabulación crítica”.
{{Saidiya Hartman, “Venus en dos actos”, Hemispheric Institute, en línea.}}
Para la mayoría de los lectores sigue teniendo un nombre más simple: lo llamamos literatura.
Existen otras obras que me habría gustado abordar aquí. Por supuesto, Temporada de huracanes,
{{Temporada de huracanes, Ciudad de México, Literatura Random House, 2019.}}
tal vez la novela mexicana más relevante de la última década. No lo he hecho, en parte, porque publiqué ya un texto independiente dedicado a Valeria Luiselli y Fernanda Melchor.
{{“La novela como puente”, revista Luvina, invierno 2021.}}
Me habría gustado escribir con mayor amplitud, también, acerca de Anna Thalberg,
{{Anna Thalberg, Ciudad de México, Literatura Random House, 2021.}}
de Eduardo Sangarcía (Guadalajara, 1985): la historia de una joven aldeana que es acusada de brujería y torturada por la Inquisición en la ciudad alemana de Wurzburgo en algún momento del siglo XVI. Por una parte, me parece virtuoso el modo en que Sangarcía utiliza la focalización interna múltiple para crear polifonía en su relato, como si una conciencia satánica fuera encarnándose de manera sucesiva en los personajes para trasmitir en forma coral el adelgazamiento del poder cognitivo individual; una sustitución ideológica armada de resentimiento, polarización, puritanismo y burocracia ciega que, al combinarse, transforma una envidia vecinal en un poderoso drama de horror. Me resulta sugerente que, para referir una realidad sociocultural tan cercana a la sensibilidad contemporánea, el autor haya elegido la forma del drama histórico, tan socorrido en sociedades (desde la Inglaterra isabelina hasta la Polonia comunista o los Estados Unidos en la primera fase de la Guerra Fría) donde la opinión pública y el Estado se aliaron para erigirse en aparatos de censura en nombre de una determinada pureza o Bien Mayor. Me interesa apuntar, de igual modo, que Anna Thalberg comparte territorio simbólico y narratológico –a pesar de las evidentes diferencias de mimesis y lenguaje que hay entre ambas– con Temporada de huracanes, particularmente en lo que atañe a la metonimia cultural de La Bruja y a la técnica del punto de vista coral como desplazamiento sucesivo entre los personajes de la tercera persona encarnada.
(Theodor W. Adorno llamaría “versión cultural del mito” a este tipo de coincidencia; algo no muy lejano a la imagen dialéctica de Benjamin.)
Empecé este ensayo hablando de mi experiencia particular con familiares de víctimas de desaparición forzada porque considero que el activismo y el periodismo narrativo ocupan un lugar central en la recuperación de la experiencia colectiva de la violencia contemporánea. Sin embargo, pienso que la literatura de ficción ocupa un sitio igual de trascendente, porque sus herramientas cognitivas y estéticas generan una revelación más íntima y más íntegra de los fenómenos históricos. Ojalá este paseo panorámico por algunas novelas mexicanas recientes contribuya de algún modo a transitar el territorio compartido entre sociedad y literatura. ~