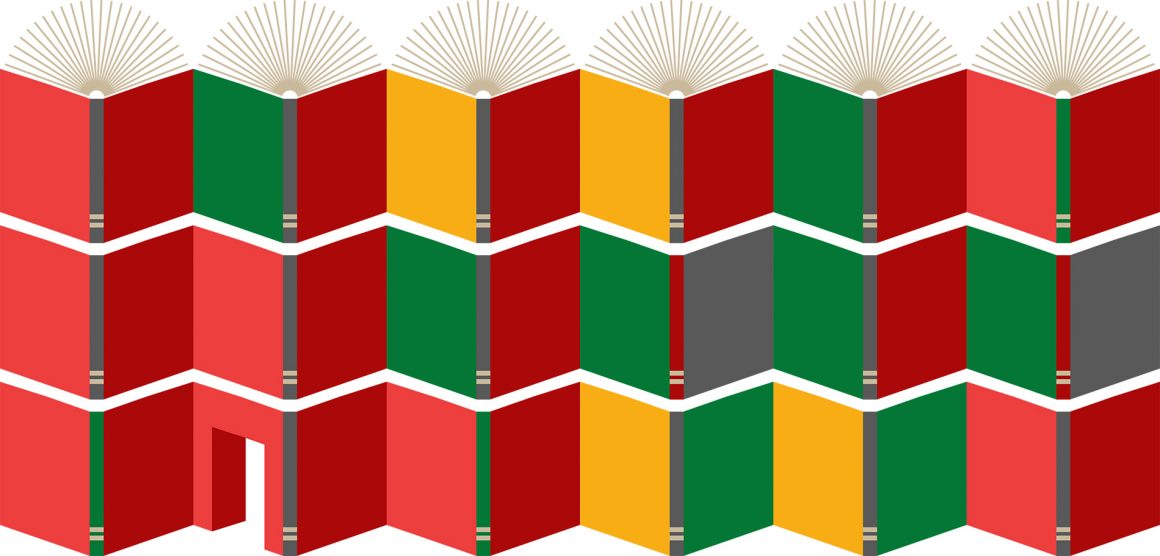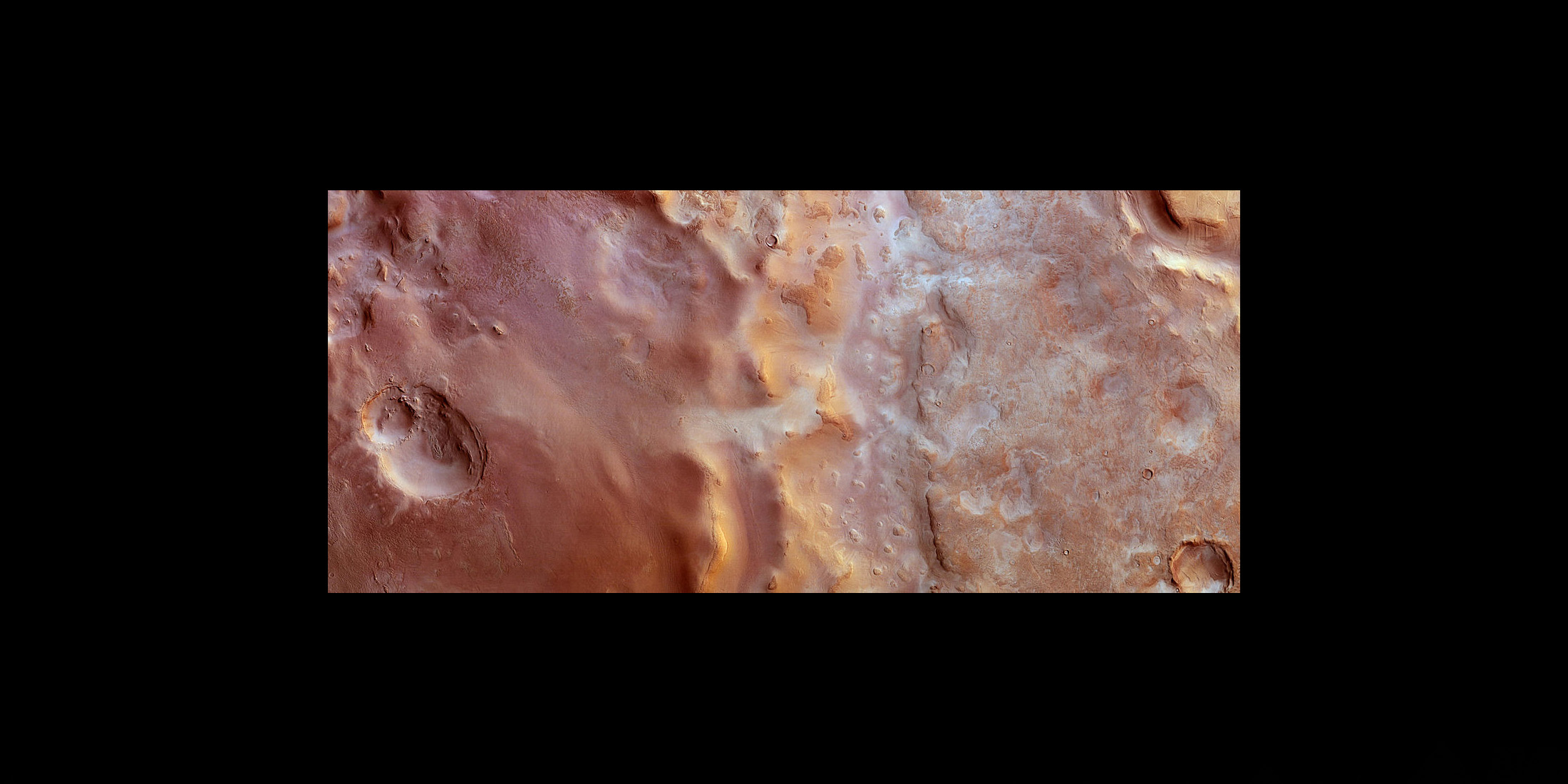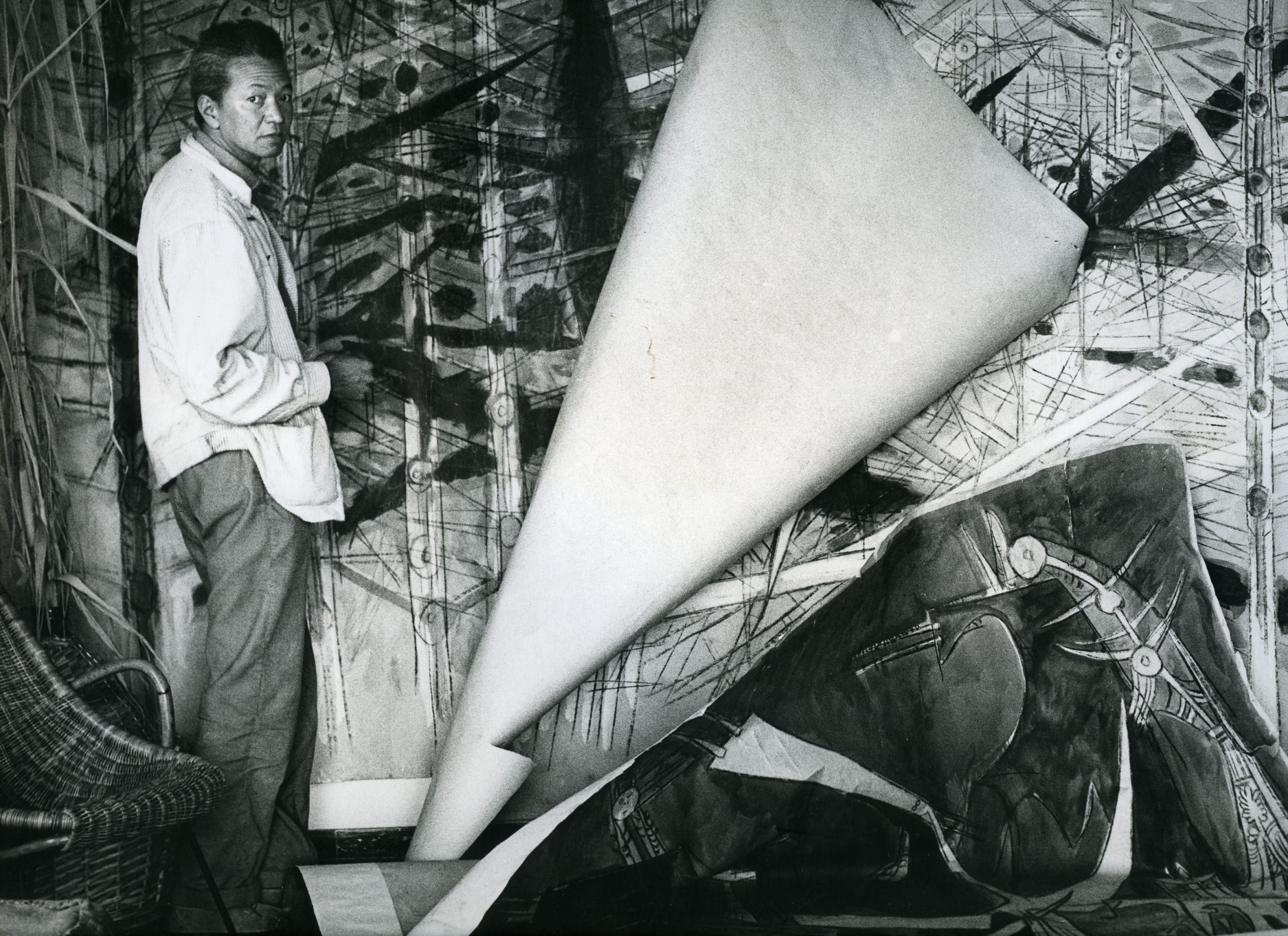La universidad moderna nació como parte de la construcción del Estado-nación durante el siglo XIX. Generalmente se señala a Wilhelm von Humboldt –hermano del viajero Alexander y fundador de la Universidad de Berlín (1810)– como el diseñador del primer proyecto universitario. El objetivo de la universidad humboldtiana fue formar estudiantes comprometidos con el avance del conocimiento, pero con una cultura nacional compartida, expertos en lengua, literatura, geografía e historia alemanas. En otras palabras, la universidad debía educar y forjar la patria a la vez.
De manera similar, los primeros Estados-naciones en Hispanoamérica consideraron la educación pública como una prioridad para crear una ciudadanía educada, capaz de participar en el nuevo sistema de gobierno representativo. En un primer momento, los gobernantes creyeron que la Iglesia católica –que había fundado las primeras universidades y operado todas las escuelas durante el periodo colonial– sería un buen aliado en esta tarea. No obstante, para fines del siglo XIX la Iglesia se había convertido en fuerte oponente al liberalismo político, como atestigua el caso de México. Los gobiernos liberales latinoamericanos, por ende, promovieron la secularización de la educación y la fundación de universidades públicas administradas por el Estado. En México, el gobierno de Benito Juárez fundó la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. La administración de Porfirio Díaz estableció la Universidad Nacional en 1910 para reemplazar a la Real y Pontificia Universidad de México. Se esperaba que tanto la ENP como la Universidad Nacional cumplieran con propósitos muy similares a los que Humboldt imaginó para la Universidad de Berlín: la formación de ciudadanos capacitados y comprometidos con la nación.
Como bien observa Joan W. Scott en su libro Knowledge, power, and academic freedom,
{{Columbia University Press, 2019.}}
siempre ha habido tensión entre los dos objetivos del proyecto universitario moderno. Por un lado, formar estudiantes en el quehacer académico requiere potenciar capacidades críticas, herramientas de análisis y habilidades para armar y redactar ensayos. La academia es una comunidad disciplinaria que opera bajo reglas, métodos y estándares comunes que juzgan la calidad, pertinencia y aportaciones de un argumento, proyecto o texto con referencia a este marco disciplinario. Su fin último es la interrogación, la investigación y la crítica de la evidencia en búsqueda de novedades que permitan avanzar en el conocimiento.
Por otro lado, la universidad pública es financiada por el Estado, el cual espera que la investigación y la docencia universitarias contribuyan al bien común de la nación. Los productos académicos, desde esta perspectiva, deben aportar algo tangible a la ciudadanía, a las instituciones del Estado y a la política pública. En consecuencia, el Estado suele buscar incidir en la docencia y la investigación académicas con el fin de asegurarse de que el dinero invertido produzca los resultados que considera necesarios. Las universidades se vuelven entonces espacios políticos en donde se discute tanto la naturaleza de las contribuciones que los universitarios deben ofrecer a la sociedad, como la definición del bien común nacional.
Las tensiones entre uno y otro objetivo han sido resueltas de diferentes maneras en la historia contemporánea. En una conferencia sobre la libertad académica dictada en 1991, Identity, authority, and freedom: The potentate and the traveler, Edward W. Said explica que los gobiernos poscoloniales árabes, en países como Argelia y Egipto, concibieron a las universidades recién inauguradas como “extensiones” del Estado. Después de tantos años de vivir bajo los mandos imperiales inglés, francés y otomano, los nuevos gobernantes persiguieron una política nacionalista reivindicadora de la cultura árabe que rápidamente confundieron con la defensa de sus propias políticas e ideales. Como mantenían un control político directo sobre las universidades, los gobiernos consideraban al personal académico y administrativo como servidores públicos para beneplácito del gobierno en turno. Como consecuencia, “los criterios de promoción y nombramiento de empleados fueron la conformidad política en lugar de la excelencia académica”. En un ambiente de sospecha y miedo alimentado por la Guerra Fría y el conflicto árabe-israelí, el control político llevó a la adopción de prácticas represivas, hasta que “el nacionalismo en la universidad dejó de representar la libertad y sí el acomodamiento, la precaución y el miedo en lugar de la brillantez y la osadía, la autopreservación en lugar del avance de conocimiento”. A juicio de Said, para entonces, el resultado fue la subordinación de la academia a los partidos gobernantes y la supresión de la vida intelectual universitaria.
En América Latina los gobiernos del siglo XX también estuvieron tentados a usar las universidades para promover sus ideologías predilectas y sus propias versiones del nacionalismo. Los gobiernos posrevolucionarios mexicanos, por ejemplo, quisieron que la educación en todos sus niveles formara al estudiantado de acuerdo con el discurso nacional-revolucionario para respetar y promover los ideales que, según los revolucionarios, habían motivado su lucha a partir de 1910. Como es muy sabido, durante su sexenio, Lázaro Cárdenas reformó la Constitución para indicar que la educación pública debía ser socialista. Aunque esta reforma fue desechada por su sucesor, los gobiernos priistas posteriores se empeñaron en incorporar y mantener al profesorado y estudiantado universitario dentro de las redes corporativas del partido. Como denuncia Said para el mundo árabe, esta situación propició el reconocimiento de “la conformidad política en lugar de la excelencia académica”.
En este contexto, se desarrolló el concepto de autonomía universitaria
{{Sobre este tema escribí la entrada “University autonomy, academic freedom and student protests in Mexico (1917-2022)” en mi blog.}}
que se defendió como la mejor manera de regular la relación entre el Estado y la universidad. La autonomía universitaria supone tres elementos clave: un gobierno universitario independiente de la tutela de la Secretaría de Educación u otra dependencia estatal, la participación del estudiantado y el profesorado en los cuerpos de gobierno y el respeto a la libertad de investigación y cátedra dentro de la universidad. Este modelo se popularizó entre las universidades públicas estatales después de la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional en 1945, aunque algunas –como la Universidad de Guadalajara– no obtuvieron la autonomía hasta 1990. Otras instituciones públicas de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional o los 31 centros públicos vinculados al Conacyt, nunca la consiguieron.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el profesorado se ha defendido de la intromisión externa apelando al concepto de la libertad académica, que incorpora las libertades de cátedra e investigación, así como el principio del autogobierno. En una “Declaración de Principios” publicada en 1915, la Asociación de Profesores Universitarios señaló que estas libertades eran fundamentales para asegurar que la universidad cumpliera con sus objetivos educativos e investigativos. Solo la garantía de la “imparcialidad” del profesorado podría inspirar la confianza pública y gubernamental en la labor universitaria. En un primer momento, la asociación se protegió de los intentos de los grandes donadores de las universidades privadas de interferir en los currículos y los nombramientos del profesorado. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, la persecución política de comunistas y socialistas promovida por el senador republicano Joseph McCarthy llegó también a las universidades y escuelas públicas. Durante el gobierno de Trump, y actualmente en estados gobernados por el Partido Republicano, como Florida y Texas, se hostiga políticamente la enseñanza de la teoría crítica de raza y los estudios de género.
De la situación histórica aquí expuesta emanan preguntas ineludibles: ¿Por qué las comunidades académicas quieren libertad académica o autonomía universitaria? ¿Por qué plantean que la intromisión del Estado (o de intereses privados) es nociva para la educación? Said nos ha bosquejado una respuesta preliminar: tratar a las instituciones de educación superior como si fueran dependencias gubernamentales termina privilegiando la conformidad y las lealtades políticas sobre la excelencia académica. Es decir, lleva a la universidad a la mediocridad, lo que resta legitimidad a su docencia y su investigación. Como observa la Asociación de Profesores Universitarios estadounidense, un(a) estudiante que considera que su profesor(a) no tiene criterio académico propio no lo o la respetará y no querrá estudiar con él o ella. Asimismo, priorizar la conformidad política a la hora de realizar la investigación significará que las aportaciones académicas –sean en calidad de asesoría o análisis– que la universidad ofrece a la sociedad y al gobierno no solo serán sesgadas ideológicamente, sino que serán de dudosa utilidad para la solución de los grandes problemas nacionales.
No obstante, esta respuesta preliminar requiere más explicación. ¿Quién define la excelencia académica? ¿Por qué sostener que los sesgos ideológicos son perjudiciales para la investigación? ¿No tienen todos los investigadores e investigadoras preferencias políticas? En fin, ¿no es la insistencia en la libertad académica una simple medida de defensa por parte de comunidades académicas que se adopta solo cuando la interferencia desde el Estado viene de gobiernos cuya ideología política es contraria a la suya? Todas estas preguntas han sido articuladas por varias personas en los últimos meses en el contexto de la imposición ilegal de un nuevo director general del cide por parte del Conacyt.
Para responder a estas preguntas hay que regresar al libro de Joan W. Scott citado líneas arriba. Las comunidades académicas son disciplinarias en el sentido de que operan de acuerdo con normas y metodologías aceptadas por sus integrantes. Por tanto, la excelencia académica se define con referencia a este marco disciplinario. Aunque todas las disciplinas han desarrollado sus propias prácticas, el denominador común es la insistencia en el pensamiento crítico como motor de la investigación. Pensar críticamente significa cuestionar todo, sobre todo los argumentos de autoridad: sean religiosos o morales en boca del líder espiritual, sean políticos de un presidente o de una mayoría parlamentaria, sea el consenso aceptado de expertos académicos en un tema. Las preguntas siempre tienen que ver con las bases para creer que alguna idea o hipótesis es sustentable o no. En otras palabras, si hay evidencia documental u oral, cuantitativa o cualitativa, que sugiera que el argumento propuesto ofrece una interpretación convincente.
Desde el pensamiento crítico no se puede asegurar que toda opinión es igualmente válida ni que una interpretación debe adoptarse porque la sustenta alguien en particular. La opinión legítima se sostiene debidamente con referencia en la evidencia disponible; y si las pruebas contradicen el dicho de una autoridad estas se tienen que presentar. Excluir deliberadamente alguna evidencia, ignorar las preguntas bien fundadas sobre las bases de un argumento o apelar a una autoridad como prueba única son prácticas que limitan la investigación y obstaculizan la comprensión de un tema. Por esta razón perjudican al trabajo académico y lo vuelven inútil tanto para los objetivos exclusivamente académicos como para los de índole política y estatal que deberían traducirse en beneficio de la sociedad. No se trata solo de la libertad para el pensamiento crítico, sino también de la definición más certera de este concepto. No puede haber libertad si no se puede cuestionar todo.
Claro que la metodología crítica no es infalible ni sus practicantes siempre la realizan con éxito. Uno de los más famosos defensores históricos del pensamiento crítico, Immanuel Kant, argumentaba que la ilustración occidental podría entenderse a través de la frase Sapere aude, “¡Atrévete a pensar por ti mismo!”. Pero, al mismo tiempo, no tenía inconveniente en aceptar ideas sobre la inferioridad innata de hombres no blancos (por un tiempo) y las mujeres de todos los colores (toda su vida), a pesar de que, en la época en que escribió, no faltaban voces que señalaban los problemas con estas ideas: el marqués de Condorcet y Mary Wollstonecraft, entre ellos. De hecho, cualquier revisión de los debates intelectuales del siglo xviii revela que el compromiso ilustrado con “el uso público de la razón” muchas veces conllevaba la convicción de que solo algunas personas debieran tener esta facultad, mientras que otras debieran dedicarse a tareas más afines con sus capacidades intelectuales.
No obstante, una formación en el pensamiento crítico siempre abre nuevas posibilidades. Es cierto que Kant, como muchos ilustrados, no reconocía que sus ideas sobre las mujeres eran dogmáticas y carentes de sustento empírico; y es verdad que los imperialistas europeos y estadounidenses de los siglos XIX y XX desarrollaron sus teorías raciales para justificar en lugar de explicar el colonialismo rapaz. Pero la formación en la práctica de pensar críticamente proporciona las herramientas a las sociedades para cuestionar los dogmas patriarcales e imperiales. No es una coincidencia que las primeras feministas en todas partes del mundo insistieran en la educación de las mujeres como el primer paso hacia su emancipación. La feminista afroamericana bell hooks planteaba que “la educación es la práctica de la libertad” precisamente porque nos ofrece la posibilidad de “conocer más allá de las fronteras de lo aceptable”.
{{Teaching to trangress. Education as the practice of freedom, Oxfordshire, Routledge, 1994.}}
Como puede atestiguar cualquier historiadora, no hay nada más liberador que aprender que las normas culturales (o cualquier otra cosa) actualmente aceptadas como naturales e inamovibles en nuestras sociedades son productos históricos en continua evolución. Al interrogarnos acerca de los porqués y para qués de dicha evolución en la historia, adquirimos conciencia del mundo de posibilidades no transitadas, pero todavía alcanzables, para nuestros futuros.
En resumen, como argumenta Gayatri Spivak en Thinking academic freedom in gendered post-coloniality, la libertad académica debe entenderse como el proceso de pensar críticamente. Como resultado, es un medio, un vehículo para interrogar nuestra realidad, en lugar de ser “un derecho formal inenajenable”. De ahí que el papel de cualquier gobierno democrático frente a la universidad, y, sobre todo, para uno que quiera avanzar en la justicia epistemológica y social, no es moldear la educación pública para alinear a la ciudadanía con sus acciones ni para que los académicos y las académicas investiguen los temas de su preferencia. El reto es cómo establecer las condiciones para que la libertad académica y el pensamiento crítico estén al alcance de las personas más allá de los muros de la universidad. Hay mucha investigación científica al respecto que puede servir para entender este reto. Por lo pronto, el primer paso ha de ser el de respetar la libertad académica y el pensamiento crítico dentro de las instituciones de educación superior. ~
Es doctora en historia de México por la Universidad de St. Andrews e investigadora de la división de historia en el CIDE.