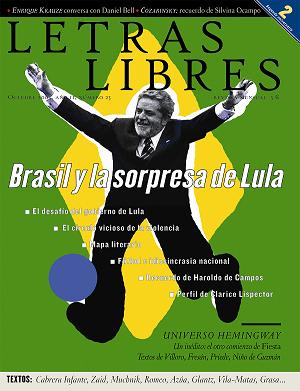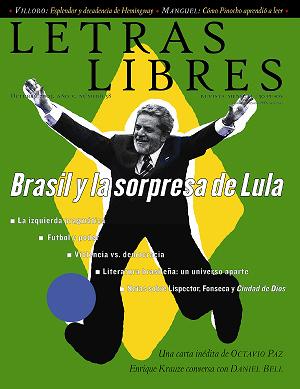Al acercarse a los cuarenta años Ernest Hemingway se había transformado en una peculiar figura pública, un experto en caza mayor, un consumidor récord de whisky, un aficionado a los deportes sanguinarios que sólo escribía cuando una tarde de lluvia le impedía ir a los toros. Esta imagen algo caricaturesca era alimentada por el propio autor. Enemigo del intelectualismo, participaba muy poco en la vida literaria. En parte para evitar un terreno en el que se sentía autodidacta y en parte por genuino repudio al esnobismo, Hemingway luchó para ser visto como alguien que acaba de descender de un helicóptero de combate o de un empapado esquife.
El robusto hombre que se acercaba a la cuarentena había recibido las enseñanzas de Gertrude Stein, James Joyce y Ezra Pound en el París de los años veinte, pero prefería ser recordado por sus esforzadas proezas al aire libre. En 1937 su reputación dependía en buena medida del periodismo y las fotos de sus safaris. Desde 1929, cuando publicó Adiós a las armas, no había tenido un auténtico éxito de librerías, algo insoportable en su competitivo código de vida. Además, pasaba por una severa crisis sentimental; seguía casado con Pauline Pfeiffer, su segunda esposa, pero había iniciado una apasionada relación con Martha Gellhorn. En cierta forma, las mujeres (por lo general mayores que él) lo guiaban a sus temas literarios. La protectora y campechana Hadley fue la compañía ideal cuando escribió los cuentos de Nick Adams, situados en parajes silvestres; la sofisticada Pauline, que usaba el pelo al estilo garçon y escribía divertidos artículos para Vogue, fue la acompañante perfecta para el París de la era del jazz que aparecería en Fiesta en 1926; por su parte, Martha representaba un insólito complemento del aventurero politizado: se parecía a Marlene Dietrich y trabajaba de corresponsal de guerra. Si Hemingway hubiera descrito a alguien como Martha en una novela, la crítica habría pensado en una idealización femenina del propio autor. Asombrosamente, eso y más fue Martha Gellhorn. Inteligente, alegre, informada, dueña de un sagaz estilo periodístico, compartió cada uno de los peculiares gustos de Hemingway. Cuando la revista Life dedicó un reportaje a la publicación de Por quién doblan las campanas, lo singular no eran las fotos de cacería, sino un pie de foto que informaba que la bolsa de cuero que el autor llevaba al hombro había sido comprada en Finlandia por Martha Gellhorn mientras cubría la guerra fino-rusa. Ernest no estaba en condiciones de prescindir de una rubia que escribía estupenda prosa de combate mientras encontraba alforjas de cacería. En 1937, el gran tema de Martha era la guerra de España, y en buena medida a ella se debe que el escritor se involucrara tanto en la contienda.
Hemingway llegó a la Guerra Civil con el corazón dividido por sus amoríos, el afán casi desesperado de encontrar un tema literario y el temor de que sus facultades empezaran a mermar. Nada de esto se transparentaba en su apariencia. El novelista se presentó en el frente como si posara para la metralla de luces de Robert Capa, el joven fotógrafo húngaro que ganaría celebridad en la contienda y consideraría a Hemingway como a un segundo padre.
En su abrigo de campaña, el escritor llevaba cebollas a modo de golosina y en sus ratos libres visitaba a los heridos con una sonrisa solidaria. Esta mezcla de aventurero duro y testigo conmovido consolidó su leyenda y acentuó algunas enemistades. Desde Estados Unidos, Sinclair Lewis le pidió que dejara de salvar a España y tratara de salvarse a sí mismo.
Abundan los testimonios que acreditan el valor y la entereza de Hemingway en el frente de guerra. En su autobiografía, Slightly Out of Focus, Capa habla del aplomo con que el novelista cruzó el Ebro en un bote que alquiló por unos cigarrillos cuando todos los puentes habían sido volados.
Cada acto de Hemingway fue una mezcla de folclore y seriedad; de acuerdo con el historiador Hugh Thomas, “desempeñó un papel activo en la guerra, en el bando republicano, excediendo los deberes de un simple corresponsal: por ejemplo, instruyó a jóvenes españoles en el manejo del fusil. La primera visita de Hemingway a la 12a. Brigada Internacional fue un acontecimiento: el general húngaro Lukács envió una invitación al pueblo vecino para que las muchachas asistieran al banquete.”
Admirador de las habilidades prácticas (del método para desmontar un motor al dominio de un idioma), Hemingway sólo podía escribir de aquello que conocía a fondo. A diferencia de quien imagina emociones que no ha experimentado y busca explorarse a sí mismo en la página, el autor de Adiós a las armas prefería la mirada del testigo de cargo, que narra la guerra con la mano torcida por las esquirlas de un mortero. En Hemingway en España, Edward F. Stanton ha relatado los obsesivos procedimientos del escritor para trasladar a su literatura el clima, la geografía, las intrigas y las escaramuzas de la Guerra Civil. Hemingway proclamó en tal forma su pasión por los datos que ha creado el subgénero de los críticos que recorren sus paisajes, calculan el número de bombas que aparecen en sus páginas y concluyen, como Stanton, que aunque la trama sería igual de buena si fuese imaginaria, se encuentra maniáticamente documentada.
Mucho antes de la Guerra Civil, España ya representaba para Hemingway una tierra de elección. Los encierros de Pamplona determinaron los ritos de supervivencia de Fiesta, su primera gran novela; algunos de sus mejores cuentos fueron escritos en pensiones madrileñas, y su afición al toreo lo llevó al testimonio de Muerte en la tarde. En 1937 estaba mucho más al tanto de la política y la cultura de España que del mundo norteamericano. Animado por Martha Gellhorn, corrigió a toda prisa las pruebas de imprenta de Tener y no tener y se alistó como corresponsal para la agencia NANA, que le publicaría 31 despachos sobre la Guerra Civil.
El descarriado teatro de las batallas fue un estímulo central para Hemingway. En una carta a Francis Scott Fitzgerald, con quien libraría una larga contienda fratricida, escribió: “La guerra es el mejor tema: ofrece el máximo de material en combinación con el máximo de acción. Todo se acelera allí y el escritor que ha participado unos días en combate obtiene una masa de experiencia que no conseguirá en toda una vida”. Conviene tomar en cuenta que esta épica fanfarria iba dirigida a un romántico que sólo atesoraba las oportunidades perdidas. El autor de Adiós a las armas sin duda exageró los méritos literarios de las batallas para desafiar a Fitzgerald, que sólo combatía contra sí mismo.
La guerra no fue el mejor ni el único tema literario de Hemingway, pero le brindó estímulos para una desigual cosecha literaria. El saldo de su aventura española fue la obra de teatro La quinta columna, la narración para el documental La tierra española, dirigido por Joris Ivens, y la novela Por quién doblan las campanas.
De modo elocuente, Lionel Trilling escribió en 1939 a propósito de Hemingway: “La conciencia de haber construido una moda y haberse transformado en una leyenda debe de representar una gratificación, pero también una carga pesada y deprimente”. Antes de llegar a los cuarenta, Hemingway debía luchar contra su propio mito. En febrero de ese año, revisó sus notas sobre la Guerra Civil y comenzó Por quién doblan las campanas. diecisiete meses después el libro le brindaría otro tipo de problema. Para los temperamentos competitivos el sabor de la victoria va acompañado de la ansiedad de que ése sea el fin de una racha. Con una sinceridad a veces conmovedora y a veces pueril, Hemingway se veía a sí mismo como un héroe de las canchas obligado a romper un nuevo récord. Hasta 1952, cuando publicó El viejo y el mar, viviría bajo la sombra de Por quién doblan las campanas, la novela que le dio lo mejor y lo peor que puede recibir alguien con mentalidad de atleta: un triunfo insuperable.
Por quién doblan las campanas narra tres días de mayo de 1937. En ese tiempo Hemingway estaba en Nueva York, pero conocía bien el terreno. El protagonista, Robert Jordan, se basa en el profesor norteamericano Robert Merriman, que no sobrevivió a la guerra, y a quien Ernest y su compañera conocieron en Valencia. Martha Gellhorn escribió que Merriman les habló del frente de Aragón ante un mapa extendido en el suelo “como si impartiera una clase de economía en su universidad de California”. Otros rasgos del protagonista provienen del propio Hemingway: Jordan ha escrito un libro sobre España, busca en la guerra una forma menos inútil de la muerte y está obsesionado con el suicidio de su padre (desde 1928, Hemingway trataba de explicarse la decisión de su padre de morir sin luchar y, una y otra vez, llegaba a la neurótica conclusión de que su madre tenía la culpa).
En su biografía de Hemingway, Michael Reynolds se ocupa con agudeza del abundante material que el novelista descartó en Por quién doblan las campanas. Pocas veces dispuso de tanta información sobre un tema. Su reto decisivo consistía en ceñirse a unos cuantos días y lograr que un puñado de personajes resumiera los intrincados dilemas de la gesta.
Novela circular, Por quién doblan las campanas comienza y termina con Robert Jordan pecho a tierra, sintiendo en su cuerpo las agujas de pino del bosque español. En forma paralela, Hemingway reconstruye el amplio mural de la Guerra Civil.
La anécdota básica depende de una restringida tensión: Jordan debe volar un puente en la Sierra de Guadarrama y en la víspera convive con un grupo de gitanos y guerrilleros. Si Adiós a las armas traza el movimiento panorámico de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial, Por quién doblan las campanas se ocupa de los afanes individuales de los guerrilleros. “¿Le gusta a usted la palabra partizan?”, pregunta un general a Jordan. “Suena a aire libre”, responde el experto en dinamita. El guerrillero tiene algo de cazador furtivo; la naturaleza puede darle cobijo o vencerlo con peligros más próximos que la guerra. El héroe típico de Hemingway, que prueba su valor al margen de la sociedad, encarna a la perfección en el guerrillero que muestra el compromiso con su época desde la agreste lejanía del monte.
Robert Jordan cae en un grupo de irregulares metidos a combatientes, una cuadrilla de forajidos pintada por Velázquez. Pablo, el líder, ha perdido el respeto de los suyos; fue valiente pero la guerra ha minado sus nervios y su afición a la bebida lo convierte en un borracho de alto riesgo. Su mujer, Pilar, ex amante de “tres de los toreros peor pagados del mundo”, especialista en el insulto y la blasfemia, es la verdadera dirigente del ruinoso comando. A través de esta inolvidable mujer de pésimo carácter, el novelista trata de reproducir en inglés la rica capacidad de injuria que sólo había encontrado entre los españoles.
Un sombrío presagio rodea la empresa de volar el puente. Jordan llega a sustituir a un dinamitero que cayó en combate; Pilar lee las líneas de su mano y se niega a decirle su fortuna. En la sierra de Guadarrama, el puente vincula dos tiempos, el pasado que cobró la vida de un hombre y el futuro que amenaza a su sucesor.
Por quién doblan las campanas está narrada por un fervoroso simpatizante de la causa republicana, pero evade la simpleza de la novela militante y brinda uno de los primeros documentos sobre las traiciones y la inoperancia que liquidaron a quienes defendían al gobierno legítimo de España. Edmund Wilson, que había acusado a Hemingway de ser esquemático en sus análisis históricos, celebró la complejidad ideológica de Por quién doblan las campanas. Rodeado del bosque, Jordan se transforma de un comunista puro y duro en un escéptico que atestigua dobleces y confusiones. En octubre de 1940, apenas publicada la novela, Wilson escribió con voz tronante: “El deportista de caza mayor, el superman marino, el estalinista del Hotel Florida, el hombre de posturas limitadas y febriles se ha evaporado como las fantasías del alcohol. Hemingway, el artista, ha regresado, algo que equivale a recuperar a un viejo amigo.”
Las ideas de Jordan estallan antes que sus cargas de dinamita: “¿Hubo jamás un pueblo como éste, cuyos dirigentes hubieran sido hasta tal punto sus propios enemigos?”, se pregunta. En el prefacio a La gran cruzada, del escritor alemán Gustav Regler, quien también siguió apasionadamente la contienda, Hemingway escribió: “La Guerra Civil española fue la etapa más feliz de nuestras vidas. Éramos enteramente felices porque cuando la gente moría parecía que su muerte tenía importancia y justificación”. Por quién doblan las campanas registra la época en que los ideales estaban intactos y el doloroso atardecer en que fueron acribillados.
La guerra de España confirmó a Hemingway en su postura antifascista, pero también le sirvió de revulsivo contra las certezas ideológicas: “Me gustan los comunistas como soldados pero no como sacerdotes”, le dijo a Joseph North. Por quién doblan las campanas indaga las muchas causas de una derrota. Los hombres de Pablo desean matar a su líder o, de preferencia, que alguien lo mate por ellos; casi siempre actúan movidos por la ignorancia o un primario afán vengativo; además, son víctimas de las reyertas de los políticos, la impericia de los generales, un ambiente de desorden y descalabro moral donde la intriga prospera mejor que la lealtad. El diagnóstico de Jordan es progresivamente amargo: “En aquella guerra, no había visto un solo genio militar”. De acuerdo con su primer gran biógrafo, Carlos Baker, Hemingway repudió “el carnaval de traición y podredumbre de ambos bandos”. Una decisión esencial del novelista consistió en situar la escena más salvaje del libro en el bando republicano, al que él apoyaba. Con una mirada adiestrada en los encierros de toros en Pamplona y los hospitales de la Primera Guerra, Hemingway crea en el capítulo x una escena goyesca donde los enemigos de los rojos son asesinados con instrumentos de labranza. Stanton y Thomas consideran que el suceso se basa en una masacre ocurrida en Ronda. Al borde de un peñasco, los vecinos matan a gente que conocen de toda la vida, con una crueldad enfatizada por la falta de armas (unos mueren a palos, otros son despeñados). Pablo es quien ordena la matanza y no sobrevive a los efectos psicológicos de su crueldad. En esa plaza cayeron el don Juan del pueblo que siempre llevaba un peine en el bolsillo y el comerciante que vendía los bieldos improvisados como armas; cada cuerpo tenía una historia conocida. Al recrear la secuencia bárbara, Pilar define el horror de esta manera: lo peor de la guerra es “lo que nosotros hemos hecho. No lo que han hecho los otros”. Ahí se cifra la ética de la novela; lo más dañino de esos actos es que son propios. Hemingway, que tantas veces cedió al primitivismo del héroe viril, logró en el capítulo x un devastador alegato contra la violencia, incluso la de quienes tienen razones para luchar.
Horrorizado ante las manipulaciones políticas, el novelista descubrió que “cuanto más cerca se está del frente, mejores son las personas”. Lejos de los hoteles madrileños que fungen como pervertidos recintos del poder, está el sitio donde hay pocas posibilidades de sobrevivir pero donde aún es posible salvarse como hombre. Educados por el miedo, los combatientes entregan su mejor faceta y son capaces de una solidaridad última y definitiva. Pilar, que ha vivido con toreros, conoce el cortejo de la muerte y se siente autorizada a describir su aroma: el más allá huele a tierra húmeda, flores marchitas y semen, como el Jardín Botánico donde copulan las prostitutas callejeras de Madrid. La vida y la descomposición se trenzan en una ronda animada por la misma energía.
En España y los españoles, Juan Goytisolo comenta que Hemingway destaca el fundamento místico del toreo sin asociar su “frenesí esencial” con el sexo. A diferencia de Bataille, el autor de Muerte en la tarde no relaciona la destrucción de la vida con una forma de la posesión. En Fiesta, los matadores cautivan a las mujeres por su valentía y su apostura, no por la sexualidad implícita en los lances.
No fue en la fiesta brava donde Hemingway encontró unpacto de sangre entre el sexo y la muerte, sino en la guerra. Ahí, el amor es una intensidad amenazada. Los encuentros eróticos de Robert y María semejan un ritual pánico; al entregar sus cuerpos, sienten que la tierra tiembla; se integran a la convulsa naturaleza en anticipo de su destino final.
Por quién doblan las campanas se convirtió en el éxito rotundo que Hemingway anhelaba desde hacía casi una década. En un año vendió casi un millón de ejemplares y la crítica le dedicó elogios que aspiraban a agotar los superlativos: “El mejor libro que ha escrito Hemingway; el más completo, el más profundo, el más auténtico”, exclamó el New York Times.
El 21 de diciembre de 1940, mientras la república de las letras comentaba este retorno triunfal, el antiguo amigo y mentor de Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, murió de un infarto en Hollywood. En su mesa de noche tenía un ejemplar de Por quién doblan las campanas, dedicado por el autor “con afecto y estima”.
A través de amigos comunes, Ernest y Scott se seguían la pista con un interés no desprovisto de morbo. El épico Hemingway competía para ganar y el melancólico Fitzgerald para perder. Ambos fueron fieles a su estrella, pero no dejaron de comparar sus trayectorias ni de mezclar la envidia con la creencia de que el otro había equivocado el camino. En lo que toca a Por quién doblan las campanas, los comentarios públicos de Fitzgerald fueron tan cuidadosos como los que dirigió al autor (“te envidio en forma endiablada y lo digo sin ironía”); sin embargo, en su cuaderno de notas escribió que se trataba de “un libro absolutamente superficial, con toda la profundidad de Rebecca“. En una llamada telefónica al escritor Budd Schulberg, Fitzgerald dedicó 45 minutos a criticar el personaje de María.
Hemingway no asistió al funeral del colega que le consiguió su primer editor de importancia y sugirió cambios decisivos en Fiesta. La relación se había quebrado muchos años antes. Ernest boxeaba con la sombra de Scott para cerciorarse de sus méritos y Scott requería del ultraje para cerciorarse de que sólo podía hablar en nombre de los caídos, con “la autoridad del fracaso”.
A pesar de la perdurable vitalidad de Por quién doblan las campanas, el lector contemporáneo puede compartir algunos reparos de Fitzgerald, el lector más sagaz que tuvo Hemingway. Una de las piezas endebles de la novela es el personaje de María. Jordan se enamora de una chica ultrajada y primitiva, una especie de Carmen de la montaña a la que debe proteger. El protagonista padece otro tipo de simplificación; sus virtudes son tantas que se acumulan en su contra; el autor pierde la oportunidad de enriquecerlo con debilidades o defectos. Edward F. Stanton, autor de Hemingway en España, escribe con acierto que Jordan es el único personaje de la vasta nómina de Hemingway que sabe más que su autor. El dinamitero revela “su conocimiento impecable de la táctica militar, los explosivos, las armas, España, el español, el francés, los caballos, los vinos y otras bebidas […] el amor, la puntería, la historia antigua, americana y española, la política y los toros”. Esta perfección lastra los monólogos interiores en los que Jordan se instruye con obvia pedagogía: “Estoy cansado y quizá no tenga la cabeza despejada; pero mi misión es el puente y para llevar a cabo esta misión no debo correr riesgos inútiles”. A pesar de su admiración por Joyce, Hemingway rara vez fue capaz de mostrar el desorden de la conciencia. Curiosamente, el desafío de interiorizar los mismos hechos representó un notable estímulo para otro novelista. Por esos años, Malcolm Lowry escribía la enésima versión de Bajo el volcán, obra maestra del monólogo interior y los abismos de la mente, cuya acción (o inacción) ocurre lejos de España pero donde la Guerra Civil aparece como el fragmentario espíritu de la época que rasga el inconsciente.
El color local otorga una misteriosa ilusión de realidad y suele mantener una inestable relación con el tiempo. Que Jordan fume cigarros rusos por ser republicano confiere verosimilitud al mundo de la novela; en cambio, la estampa arquetípica del torero Finito, el papel de Pilar como Celestina, el hecho de que un personaje goyesco lleve el apodo de El Sordo, los toques de gitanería y los mismos nombres de Pilar y María pueden parecer brotes folclóricos para el lector de hoy, incluido el norteamericano.
Hemingway se arriesgó a explorar las grandes contiendas de su tiempo. En este sentido, su legado depende no sólo de su excepcional técnica narrativa, sino de la percepción que tenemos de la Historia. Conviene recordar que en 1940 Por quién doblan las campanas contribuyó de manera decisiva a crear un clima en contra del fascismo. Amigos cercanos de Hemingway, como el poeta Archibald Mac Leish, habían criticado Adiós a las armas por demeritar la voluntad de resistencia al concentrarse en los horrores de la guerra. En cambio, Por quién doblan las campanas tuvo un impacto movilizador en la lucha antifascista. Obviamente, la novela carece hoy de la reveladora fuerza testimonial con que actuó en las conciencias de 1940. Como las catedrales lastimadas por el tiempo y las palomas, algunos grandes libros tienen rincones poco vistosos. Por quién doblan las campanas ya no opera como insólita denuncia y algunos pasajes, entonces raros, hoy son turísticos. De cualquier forma, el eterno combatiente que fue Hemingway sigue en pie.
En la Sierra de Guadarrama un puñado de resistentes ve pasar los cuervos y los aviones como presagios ominosos. Hombres abandonados que deben luchar por los otros hasta el fin. Un pasaje cancelado de la novela decía: “Uno no es como acaba sino como es en el mejor momento de su vida”. Para Jordan esta oportunidad llega en el desenlace del libro. Resulta difícil pensar en otra escena de Hemingway que refleje con tal fuerza el sentido moral de la destreza práctica: contra la adversidad, un hombre se juega su destino en hacer bien una cosa. Herido y maltrecho, Robert Jordan apunta con cuidado en el último párrafo del libro. Su paso por el mundo depende de un disparo que el narrador omite con maestría. La novela representa ese estallido. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).