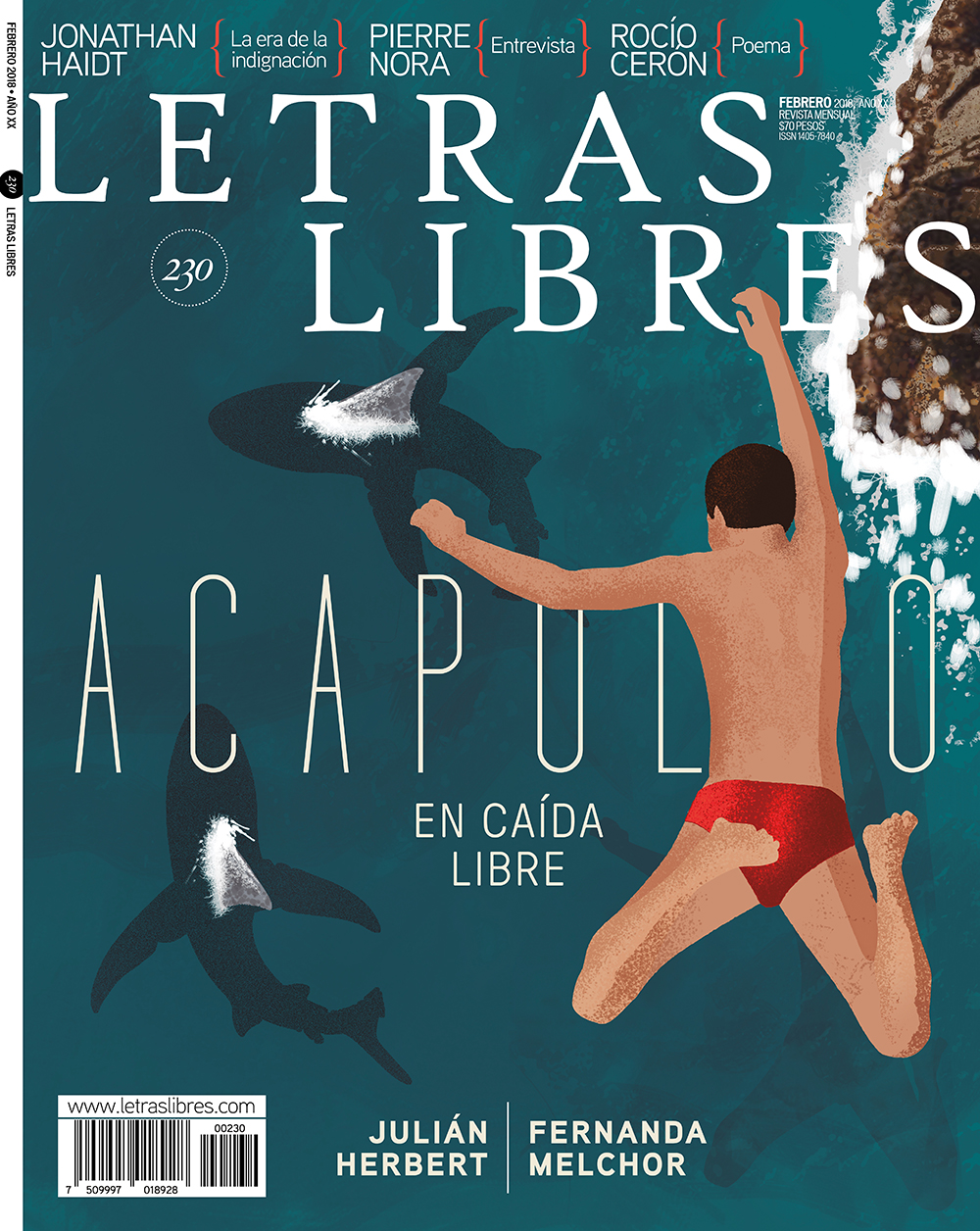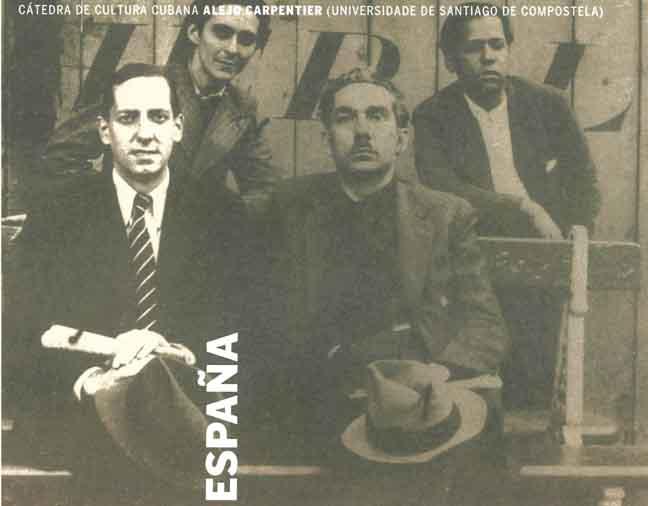Diez días antes de quitarse la vida con cianuro en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Horacio Quiroga le escribía, el 9 de febrero de 1937, a su amigo Ezequiel Martínez Estrada: “Ando con una depresión muy fuerte, motivada por el atraso en mi precaria salud. Fuera de otras cosas, el eczema del escroto y linderos se ha agudizado al punto de que no puedo caminar, por el frote ineludible en tal zona.” Pese a ello, Quiroga pidió permiso para salir a dar una vuelta el 18 de febrero. A su regreso al hospital y enterado por el médico de que sufría un cáncer de próstata avanzado, alcanzó la farmacia y compró unos polvitos de cianuro. Dejaba atrás sus éxitos y frustraciones literarias, sus pesares para ganarse el pan de cada día como burócrata, sus amores y desamores, su obsesión por la vida salvaje y un puñado de narraciones inolvidables de la literatura en español. Y dejaba también una colección de cartas en la que se vislumbra a un autor preocupado por la construcción del sujeto literario que fue.
Páginas de Espuma publicó en 2010 Quiroga íntimo, una edición cronológica de esa correspondencia, con 382 cartas escritas a una veintena de personas entre 1902 y 1937. En el prólogo, la profesora de la Universidad de Granada Erika Martínez, encargada de la edición del libro, pone de relieve esa obsesión de Quiroga por dotarse de una imagen a través de su correspondencia, la red social del siglo pasado en la que algunos autores aireaban aspectos de su vida y de su pensamiento no reflejados en su obra. Las cartas de Quiroga, de hecho, funcionan como una suerte de biografía fragmentada.
“El diario y la correspondencia son una prueba fehaciente de la extrema importancia que otorgaba a su proyección personal”, subraya Erika Martínez. Al escritor le gustaba retratarse trabajando en tareas artesanales en la selva o en alguna de sus aventuras en canoa en el río Paraná. “Solo desde una intensa voluntad de automitificación pudo Quiroga hacerse aquellas fotografías”, explica la profesora y añade: “Igual que posó en esas fotografías, posó en el diario y las cartas: lo hacía para la posteridad […] Quiroga no se pavoneaba sin más, necesitaba testigos. Cuando los demás lo veían, él podía verse a sí mismo: los otros eran su espejo.”
En los años treinta, cuando su producción literaria está en pleno declive y su estrella ha dejado de brillar en el firmamento de la intelligentsia rioplatense, sustituye esa falta de inspiración creativa con una ingente producción de cartas, de las que destacan las enviadas al escritor Ezequiel Martínez Estrada. El 19 de agosto de 1934 le hace saber desde San Ignacio, en la selva misionera, que ha recibido un ejemplar de Radiografía de la pampa, su desgarrador ensayo sobre Argentina tras el golpe de Estado de 1930, que mereció el Premio Nacional de Literatura. Quiroga, que no tenía pelos en la lengua para desdeñar las obras de sus amigos cuando no eran de su agrado, ensalza el libro y a su autor: “El país tiene por fin quien descorrió su tabú, que persiste, según usted confirma, respecto de los próceres. ¿De dónde sacó usted el coraje para escribir Radiografía? Se lo necesita –y muy grande–. Sacras felicitaciones, compañero.”
Si Martínez Estrada fue su corresponsal más frecuente durante la última etapa de su vida, Quiroga tuvo en su primo el historiador uruguayo José María Fernández Saldaña a su principal cómplice epistolar a principios de siglo. Ensayista, abogado y aficionado a la pintura, Fernández Saldaña será receptor de muchas reflexiones de Quiroga sobre su día a día en Buenos Aires y la selva misionera (“Confío como en Mahoma en el matrimonio y la vida en Misiones. Con mi mujer [Ana María Cirés], tal como la quiero y me entiende, y con unos cuantos pellejos de víboras a romper por ahí, la cosa va”), sus aventuras mujeriegas, trufadas a veces de comentarios libidinosos (“hay aquí en casa una señorita Sofía Parodi […] bastante mona, magnífico cuerpo, ídem cutis, soberbia boca para el beso. Mañana vase a La Plata, y volverá dentro de quince días. Para entonces fornicaré con ella, mediante mi entrada nocturna en su cuarto, atestado de chiquilines”), o sus preferencias literarias, donde destaca su devoción por los autores rusos (“Acabo de leer estos días Humillados y ofendidos, Los hermanos Karamazov y El idiota, todo de Dostoievski. Hoy por hoy es este ruso lo más grande, el escritor más profundo que haya leído. La última escena de El idiota es para mí el sumun artístico”).
En ese intercambio con Fernández Saldaña florece ya la nada oculta autoestima de Quiroga, personaje excéntrico y huraño que justificaba su propensión a hablar bien de su obra en su defensa militante de una pretendida “sinceridad”. El 7 de mayo de 1907 le escribe desde Buenos Aires: “Por otro lado, en Caras y Caretas me han hablado efusivamente, pidiéndome mucho más frecuente colaboración. El 3 llevé un cuento, ayer otro, y me he comprometido en otro para el lunes próximo.” Pero no solo escribe para darse autobombo. En la misma carta le ofrece a su primo colaborar con él en la popular revista como ilustrador de sus cuentos. Esa “sinceridad” de Quiroga le lleva a poner reparos a los versos que le mandaban sus amigos, como el propio Fernández Saldaña o José María Delgado. “Recibí tu carta, con versos. De estos diré que no me agradan mayormente, tal vez por el parecido (¡inconsciente, claro!) a cosas ya hechas por poetas franceses”, le confiesa a Delgado.
Quiroga fue un defensor de la profesionalización del escritor, y en ello fue también un precursor. Las cartas que le envió a Luis Pardo, secretario de redacción de Caras y Caretas, en la primera y segunda década del siglo XX dan fe de ello. El 28 de noviembre de 1910 le escribe desde San Ignacio: “Amigo Pardo: Va artículo una página (sic). Además de este pedido: ¿Le es posible pagarme adelantado un folletín de cinco números que irá a principios de enero?” Y un mes más tarde lo apura: “Como usted debe saber y sabrá notoriamente, mi situación de fortuna no es espeluznante como excesiva. De aquí que si tuviera usted la amabilidad de hacerme enviar el importe de los paparruchos lo más pronto que sea posible, mucho ganaría con ello el bienestar de mi casa.” En esa época, Quiroga vivía de los cuentos que publicaba en Fray Mocho, El Hogar, Caras y Caretas y otras revistas. Y aunque les lloraba insistentemente a sus editores, a Fernández Saldaña le confesará en marzo de 1911 que no puede quejarse del todo: “Caras y Caretas me paga cuarenta pesos por página, y endilgo tres páginas más o menos por mes. Total: ciento veinte pesos mensuales. Con esto vivo bien. Agrega además cuatrocientos pesos de folletines por año, y la cosa marcha. Pero marcha despacio, con lo que no puedo andar ligero.” Sin embargo, tiene que completar sus ingresos provenientes de la literatura con la que denomina “mi otra profesión” (en carta enviada a Leopoldo Lugones en 1912). Como juez de paz del Registro Civil de San Ignacio, se jacta de tener “muy poco trabajo”, apenas un informe por mes.
Con la satisfacción de poder vivir casi al cien por ciento de sus escritos, el 28 de agosto de 1911 Quiroga le confiesa a su primo que se siente feliz. Es toda una revelación para un hombre al que la tragedia le ha ido pisando los talones desde que nació. Ese día le informa que Ana María Cirés, la joven estudiante con la que se casó en 1909, está embarazada de nuevo. Su primera hija, Eglé, nació a finales de enero. “Planto yerba, tengo caballos, vaca, cabra, gato, tigre (sin hipérbole) que crío con mamadera. Espero que más tarde me dé un buen zarpazo para deshacerme de él. En total, soy feliz. Ando por cambiar mi cátedra por puesto equivalente aquí, y seré entonces gran hombre.” Casi tan importante como la literatura era para Quiroga el trabajo manual. Se consideraba un agricultor y un inventor de rarezas. Plantó algodón en el Chaco y yerba mate en Misiones, destiló vino de naranja, elaboró miel, construyó su propia canoa y diseñó el jardín de su casa de San Ignacio. Se sentía un Robinson en la selva. Años más tarde mencionaría en una carta a Martínez Estrada la buena impresión que le había dejado la lectura del Walden de Thoreau (“dio en considerar que el hombre debe bastarse a sí mismo, para lo que se fue a vivir solo a orillas de un lago, haciéndoselo todo él mismo”).
En esa época de fervor editorial y plenitud vital, cuando su nombre comenzaba a despuntar en los círculos literarios de Buenos Aires y Montevideo, Quiroga trataba de procesar a través de sus cuentos algunos de los episodios oscuros acaecidos en su vida. Una cascada de tragedias que, sin embargo, no quedarían reflejadas en sus cartas. Solo tenía un año cuando su padre, Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino en esa ciudad, murió al dispararse por accidente durante una cacería. En 1896 se suicidaría su padrastro, Ascencio Barcos, tras sufrir un derrame cerebral. Cinco años más tarde fallecerían de fiebre tifoidea sus hermanos Pastora y Prudencio. Y al año siguiente, en 1902, habría de producirse un traumático hecho que lo marcaría de por vida. Su amigo Federico Ferrando, miembro del Consistorio del Gay Saber fundado por Quiroga en sus años mozos, pensaba batirse en duelo con un intelectual conservador, Guzmán Papini y Zas, que fustigaba a las vanguardias y se había despachado a gusto contra Ferrando en una columna periodística. El joven Ferrando, inexperto en asuntos de armas, compró una pistola y le pidió a Quiroga, familiarizado con la caza, que lo adiestrara en su uso. Quiroga nunca pensó que el arma estaba cargada cuando apuntó contra su amigo, y apretó el gatillo, para demostrarle cómo tenía que encarar a esa “rata” de Papini cuando lo tuviera enfrente. Devastado, intentó suicidarse en un primer momento y luego se declaró culpable de homicidio. Había matado a su mejor amigo. Pero, gracias a los testimonios de la familia de Ferrando, fue absuelto. Decidió huir de Montevideo y asentarse en Buenos Aires junto a su hermana María. La locura y la muerte ya habían llegado a su vida. Faltaba el verdadero amor. Y lo encontró, más allá de todas sus efímeras aventuras, en una de las alumnas de la escuela donde impartía clases en Buenos Aires. Pero Ana María Cirés también pasaría a engrosar la lista de desgracias que coleccionó Quiroga. Harta de las continuas disputas conyugales, Ana María se quitó la vida con un veneno en diciembre de 1915. A Quiroga se le vino el mundo encima. Con dos hijos pequeños (Eglé y Darío) y una nube negra en la cabeza, viviría un año más en su querida selva misionera antes de afincarse de nuevo en Buenos Aires.
La nueva etapa de Quiroga en la ciudad se estrenó con la publicación de la que sería su obra más conocida: Cuentos de amor de locura y de muerte. Publicada en 1917, reúne algunos de sus mejores relatos, que el autor ha ido enviando a amigos y conocidos para conocer su opinión. Los elogios de sus corresponsales son gasolina para su ego. Cuando le escribe a Delgado desde Buenos Aires en junio de 1917 para agradecerle sus impresiones sobre Cuentos de amor de locura y de muerte, le aclara: “Para mí, uno que no has nombrado es de lo mejorcito: Alambre de púa. Creo que la sensación de vida no está mal lograda allí.”
El gran éxito de su libro engrandece su figura pero todavía el oficio de escritor parece seguir reservado para aquellos que viven de las rentas o del abolengo. Gracias a su relación con el presidente uruguayo Baltasar Brum (a quien conoce desde su infancia en Salto) ingresa en el consulado de Uruguay, donde desempeñará varios cargos. Compaginará ese trabajo de burócrata con una intensa actividad literaria. En esos años publica El salvaje (1920), Anaconda (1921), Los sacrificados (1921), El desierto (1924), Los desterrados (1926), la novela Pasado amor (1929) y Suelo natal (1931). Y colabora con varios medios (La Nación, El Hogar, Plus Ultra, Caras y Caretas, Fray Mocho, Mundo Argentino). A la actividad literaria suma una presencia casi constante en los cenáculos literarios de Buenos Aires. Junto a su amigo Samuel Glusberg funda el grupo Anaconda, del que formarán parte, entre otros, Alfonsina Storni, Ricardo Hicken y Emilia Bertolé. Su estrecha relación con Storni fue objeto de múltiples habladurías. En esas tertulias porteñas conocería también a Norah Lange. En una carta de 1922 le da su consejo sobre un cuento que le envió la prima y musa de Borges. “Siga trabajando, amiga, y todo llegará”, le dice un paternalista Quiroga que ve en la juventud de Lange demasiada inexperiencia para adentrarse en la escritura del cuento, “el arte para el que se requiere más acumulación de sentimientos propios; sentidos casi en carne propia”.
La ajetreada vida en Buenos Aires no le hizo olvidar su selva misionera. Viaja con frecuencia y en 1925 hace arreglos en su casa y sus terrenos para un posible regreso. Hasta que eso ocurra, trasladará retales de esa vida salvaje a su refugio de Vicente López, en las afueras de Buenos Aires. Allí criaba carpinchos, coatíes, flamencos y osos hormigueros. Y hacía forrar sus libros con piel de serpiente. El cuentista salvaje necesita respirar la libertad del monte. Sin embargo, su carrera literaria, que había tocado el cielo con el homenaje que la editorial Babel le brinda en 1926, comenzaría un progresivo declive a partir de entonces.
Las corrientes literarias que emergen no lo tienen en cuenta. No encaja ni entre los intelectuales vanguardistas del grupo de Florida (Borges, Girondo, Marechal) ni entre los escritores comprometidos de Boedo (Arlt, Castelnuovo). El verbo hiriente de Borges lo deja mal parado más de un vez: “Horacio Quiroga es, en realidad, una superstición uruguaya. La invención de sus cuentos es mala, la emoción nula y la ejecución, de una incomparable torpeza.” Cada vez menos demandado por las revistas de la época, Quiroga se vuelca en sus ensayos sobre el cuento. En 1927 escribe su célebre Decálogo del perfecto cuentista (donde aparecen sus referentes literarios: Kipling, Poe, Maupassant, Chéjov). Ese año se casa con otra joven a la que dobla en edad, María Helena Bravo, con quien tendría una hija (María Elena). Con Bravo se marcha de nuevo a San Ignacio en 1932. Allí retoma sus proyectos agrícolas y logra un trabajo como cónsul que perdería después. La desesperación lo va carcomiendo con el paso del tiempo. Las cartas de la época reflejan principalmente las turbulencias laborales. Al escritor y editor César Tiempo le escribe en mayo de 1934 pidiéndole ayuda: “El gobierno de Uruguay me dio un fuerte disgusto, pues sin decir ‘agua va’ me privó de todo alimento […] cúmpleme advertirle que me satisfaría de pleno con cualquier nombramiento honorario en este país […] a fin de poder percibir la jubilación a la que parece tengo derecho, residiendo aquí.” La editorial Tiempo se encargaría de publicar su último libro de cuentos, Más allá. Antes había salido a la luz su novela Pasado amor, un fracaso de ventas y de crítica. Y la última colección de relatos tampoco saldrá bien parada. Se queja en alguna de sus cartas a Tiempo de que la prensa solo ha destacado el aspecto patológico y de horror de los cuentos. “Nada raro que no se venda Más allá. No se vende hoy nada.” “Me ha fastidiado la incomprensión bestial del tipo [el crítico de La Nación]”, le comenta a Martínez Estrada. Pese a todos los contratiempos, Quiroga sigue apegado a la vida en la selva: “Yo soy y seré siempre un hombre libre por sobre todos los conceptos (egoísta, dicen), y enamorado de la tierra que trabajo con tesón. Tendría que ver mi parque y mi jardín. En fin, mi pequeño San Michele [en referencia a El libro de San Michele, de Munthe, verdadera ‘biblia’ para Quiroga].” Las cartas se van convirtiendo en su única gimnasia literaria. “No escribo casi nada, o –mejor decirlo– nada”, le dice a su amigo Enrique Amorim. La enfermedad lo va acorralando: “Mi vejiga, próstata o uretra me tienen a mal traer”, se sincera ante su “querido Maitland”, sobrenombre con el que se refería a Fernández Saldaña. Lo único que no decae es su ego: “Somos usted y yo –le regala a su admirado Martínez Estrada– fronterizos de un estado particular, abismal y luminoso como el infierno.” A su “hermano menor”, como consideraba al autor de Radiografía de la pampa, le habla de asuntos personales que no suele comentar a nadie, como el naufragio de su matrimonio. El 19 de junio de 1936 le escribe: “Me he quedado solo. María y la nena se fueron anteayer. La crisis, pues, se produjo. Pero no sin desgarramiento de una y otra parte, pues nueve años de vida en común, de los cuales siete de amor, pesan mucho”. Tampoco elude el tema de la muerte, que se va volviendo recurrente en sus cartas conforme avanza la enfermedad de la próstata: “He de morir regando mis plantas, y plantando el mismo día de morir.” Los principales críticos y expertos en la obra de Quiroga (Emir Rodríguez Monegal, Alberto Zum Felde, Leonardo Garet) han destacado a lo largo de los años la influencia del tema de la muerte en su literatura: “La inquietud creadora de Quiroga encontró su cauce seguro en el tema de la muerte. Exploró un abanico de asuntos, paisajes y formas expresivas, pero fue un escritor esencialmente monotemático: el hombre ante la muerte, las distintas maneras de morir”, sostiene Garet en un artículo. Para Monegal, el tema se instaló en toda la obra de Quiroga. Y Zum Felde suma a esa obsesión por la muerte la fascinación que el autor de Los desterrados tiene por el horror y por los aspectos más raros y extraños de la naturaleza humana.
Por esas fechas, mediados de 1936, cuando hace ya tiempo que ha dejado de escribir cuentos, barrunta Quiroga la posibilidad de embarcarse en una autobiografía: “Me hallo desde hace un tiempo con ganas de empezar alguna vez un libro, el libro de mi vida, en fragmentos. Seguramente influencia de Munthe. Y más seguramente, influencia de la edad. A la mía, se evoca con gran dulzura el pasado. Allá veremos”, le escribe al ensayista Julio E. Payró. ¿Compondría Quiroga sus cartas con la intención de armar un friso fragmentado de su vida? Lo cierto es que la correspondencia fue el único ejercicio de escritura que no abandonó hasta el final de sus días. Cartas escritas, muchas de ellas, con la misma pulsión con la que compuso sus mejores relatos. ~