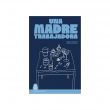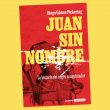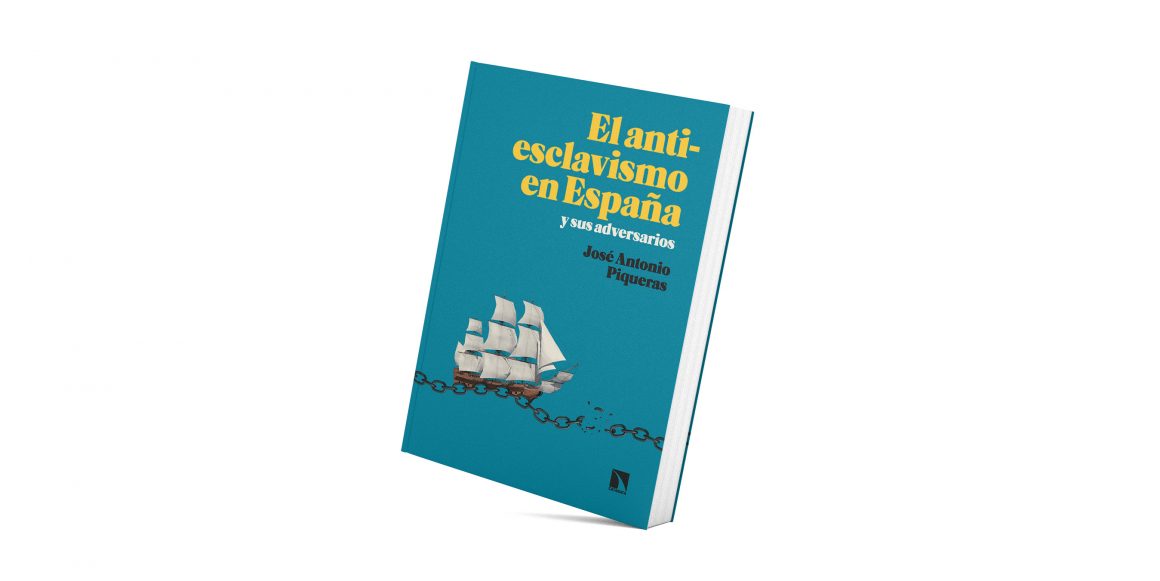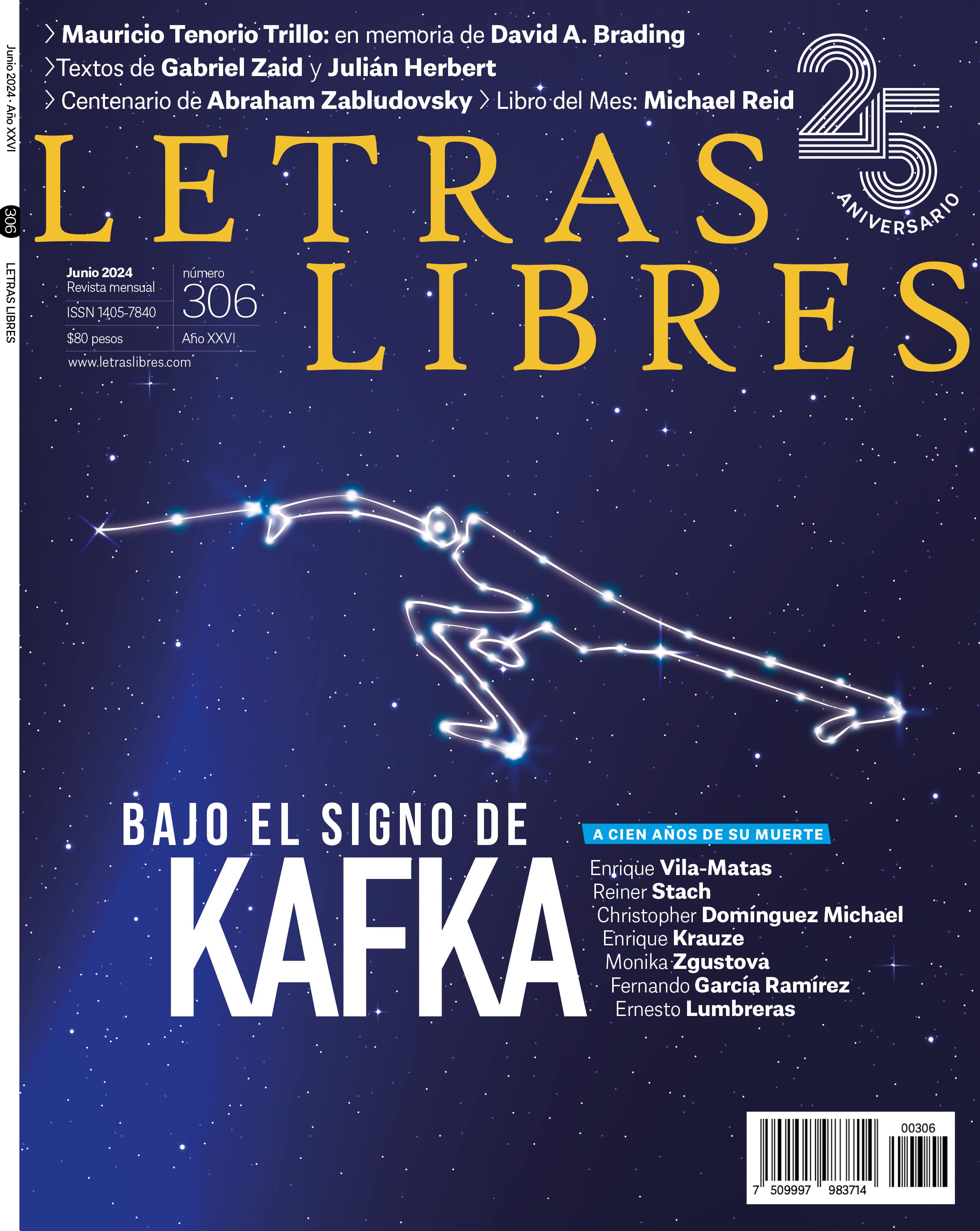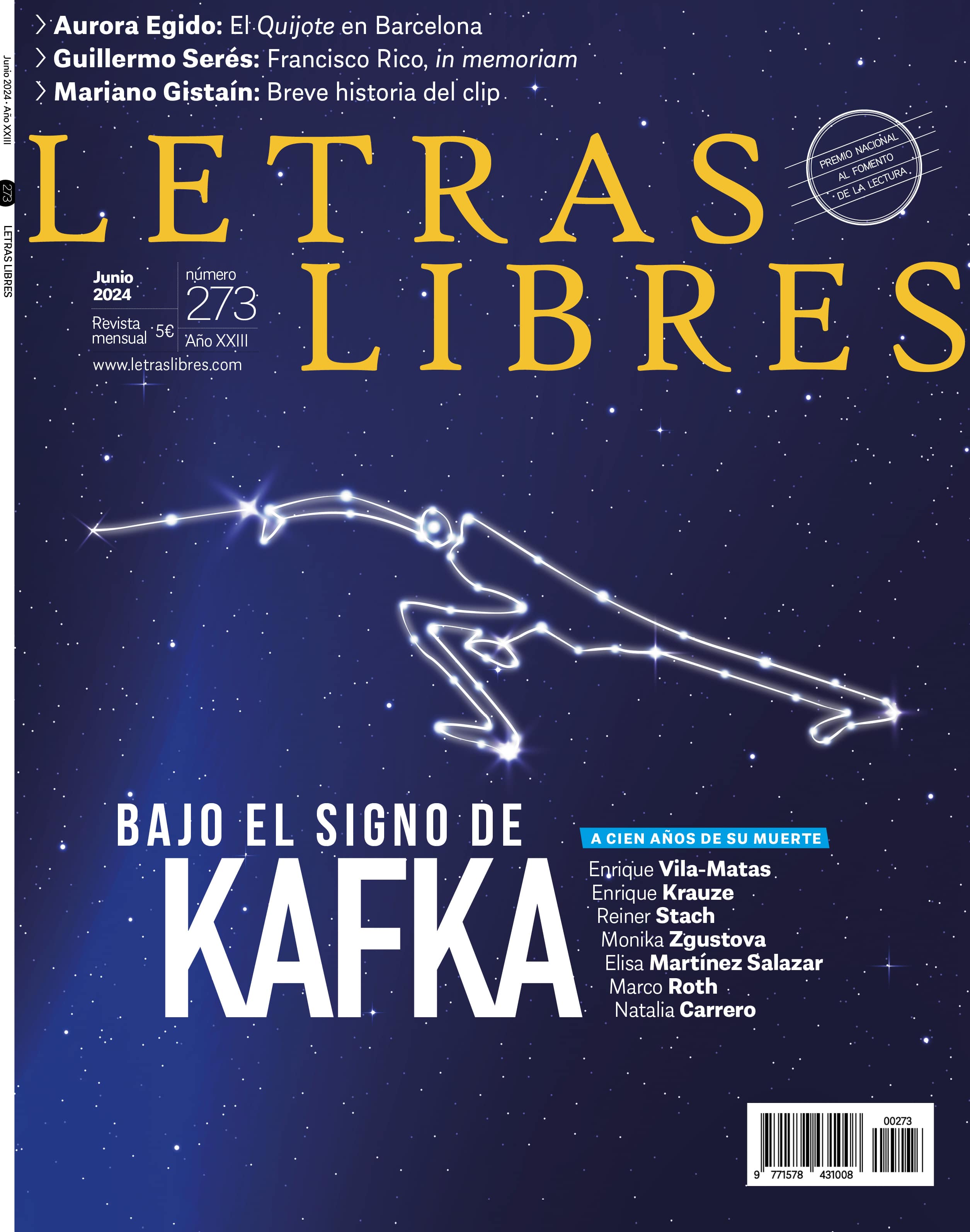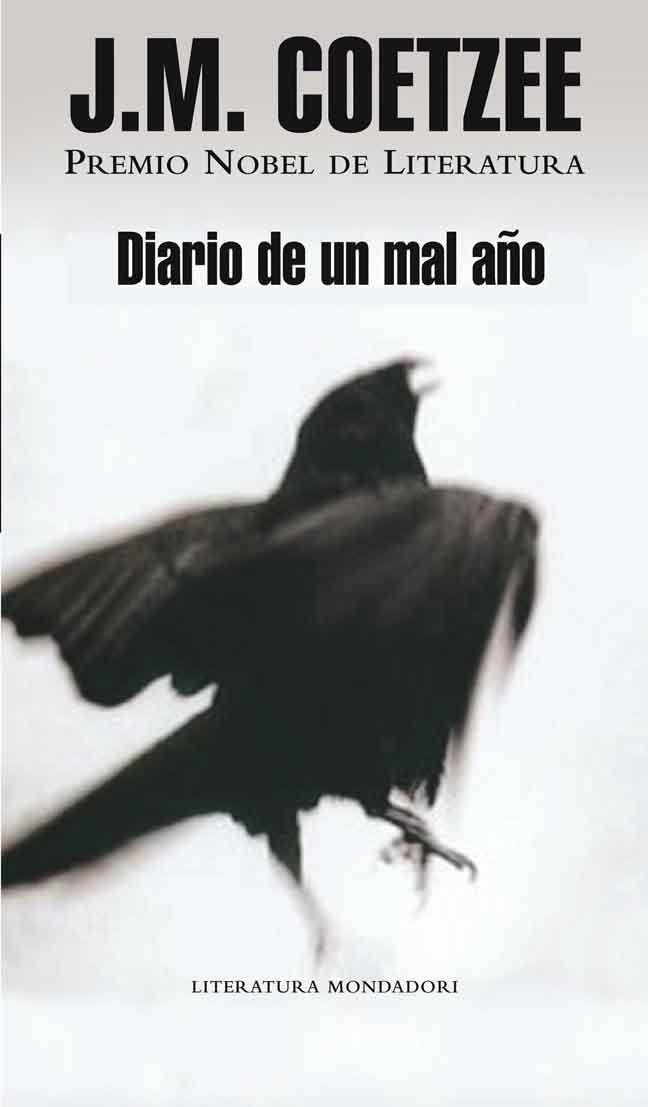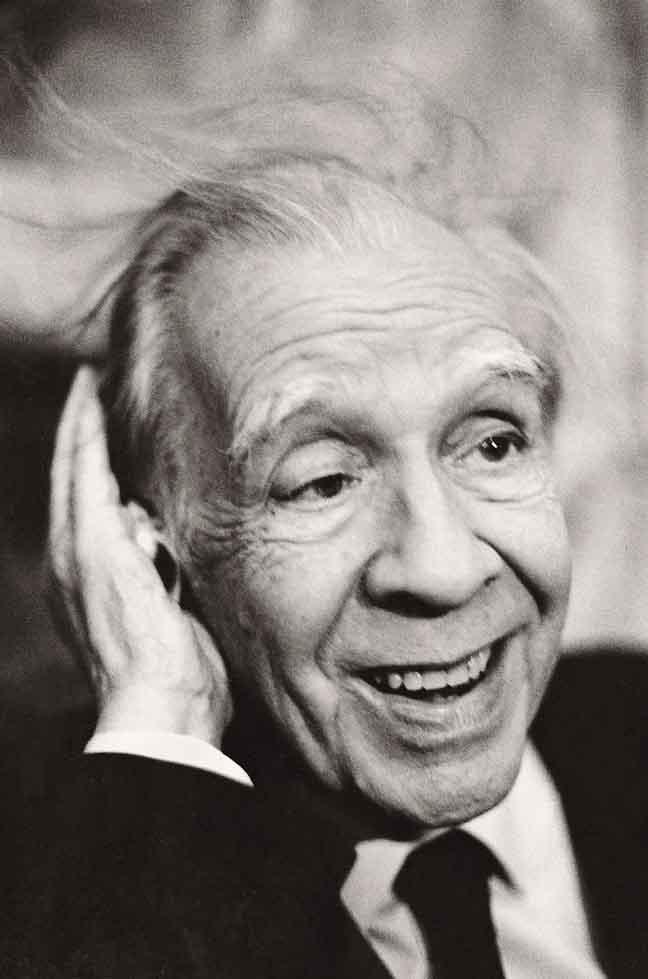El historiador español José Antonio Piqueras ha dedicado gran parte de su larga y prolífica obra a estudiar el sistema colonial y esclavista del Caribe hispano en el siglo XIX. En Negreros (2021), Piqueras reconstruyó los negocios, fortunas, parentescos y descendencias de los mayores empresarios de la trata y la esclavitud en España entre los siglos XVI y XIX. Muchos de aquellos esclavistas, como los O’Farril, los Cuesta Manzanal, los Aldama o los Zulueta, amasaron enormes riquezas, especialmente, durante el boom azucarero cubano del siglo XIX.
Ahora el historiador se ocupa de una lógica inversa a la de la esclavitud: la del tardío pero intenso abolicionismo español, sobre todo, entre 1866, cuando se instala la Junta de Información de Madrid, y 1886, cuando se emite el Real Decreto de abolición de la esclavitud en Cuba. Hubo antecedentes de ese abolicionismo durante los debates de las Cortes de Cádiz, entre 1810 y 1812, donde los novohispanos José Miguel Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe propusieron el fin de la trata y la libertad de vientres y el aragonés Isidoro de Antillón defendió la supresión de la esclavitud, frente al rechazo de los habaneros Andrés de Jáuregui y Francisco de Arango y Parreño y la posición intermedia del peninsular Agustín de Argüelles.
Aquellas discusiones, como recuerda Piqueras, quedaron en suspenso ya que la Constitución de Cádiz preservó la institución esclavista y excluyó a los “originarios de África” de la ciudadanía. Luego, en las Cortes de Madrid, durante el Trienio Liberal (1820-23), el tema reapareció, en los intentos de José María Queipo de Llano de regular la trata o en el proyecto mal llamado de “abolición” o “extinción” de la esclavitud del sacerdote cubano Félix Varela, que en realidad fue una iniciativa de manumisión y protección de las propiedades de los hacendados azucareros, además de un buen compendio de fobias raciales y miedo al crecimiento de la población negra y a la eventualidad de una revolución como la haitiana en Cuba.
En 1835, los protocolos diplomáticos entre España y Gran Bretaña, país líder del abolicionismo atlántico, avanzaron más en los términos negociados desde los años que siguieron al Congreso de Viena. Pero la Constitución de 1837, basada en la gaditana, preservó la legitimidad jurídica de la esclavitud en los dominios españoles. Un Reglamento de Esclavos de 1842 modernizaba los “códigos negros” heredados del siglo XVIII, ampliando garantías de instrucción y buen trato de parte de los amos, aunque no es hasta la ley de “represión y castigo del tráfico negrero” de 1866 que comienza una persuasión más claramente abolicionista en la política peninsular y en sectores autonomistas y separatistas de Puerto Rico y Cuba.
Entre 1866 y 1867 los comisionados puertorriqueños a la Junta de Información de Madrid (Ruiz Belvis, Acosta y Quiñones) presentaron el proyecto de abolición más completo, hasta entonces, en el Ministerio de Ultramar. Una vez más, la monarquía española no dio curso a la iniciativa, si bien abrió una ruta puertorriqueña hacia el fin de la esclavitud, desligada de la cubana, que se acentuó en los años siguientes cuando en Puerto Rico, a diferencia de en la gran isla vecina, no se consolidó la guerra independentista iniciada en el Grito de Lares, el 23 de septiembre de 1868.
La construcción jurídica de la abolición, entre la Ley Moret de 1870 y el Real Decreto de octubre de 1886, como documenta Piqueras, no hubiera sido posible sin la enorme presión de la Guerra de los Diez Años en Cuba, pero tampoco sin el cabildeo eficaz de muchos autonomistas de ambas islas en Madrid y sin el activismo de instituciones peninsulares como el Ateneo de Madrid y la Sociedad Abolicionista Española, fundada en 1864 por el puertorriqueño Julio Vizcarrondo, y su capítulo femenino, integrado o acompañado por Carolina Coronado, Pilar Matamoros y Concepción Arenal, entre otras.
Sin embargo, Piqueras deja claro que la interacción entre el separatismo cubano y el abolicionismo peninsular, en los primeros años de la insurrección encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, no fue causal. La documentación de la Cámara de Representantes insurrecta hace evidentes las ambigüedades de los primeros líderes de la independencia cubana, muchos de ellos propietarios de esclavos. Céspedes liberó a los suyos en el ingenio La Demajagua, pero en su manifiesto del 10 de octubre en Manzanillo propuso una liberación “gradual e indemnizada”. Luego, en diciembre de ese año, autorizó que los hacendados partidarios de la revolución preservaran sus esclavos. En la Constitución de Guáimaro de 1869 no se decretó la abolición, que se aprobaría a fines de 1870, después de la Ley Moret.
Esta ley, que debió su nombre al apellido del ministro de Ultramar, Segismundo Moret, tampoco fue una abolición plena sino una modalidad más amplia de “vientres libres”. En medio de otra revolución en España, que conduciría a la adopción de la primera república en la península, luego de la abdicación de Amadeo de Saboya, en 1873, el fin de la esclavitud se aceleró en Puerto Rico, que sería concedido por la breve Asamblea Nacional en marzo de ese año. La población esclavizada en Puerto Rico era diez veces menor que en Cuba: en 1870 se calculaba en cerca de 40 mil y en 1873, cuando se promulga la ley, en poco más de 31 mil.
En Cuba, donde los esclavos llegaron a ser más de 400 mil a la altura de 1867, ya en el momento de la Ley Moret habían descendido a menos de 364 mil. Un informe de 1877, poco antes de la firma del Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de los Diez Años, registraba 287 mil 653 esclavos. Esas disminuciones, argumenta Piqueras, no solo pueden atribuirse al control de la trata, al avance de la libertad de los recién nacidos y los ancianos o a las manumisiones o patronatos sino también a la mortalidad y a las epidemias. Al concluir la guerra separatista, que se había usado como argumento para conceder la abolición a Puerto Rico, pero no a Cuba, la monarquía de Alfonso XII decidió extender a esta isla la condición del patronato, según la cual más de 157 mil esclavos serían compulsados a trabajar como asalariados en los propios ingenios azucareros de sus amos.
La abolición “definitiva” en Cuba se produciría en 1886, ya en tiempos de la Regencia de María Cristina de Austria. Por diversas razones, que cuenta en detalle Piqueras, la cifra total de “patrocinados” que serían liberados fue de 25 mil 381, cantidad parecida a la de los manumisos emancipados en algunas repúblicas hispanoamericanas en la década de 1850. En Puerto Rico y Cuba, el tránsito de la libertad de vientres a la abolición de la esclavitud fue tardío pero rápido, ya que en Hispanoamérica llegó a durar más de tres décadas. La historia de la abolición en esas islas del Caribe, como apuntara el republicano y antiesclavista habanero Rafael María de Labra, fue la secular aproximación a un ideal de igualdad ciudadana que los poderosos intereses económicos de los hacendados y la monarquía católica frustraron a cada paso. ~