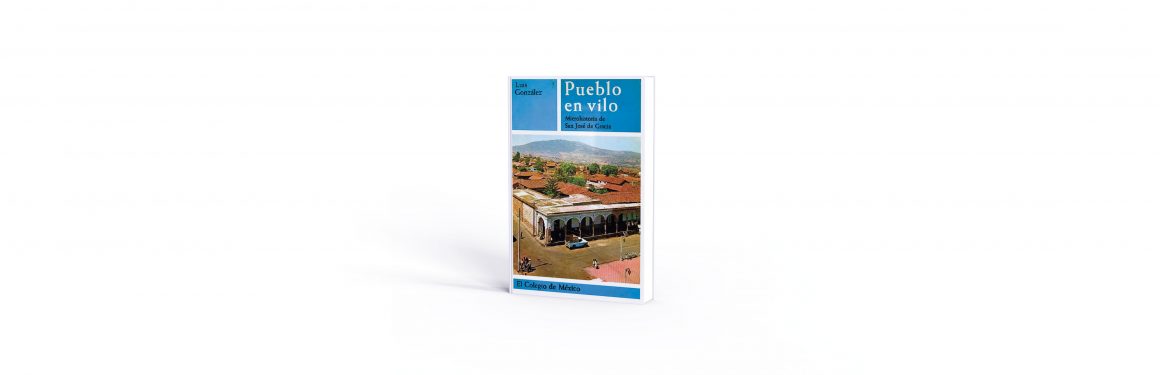Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia tuvo su primera edición en El Colegio de México, en 1968. En medio del despegue de la historia académica profesional en México y América Latina, el libro asombró por la soltura de su prosa y por su enfoque localista, a pesar de que la microhistoria francesa e italiana, especialmente de Emmanuel Le Roy Ladurie, ya había comenzado a darse a conocer en los sesenta, con los estudios sobre los campesinos de Languedoc y luego, en los setenta, con la gran radiografía de Montaillou, la aldea occitana medieval.
Sin embargo, es muy probable que la primera resonancia de un lector o lectora de Pueblo en vilo no proviniese de la microhistoria francesa o italiana sino del boom de la nueva novela latinoamericana. El primer párrafo del libro guardaba un enorme parecido con el primero de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, publicado un año antes en la editorial Sudamericana en Buenos Aires. Así empezaba Pueblo en vilo:
El general Antonio López de Santa Anna, el presidente cojo que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, disfrutaba del espectáculo de un gran baile, cuando supo que el coronel Florencio Villarreal, al frente de una tropa de campesinos, había lanzado en el villorrio de Ayutla un plan que exigía la caída del gobierno y la formación de un Congreso Constituyente que le diera al Estado mexicano la forma republicana, representativa y popular.
El multicitado arranque de Cien años de soledad (1967) decía así: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.” El formato de párrafos largos, con muchas oraciones subordinadas, se ha vuelto seña de identidad de aquella novela, pero era utilizado por García Márquez desde obras previas como El coronel no tiene quien le escriba (1961) y La mala hora (1962).
Desde aquel párrafo inicial del libro de González se hacía evidente la voluntad de desafiar la historia nacional canónica por medio de una concentración de la mirada en lo local. Pero parecía también insinuarse la idea de que la microhistoria se enfrentaba en la escritura a límites precisos del archivo, que solo podían franquearse por medio de la ficción. La idea de que Santa Anna se enteró de la Revolución de Ayutla en un baile tenía todos los elementos propios de una ficción histórica.
Por supuesto que la presencia de la ficción en la prosa de González no provenía directamente de García Márquez: provenía de la propia memoria colectiva de su pueblo y de fuentes literarias más cercanas. Otros escritores como Juan Rulfo, Agustín Yáñez o José Revueltas pudieron tener un peso mayor en la formación estilística del historiador michoacano. Los investigadores Eugenia Revueltas y Martín González de la Vara han destacado la marca de Armida de la Vara, poeta y narradora sonorense, autora de la novela La creciente (1979) y esposa del historiador, en el proceso de escritura de Pueblo en vilo.
En las páginas iniciales de aquel libro se describía a una comunidad en la zona alta de Cojumatlán, que no era ajena a la trama histórica nacional, aunque la seguía desde la distancia, invisibilizada por la bruma de los pequeños sucesos locales. Las auroras boreales de 1861 y 1866 fueron más importantes allí que la llegada y el fusilamiento de Maximiliano, que las hazañas de Juárez o que los destierros del obispo Clemente de Jesús Munguía. Aquellos fenómenos naturales, como el fin de siglo en el año 1900 o el paso del cometa Halley en 1910 eran percibidos como señales del cielo que podían ser redentoras o apocalípticas.
Según González, la aurora polar del 61 “sacudió de terror a los campesinos”, aquello “parecía un combate en el que San Miguel y sus ángeles arrojaban rayos, centellas y bolas de lumbre contra el ejército de los demonios”. Las imágenes pudieron ser una premonición de la guerra de los liberales contra el imperio de Maximiliano. Pero no era aquel el eje imaginario de una comunidad para la que era más importante saber si doña Antonia Moreno iba a perder todos sus caudales en el juego de cartas, lo cual la llevaría a decidirse a vender la hacienda de Cojumatlán.
También en Cien años de soledad hay un lapso de tiempo original, previo a la fundación de Macondo, donde el fragor de historia nacional y de las guerras civiles colombianas se escucha muy lejos y la vida transcurre bajo el miedo a las maldiciones del incesto, al nacimiento de los hijos con colas de puerco y de las criaturas que emergían del pantano. Luego vendría el tiempo feliz de la fundación, donde aquellos miedos se dejan atrás, cuando Macondo llega a ser “una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus trescientos habitantes. Una aldea feliz donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto”.
Aquel tiempo feliz, en el relato de González, corresponde al fraccionamiento de la hacienda de Cojumatlán y la fundación de San José de Gracia durante el porfiriato. González describe el pueblo como una comunidad ranchera de unas 362 almas. Unos doce ricos, los Arias, los Zepeda, los Arregui, los Sandoval, otras cincuenta familias propietarias de fincas y trescientos medieros, artesanos, vaqueros y peones, que servían a los terratenientes locales. La utopía ranchera era, por tanto, un microcosmos perfectamente jerarquizado.
A San José de Gracia, como a Macondo, llegaban pocos forasteros, pero había personajes exóticos como el alquimista Melquíades y sus gitanos o el italiano Pietro Crespi, que introdujo la pianola y el baile de salón. Sin embargo, para los primeros años del siglo XX, superado el pánico del fin del mundo en 1900, comenzaron a migrar ganaderos del Saucito, alfareros de Zináparo y zapateros de Manzanilla. Las prédicas del padre don Othón y sus resúmenes del mundo, antes de la llegada del correo, en 1906, atrajeron a muchos forasteros.
Hay una diferencia crucial entre la fundación de Macondo y la de San José de Gracia y es el muy distinto papel de la Iglesia católica. Institucionalmente, San José de Gracia nace con la instalación de la vicaría en 1888. Para entonces residían en el vicariato más tres mil personas, más o menos la misma población que habrá hasta 1910, cuando estalla la Revolución. En Macondo, sin embargo, aparece primero la autoridad civil del corregidor Apolinar Moscote y luego la parroquia de Nicanor Reyna. Los primeros en casarse en esa capilla son Aureliano Buendía y Remedios Moscote, de la segunda generación de los fundadores de la ciudad. De manera que, si en San José de Gracia la Iglesia cumple un rol fundacional, en Macondo es más resultado de una transformación del contrato originario.
Lo que sí es muy parecido en ambos libros es la irrupción de la historia en la comunidad. Las guerras de Reforma, el imperio de Maximiliano, la República Restaurada y el porfiriato tuvieron una presencia distante en la comarca. En cambio, la Revolución sí logra estremecer al pueblo michoacano. Los josefinos esperaron en vano que Francisco I. Madero pasase por la ciudad, pero eso no impidió que votaran por Madero y que se involucraran en el fenómeno revolucionario. Fueron los curas del pueblo los principales líderes revolucionarios, primero, el padre Juan, maderista, y luego el padre Marcos Vega, que fue maderista y hasta “entusiasta villista”.
El padre Vega daba a conocer las noticias sobre la Revolución a través del periódico católico El País de Trinidad Sánchez Santos, crítico de Porfirio Díaz y los científicos, simpatizante de Francisco I. Madero entre 1910 y 1911 y luego miembro del Partido Católico Nacional de Eduardo J. Correa. El cura organizaba la educación primaria del pueblo por medio de un contingente de maestras uniformadas que enseñaban números y letras a los niños. Las maestras hacían representaciones teatrales de los propios acontecimientos revolucionarios.
La Historia, con mayúscula, desembarcaba en San José de Gracia sobre el navío de la Revolución. A Macondo, antes, al calor de las guerras civiles entre liberales y conservadores de mediados del siglo XIX. En aquellas guerras, que enfrentaron en Nueva Granada a generales liberales como José Hilario López, quien abolió la esclavitud, y generales conservadores y esclavistas como Julio Arboleda Pombo, estuvo enrolado el coronel Aureliano Buendía, de la segunda generación de los macondianos, por el flanco del linaje liberal originario. Una vez introducida la Historia en la trama de Cien años de soledad, Macondo pierde su carácter paradisiaco.
La tercera generación de los Buendía, a través de José Arcadio Segundo, entra en contacto con Lorenzo Gavilán, un coronel de la Revolución mexicana exiliado en el Caribe colombiano durante el callismo, compañero de armas de Artemio Cruz, el personaje de Carlos Fuentes, que se convierte en uno de los líderes de la gran huelga de los trabajadores de la United Fruit Company en el municipio de Ciénaga, del departamento Magdalena. El líder real de aquella huelga, que culminó en una masacre, bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez, fue Carlos Cortés Vargas, de cuya semblanza García Márquez entresacó algunos atributos que transfirió a sus personajes. Uno de los principales defensores de los bananeros en el Congreso colombiano fue el joven diputado liberal Jorge Eliécer Gaitán.
Cuando José Arcadio Segundo, sobreviviente de la gran huelga contra la United Fruit Company, regresa a Macondo, relata la masacre a una señora que le sirve café. Habla José Arcadio de “más de tres mil muertos” –cálculo que manejó Gaitán en su momento y que historiadores como Eduardo Posada Carbó han cuestionado–, a lo que la señora responde: “aquí no ha habido muertos, desde los tiempos de tu tío Aureliano, no ha pasado nada en Macondo”. La frase “no ha pasado nada” capta el deseo de colocarse al margen de la Historia, en un tiempo mítico, que en la novela se transmite a través de la epidemia del olvido o de la lluvia de cuatro años, once meses y dos días que asola a Macondo después de la masacre de las bananeras.
En San José de Gracia, en cambio, el pueblo no es ajeno a nada de lo que sucede entre el maderismo y el cardenismo, pasando por la que Luis González y González llama “la Revolución cristera”, vivida con especial intensidad en esa zona de Michoacán. A veces, algún fenómeno natural parece interrumpir el curso de los acontecimientos –una erupción del volcán de Colima, una lluvia de cenizas que deja en brumas la plaza del pueblo por varios días– pero el tiempo de la Revolución siempre saca de su vilo a San José de Gracia.
Esa inmersión en la trama nacional llega a su máxima ebullición durante el callismo y el cardenismo. A partir de 1926, en San José de Gracia se sufren los cierres de conventos y escuelas, las trabas al culto, la confiscación de asilos y los que llama González y González “centros productores de sacerdotes de Morelia, Zamora y Tacámbaro”. Los bisoños josefinos, expulsados de aquellos seminarios, regresaron a San José de Gracia y se unieron a la Acción Católica de la Juventud Mexicana, decididos a dar la batalla contra el callismo. En julio de 1927 los cristeros dieron el grito de “¡Viva Cristo Rey!” en la plaza de San José de Gracia. González narra con virtuosismo cómo los cristeros agraristas del pueblo y sus alrededores, favorecidos con ejidos de la reforma agraria, se levantan contra Calles a las órdenes del general León Sánchez y el padre Federico González, y son derrotados por otros agraristas, favorables al gobierno, en Teocuitatlán.
Sostiene así González lo confirmado pocos años después por el monumental libro de Jean Meyer, La Cristiada (1973): que la guerra cristera fue el enfrentamiento de campesinos contra campesinos, agraristas contra agraristas. Lo que recuerda, otra vez, el famoso pasaje de Cien años de soledad donde García Márquez apunta que la diferencia entre los liberales y los conservadores en las guerras civiles de Colombia era que los primeros iban a misa de cinco y los segundos a misa de ocho. Esa base agrarista común, en la parte baja de la pirámide, es la que explica la fluida transición al cardenismo, en el campesinado josefino, a mediados de los años treinta.
Argumentaba González que los mayores hacendados de aquella región michoacana habían sido enemigos de la Cristiada. No podían, por tanto, “fundar su bondad en el hecho de haber sido soldados de Cristo Rey, ni sostener la maldad de los agraristas en haber sido anticristeros”. Esa contradicción produjo que muchos campesinos cristeros se volvieran cardenistas y no pocos propietarios se presentaran como antiagraristas en nombre de una contrarrevolución cristiana que no apoyaron en tiempos de Calles. El reparto ejidal que se produce en San José de Gracia entre 1934 y 1938 favorece esa mutación.
Los últimos capítulos de Pueblo en vilo, como los de Cien años de soledad, escenifican el desencantamiento de un mundo a golpe de modernización. Ya no hay auroras boreales, ni nevadas apocalípticas, ni lluvias de cenizas, ni pasos de cometas. La generación de empresarios como Bernardo González Cárdenas ha impulsado una mecanización de la agricultura y la ganadería que propicia una numerosa emigración a Estados Unidos a partir de los años cuarenta y cincuenta. Son los años de la “bracereada”, a la que González agrega términos que provienen de los estudios sobre el exilio republicano español, como “transtierro”, o de la antropología y la etnología del cubano Fernando Ortiz, como “transculturación”.
La magia se ha esfumado, como en Macondo a mediados del siglo XX, y queda la muerte como ritual o ceremonia de una civilización perdida. La página final del libro de Luis González y González está dedicada a los velorios y las sepulturas en el San José de Gracia de los años sesenta. Anota el historiador que para entonces los funerales se iban simplificando conforme avanzaba la secularización moderna. Pero su explicación para el fenómeno, más que weberiana, era pícara: en San José los velorios se volvían más expeditos porque la gente estaba menos dispuesta a guardar tanto tiempo de luto y porque comenzaban a dudar de que las almas de sus difuntos estuviesen transitando el Purgatorio. A fin de cuentas, concluía el historiador, “nadie concibe el cielo sin sus parientes y amigos”. ~