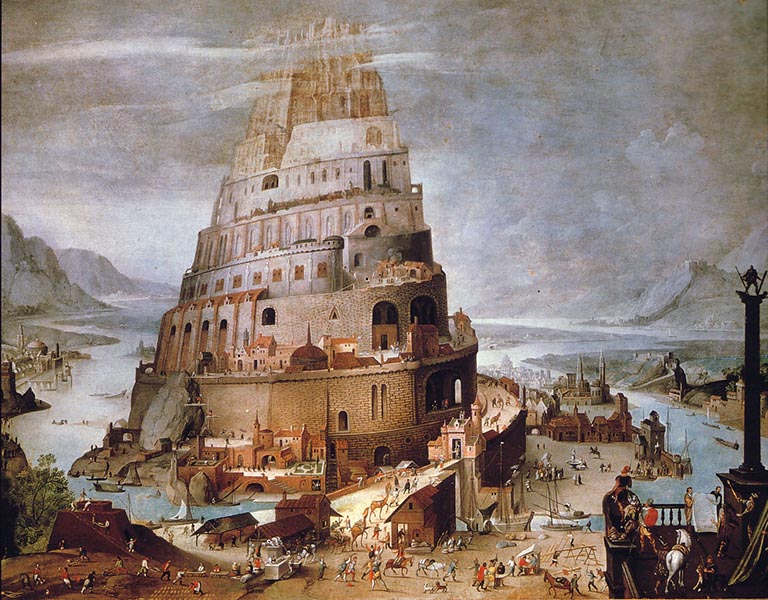Al final de la última conversación larga que tuve con Philip Roth, hablamos de John Updike. No era raro. A veces Updike y yo hablábamos de Roth. Una vez John me sorprendió al preguntarme de pronto: “¿Has estado en la casa de Philip? ¿Cómo es?” Roth también sentía curiosidad por saber cómo vivía Updike y, sabiendo que a veces jugaba al golf con John, me preguntó: “¿Y qué tal juega? ¿Es bueno? ¿Le ganas?” No eran enemigos, pero tampoco eran exactamente amigos. Eran rivales y admiradores mutuos: dos de los mejores escritores estadounidenses vivos, cada uno mirando de reojo al otro.
No soy el único que siente agudamente su pérdida. El paisaje parece vacío y disminuido: no hay más gigantes. A veces me cuesta pensar en uno sin pensar en el otro, así que eso es lo que me propongo hacer ahora: pensar en Philip Roth y a la vez pensar en John Updike.
Updike y Roth tenían prácticamente la misma edad –John era exactamente un año y un día más viejo– y se anunciaron casi a la vez: 1959, cuando Roth publicó a los veintiséis años Adiós, Columbus, quizá el debut más llamativo, y además un National Book Award. Pero Updike, que tenía veintisiete, lo igualó no solo con una novela, La feria del asilo, sino también con la colección de relatos La misma puerta. Diez años más tarde cada uno tuvo su mayor éxito popular con una novela que en su explicitud sexual y sus deliberadas provocaciones iba mucho más allá de lo que había habido antes en la ficción estadounidense y anunciaba lo que acabaría siendo, en cada escritor, una preocupación que se prolongaría durante toda su carrera por el tema del deseo masculino. Me refiero, por supuesto, a Parejas, que salió en la primavera de 1968, y El lamento de Portnoy, publicada a comienzos de 1969. De repente, Roth y Updike se convirtieron en los dos escritores más guarros de Estados Unidos, o los más guarros de los que tenían credenciales literarias serias. Luego, a mitad de su carrera, cada uno escribió una obra maestra de cuatro volúmenes sobre un solo personaje: Zuckerman en el caso de Roth, Rabbit (Conejo) en el de Updike. (Por cierto, a Roth le gustaba bromear con la versión judía de los libros de Updike: Corre, rabino; El rabino es rico; El rabino en paz.) A finales de los ochenta, con pocos meses de distancia, cada uno de ellos publicó una especie de autobiografía –Updike A conciencia: memorias y Roth Los hechos– y en ambos casos los libros escondían al menos tanto como mostraban.
No iban juntos, y sin duda no se imitaban, pero cada uno leía al otro –con interés, admiración, quizá un ramalazo de envidia– y los dos sabían que cada uno estaba creando una obra importante y que nadie más en Estados Unidos (con la posible excepción de Saul Bellow y Toni Morrison) escribía al mismo nivel. Hay un momento elocuente y muy divertido en La liberación de Zuckerman en el que Zuckerman, al abrir el correo, encuentra una fotografía sexy de una mujer joven que, vestida con lencería negra, lee una novela de Updike. Tras estudiarla durante buena parte de la mañana, la reenvía a Massachusetts, con una nota donde le pide a Updike que le mande cualquier foto similar que le hayan enviado por error las fans de Zuckerman.
Los dos eran escritores extraordinarios. Para los lectores significaba presenciar una carrera de obstáculos literaria: Updike tomó la delantera con los primeros dos libros de Conejo; luego, con El escritor fantasma, Roth le alcanzó e incluso le tomó algo de delantera, antes de tropezar un poco a mitad de carrera mientras Updike, con la segunda mitad de los libros de Conejo, tomaba una gran ventaja, prácticamente doblando a Roth. Entonces, justo cuando Roth parecía agotado, recuperó las energías –probablemente la mayor explosión de segunda mitad de una carrera en la historia de las letras estadounidenses– con El teatro de Sabbath y la Trilogía americana, y Updike se esforzaba por alcanzarlo. Superados los setenta, mucho después de que la mayoría de escritores se retiren, los dos seguían publicando una novela al año o así. ¿Podrán continuar a ese ritmo?, nos preguntábamos todos sus lectores, y la respuesta, asombrosamente, era sí.
¿Eran conscientes de esa carrera de caballos? Estoy seguro de que lo eran, y no me sorprendería que en secreto comparasen las cifras de ventas. “Es que Philip es muy competitivo”, me dijo una vez Updike. Por su parte, Roth se quejaba de lo prolífico que era Updike, y de su costumbre de recopilar hasta sus obras menores en gruesos volúmenes que publicaba cada pocos años. “Sinceramente”, decía, “¿tenemos que leer cada puta palabra que escriba este hombre?”.
Tuvieron sus desacuerdos. Hay un momento revelador en A conciencia de Updike en el que describe una discusión sobre la guerra de Vietnam. Era en Martha’s Vineyard en el verano de 1968, justo antes de la publicación de Parejas y Portnoy, cuando los dos, podríamos pensar, rebosaban de promesa y triunfo. Updike, por razones que explica por extenso en A conciencia, estaba incómodo con muchas de las protestas contra la guerra que se producían entonces, y lo dijo esa tarde. No menciona quién más estaba ahí aparte de él, Roth y su anfitrión, el escritor del New Yorker Bernard Taper, pero podemos imaginar que estaban los habituales: los Styron, Jules Feiffer, Robert Brustein, quizá incluso Lillian Hellman. Updike era el único que defendía la guerra, en otras palabras, y sintió que todos estaban contra él: “En cierto momento Roth, con el tono calmado y cortés de quien ha pasado por muchas sesiones psiquiátricas, me señaló que yo era la persona más agresiva de la sala. Me hizo pensar. Reflexionando, parecía que podía ser cierto. ¿Por qué me mostraba tan vehemente y agitado? […] No solo tenía unas frías reservas hacia el movimiento contra la guerra; me notaba caliente. Estaba emocionalmente implicado. ‘Al defender Vietnam’ –el opuesto coloquial a estar ‘contra la guerra’– me estaba defendiendo a mí mismo.” El comentario al margen acerca de que Roth era un veterano del diván del psiquiatra parece una pulla –¿inspirado por una lectura en pruebas de Portnoy?– pero lo interesante es la necesidad de Updike de convertir la discusión en algo personal. Se sentía como un outsider, lo dice en otros lugares del libro, y aunque al final cambió su posición sobre la guerra, siguió siendo, de forma testaruda, una especie de outsider. A diferencia de Roth, tenía muy pocos amigos escritores, y cuando terminaba el trabajo no buscaba refugio en saraos o cenas literarias, sino en el campo de golf.
En 1993, le llegó a Roth el turno de sentirse molesto cuando Updike reseñó Operación Shylock para el New Yorker, criticando lo que llamó la “cada vez más reductora y al mismo tiempo magnificadora fascinación de Roth consigo mismo”. La reseña no era ni de lejos tan negativa como otras y no estaba exenta de elogios, como ocurría casi siempre con las reseñas de Updike. Pero a Roth le molestó que saliera: no le parecía que dos maestros debieran dedicarse a criticarse entre sí. Empeorando la ofensa, en 1999 Updike publicó un artículo sobre la biografía literaria en la New York Review of Books –no es una de sus mejores piezas, debería añadir–. En el artículo criticaba lo que llama “biografías de Judas”, libros en los que un escritor se dedica de forma deliberada a pintar un retrato poco favorecedor de un autor, y como ejemplo señalaba tres libros que no son biografías sino memorias: el libro de Joyce Maynard sobre su vida con J. D. Salinger; los recuerdos de Paul Theroux sobre su amistad rota con V. S. Naipaul; y el relato de Claire Bloom sobre su matrimonio con Roth. Sobre esta última, escribió: “Claire Bloom, como la exesposa herida de Philip Roth, lo muestra –mientras su matrimonio se deshacía rápidamente– neurasténico hasta el punto de la hospitalización, adúltero, cruelmente egoísta y financieramente vengativo.”
Roth, que en general soportó con silencio estoico el ataque de Bloom, escribió una carta a la Review donde proponía una revisión pequeña pero crucial: “Claire Bloom, que se presenta como la exesposa herida de Philip Roth, alega que era neurasténico hasta el punto de la hospitalización, adúltero, cruelmente egoísta y financieramente vengativo.” Si se hubiera escrito así, dice, la frase habría tenido “el tono neutral que Updike mantiene cuidadosamente en el resto del artículo”.
Updike respondió en una sola frase y con un tono poco apologético: “Las revisiones imaginadas del señor Roth me parecen muy bien, pero mi propia formulación transmite, creo, la misma idea de alegaciones de parte.” Cuando unos años más tarde el artículo se recogió en un libro, Updike mantuvo la formulación original. Ahora todo parece poca cosa, pero el resultado fue que no volvieron a hablarse. Creo que Roth terminó por lamentarlo. Tras la muerte de Updike escribió: “John Updike es el mayor hombre de letras de nuestra época, tenía la misma brillantez como crítico literario y ensayista que como autor de novelas y relatos. Es y será siempre un tesoro nacional, como su precursor del siglo XIX, Nathaniel Hawthorne.” Roth también asistió al homenaje de la New York Public Library y habló con mucho afecto de él en la recepción que hubo. Me dijo: “A veces sueño con John. Está detrás de mí, me mira escribir.”
Updike, por su parte, siguió fascinado, y un poco asombrado, por la energía y productividad de Roth. En una entrevista que concedió al británico Telegraph en el otoño de 2008, dijo de Roth: “Está aterradoramente dedicado al oficio del novelista. […] Ha escrito más novelas que yo y parece más dedicado que yo al acto de escribir como medio de rehacer el mundo a tu gusto. Pero me ha venido muy bien tenerlo cerca para mejorar como escritor.” En noviembre de 2008, dos meses antes de morir, me dijo más o menos lo mismo: “El ejemplo de Roth me hace levantarme antes y esforzarme más.”
Al final, creo que los dos estaban agradecidos de que existiera el otro, un poco, por utilizar una analogía de golf que le habría gustado a Updike, a la manera de Jack Nicklaus y Arnold Palmer: hacían que el otro jugara mejor. Roth habría preferido una comparación de béisbol, así que digamos que eran como Ted Williams y Joe DiMaggio, lo que quizá está aún más cerca: los dos eran meticulosos, incluso un poco obsesivos sobre el oficio, más parecidos que Jack y Arnie, y cada uno estableció un récord que probablemente nunca se igualará. El ejemplo de uno hacía que el otro se esforzara más.1
En esa última conversación, Roth también me dijo: “John tenía más talento, pero creo que quizá yo saqué más del talento que tenía.” Diría que es más o menos correcto, si hablamos desde el punto de vista de las novelas y olvidamos un momento los logros de Updike como poeta, escritor de relatos, crítico de literatura y arte, y hombre de letras en general. Lo que Roth no dijo pero podría haber dicho es que, aunque las mejores frases de Updike quizá fueran mejores que las de Roth, también escribió muchas peores. (No es casualidad que Updike recibiera el premio a toda una vida por mala escritura sobre sexo en Gran Bretaña.)
Creo incluso que Updike podría haber aceptado la evaluación que Roth hacía de sus carreras. Cada uno tenía una idea exacta de sus fortalezas y debilidades y de su lugar en el panteón literario. Ninguno de los dos era vanidoso, pero tampoco humilde. Sabían dónde estaban, y los dos tenían la mirada puesta en la posteridad. Se ve en el inmenso cuidado y gestión de la reputación que mostró Roth al elegir y ayudar a un biógrafo, Blake Bailey, y al tomarse tantas molestias para aclarar el relato factual sobre su matrimonio con Bloom y el modelo real del personaje de Coleman Silk en La mancha humana. Updike se oponía obstinadamente a que escribieran una biografía suya, aunque le escribieron una, como debía haber imaginado. Pensaba que su obra debía hablar por sí misma, pero él también se preocupaba por su legado. En la Biblioteca Houghton de Harvard, todos sus manuscritos están pulcramente conservados y ordenados –quizá sea el último de los grandes archivos literarios– y en la caja que contiene Conejo en paz hay una pequeña bolsa de plástico con un papel doblado de una Planter’s Peanut Bar –por si algún futuro estudioso se pregunta sobre ese snack que tanto le gustaba a Conejo.
En otros aspectos, Updike y Roth no podían haber sido más distintos. Para señalar la diferencia más obvia, uno era judío y el otro no solo era protestante, sino un protestante practicante, que iba a la iglesia. Roth era más divertido: mucho más. Updike tenía más encanto, pero en su encanto también había un componente evasivo, una máscara. Sentías que a veces el verdadero Updike acechaba detrás, invisible. Roth también podía ser encantador, pero no era evasivo. Aunque escribía mucho sobre disfraces y alter egos, Roth no tenía ninguno en persona, a menos que estuviera contando un chiste sobre un rabino en un perfecto acento yidis. El verdadero Philip siempre estaba allí, vívido e inmediato, y siempre sabías en qué estaba pensando.
Para Updike, escribir era casi tan fácil como respirar, y las frases salían prácticamente sin volver a pensar en ellas. Le encantaban el proceso editorial, las preguntas, la edición, la corrección de pruebas, hacía cambios en el último minuto por teléfono. Pero afinaba, reparaba, no reescribía. Su primera versión era, con mucha frecuencia, la última versión, y a juzgar por todas las cosas efímeras que incluía en esas grandes colecciones, casi nunca desechaba una palabra. Roth, por otro lado, era un trabajador, revisaba incansablemente, una vez dijo que tiraba cinco páginas por cada una que salvaba. Tenía muchos falsos comienzos y cambios de dirección. Para él, escribir era trabajo, una tarea dura que, de pie en su escritorio, se cobraba un peaje casi físico.
Y luego está la prosa en sí: nadie confundiría una frase de Roth con una de Updike. Las de Updike estaban muy bien construidas, resplandecían con un brillo verbal. Este es el principio del relato “En la temporada del fútbol”: “¿Recuerdas una fragancia que las chicas adquieren en otoño? Cuando caminas junto a ellas después de clase, aprietan los libros con los brazos y se inclinan hacia delante para prestar una atención más halagadora a tus palabras, y en la pequeña área íntima que se forma, esculpida en el aire claro por medio de una media luna implícita, hay una compleja fragancia tejida de tabaco, maquillaje, pintalabios, pelo aclarado y ese perfume quizá imaginario y sin duda elusivo que la lana, en las solapas de una chaqueta o la pelusa de un jersey, parece desprender cuando el cielo de otoño sin nubes como la curva azul de un vacío levanta hacia sí las alegres exhalaciones de todas las cosas.” Las frases de Roth eran vigorosas y potentes, avanzaban con urgencia por la página, y de los dos, era el que tenía mejor oído: su escritura está viva y llena de voces, la suya y la de sus muchas invenciones. Aquí hay un párrafo de La mancha humana. Nathan Zuckerman habla, comenta el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky, pero solo Roth podría haber escrito esto. Parece brotar, como una tirada de indignación, improvisada, pero merece la pena escuchar la precisión con la que la sintaxis encaja, como una caja de cambios, mientras la voz reverbera cada vez más alto:
Era el verano en el que la náusea volvió a Estados Unidos, en el que las bromas no cesaban, en el que la especulación y las teorías y la hipérbole no se detenían, en el que la obligación moral de explicar a tus hijos la vida adulta quedó abrogada a favor de mantener en ellos cualquier ilusión sobre la vida humana, en el que la pequeñez de la gente resultaba simplemente aplastante, en el que se había desatado un demonio y, en ambos lados, la gente se preguntaba: “¿Por qué estamos tan locos?”, en el que los hombres y las mujeres, al levantarse por la mañana, descubrían que durante la noche, en un estado de sueño que los transportaba más allá de la envidia y el odio, habían soñado con la indecencia de Bill Clinton. Yo mismo soñé con una pancarta gigantesca, dibujada de forma dadaísta como una pieza de Christo que va de un extremo de la Casa Blanca a otro con la leyenda aquí vive un ser humano. Era el verano en el que –por enésima vez– el batiburrillo, el caos y el desastre resultaban más originales que la ideología de este y la moralidad de aquel. Era el verano en el que el pene de un presidente estaba en la cabeza de todo el mundo, y la vida, con toda su desvergonzada impureza, confundía de nuevo a Estados Unidos.
Y, sin embargo, pese a todas las diferencias, los dos escritores tenían mucho en común, más de lo que parece a primera vista. A los dos les encantaba la oficina de correos, por ejemplo, y la empleaban a menudo para mandar generosas y alentadoras cartas de apreciación (o postales) a escritores más jóvenes. Los dos tuvieron dos esposas y numerosas novias. Pero, para empezar, los dos eran hijos de la Depresión, algo que ayuda a explicar sus constantes hábitos de trabajo, sus discretos estilos de vida, su precaución ante el éxito fácil. Los dos vivieron la Segunda Guerra Mundial, aunque eran demasiado jóvenes para combatir en ella, y compartían el optimismo y la claridad moral de esa era: una creencia en la bondad de Estados Unidos, su progreso y su excepcionalismo. Por eso le costaba tanto a Updike oponerse a la guerra de Vietnam, y por eso Roth siempre insistía en que era en primer lugar estadounidense y en segundo lugar judío. Los dos se hicieron ricos pero, a diferencia de, digamos, Saul Bellow –con sus Borsalinos y camisas Sulka– no alardeaban de ello. Conducían Volvos y se vestían como profesores de universidad.
Luego estaba el haber crecido en una ciudad pequeña. Espera, vas a decir: ¿Roth no se crio en Newark, que entonces era una ciudad aún más grande y floreciente que ahora? Técnicamente, sí. Pero me parece que en muchos aspectos el barrio Weequahic de Roth no era tan distinto del Shillington, Pensilvania, de Updike: un mundo pequeño y casi encerrado en sí mismo, con sus propias costumbres, sus propios rituales, su propia etnicidad específica (judía en un caso, holandesa de Pensilvania en el otro), un lugar en el que todo el mundo conocía a todos los demás, y lo que hacían todos los demás. Un par de veces Roth me habló de su viejo barrio, y me gustaría haber apuntado lo que dijo. Pero así es como lo describe en La conjura contra América (traducción de Jordi Fibla):
Si mirábamos hacia el oeste desde la ventana trasera de nuestro dormitorio, a veces el alcance de nuestra visión tierra adentro llegaba hasta el oscuro límite de la vegetación aérea de los Watchungs, una sierra baja bordeada de grandes fincas y barrios residenciales ricos y escasamente poblados –el extremo del mundo conocido– que se hallaba a unos doce kilómetros de nuestra casa. A una manzana al sur se encontraba la población obrera de Hillside, la mayoría de cuyos habitantes eran gentiles. La linde con Hillside señalaba el comienzo del condado de Union, una Nueva Jersey por completo distinta. […] Todos eran judíos. Los hombres del barrio o bien tenían negocios (los dueños de la confitería, el colmado, la joyería, la tienda de prendas de vestir, la de muebles, la estación de servicio y la charcutería, o propietarios de pequeños talleres industriales junto a la línea Newark-Irvington, o autónomos que trabajaban como fontaneros, electricistas, pintores de brocha gorda o caldereros), o eran vendedores de a pie, como mi padre, que un día tras otro por las calles de la ciudad y las casas de la gente iba vendiendo sus géneros a comisión. Los médicos y abogados judíos, así como los comerciantes triunfadores que poseían grandes tiendas en el centro de la ciudad, vivían en casas unifamiliares en las calles que partían de la vertiente oriental de la colina donde estaba la avenida Chancellor, más cerca del parque Weequahic, con sus prados y árboles, ciento veinte hectáreas de terreno ajardinado cuyo estanque con botes, campo de golf y pista de carreras de caballos trotones separaba la sección de Weequahic de las plantas industriales y las terminales de carga que se sucedían a lo largo de la Ruta 27 y el viaducto del ferrocarril de Pensilvania al este de esa zona, el floreciente aeropuerto más al este y el mismo borde del continente todavía más al este.
Roth y Updike eran hijos adorados, mimados, cuidados por madres que los admiraban: príncipes de sus propias casas. Updike me contó una vez que se sentía más afortunado que Roth porque no tenía que compartir la atención de sus padres con un hermano; le gustaba ser hijo único, decía, porque significaba que todo el cariño y la admiración eran solo para él. Pero me parece que el hermano de Roth, Sandy, cinco años mayor, era menos un rival que un mentor, como a veces son los hermanos mayores, y un parachoques. Él también adoraba al joven Philip. Así que los dos eran un poco mimados: les enseñaron a creer que eran especiales. Pero también eran decentes, trabajadores, buenos estudiantes, populares entre los chicos y las chicas. A los dos les encantaba la cultura pop de su época: las películas, las canciones, los cómics de los domingos. A los dos les encantaba el béisbol. También eran grandes lectores, posiblemente Roth fuera el más ambicioso de los dos. Al joven Updike, lo sabemos, le gustaban Thurber, Benchley y Agatha Christie. En un ensayo de ¿Por qué escribir?, su último libro, recogido en Library of America, Roth dice que sus lecturas adolescentes incluían a Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis y Thomas Wolfe. Los dos tuvieron carreras universitarias brillantes. En Bucknell, Roth dirigía la revista literaria del campus, Et Cetera, donde mostró su don para la parodia: era como un Jonathan Swift judío, presumía, Swiftberg. Updike se convirtió en el presidente del Harvard Lampoon, donde colaboraba con piezas de humor y viñetas. Después de graduarse, Roth y Updike se solaparon en el New Yorker –o, más bien, estuvieron a punto de hacerlo–. Roth me contó que le ofrecieron un puesto en el departamento de fact-checking, pero lo rechazó y se marchó a hacer estudios de posgrado. Probablemente fue mejor. Updike ya estaba establecido en la revista –un prodigio que entregaba ficción, versos ligeros y piezas para la sección Talk of the Town– y la imagen de un joven Roth probablemente envidioso y resentido mirando entre las pruebas de Updike en busca de errores es demasiado perturbadora como para demorarnos en ella.
Los dos sentían una devoción casi sacerdotal por su vocación. A diferencia de Roth, Updike tenía familia –una mujer y cuatro hijos y después una segunda mujer y tres hijastros–, pero era el primero en admitir que amaba más su trabajo. En una ceremonia conmemorativa, su hija Liz lo recordaba como un hombre amable, atento, pero señaló que siempre pensaba que lo compartía con alguien más, alguien más importante: su obra, una pila de libros tan alta como él.
Parece que Roth tomó la decisión deliberada de no tener familia, precisamente para no tener que dividir su atención: para poder dedicar más horas, periodos tan largos y solitarios que, como bromeaba, a veces se descubría hablando con las marmotas al regresar hacia su estudio. “Vivo solo, no hay nadie más de quien sea responsable, o con quien tenga que pasar el tiempo”, le dijo Roth a David Remnick. “No tengo que sentarme y ser ameno o divertido. Leo hasta la hora que quiero. Si me levanto a las cinco y quiero ir a trabajar, salgo y voy a trabajar. Así que trabajo, estoy de guardia. Soy como un médico y es la sala de urgencias. Y yo soy la urgencia.” Esta decisión de todo-o-nada –de dedicarse exclusivamente a su arte– probablemente le costó a Roth más de lo que sabe la mayoría de nosotros. Uno de los momentos más conmovedores de su homenaje fueron varios recuerdos sobre lo mucho que le gustaban los niños y lo bien que se llevaba con ellos. Es algo que nunca habríamos imaginado por los libros. Lo sabemos todo del amor filial de Roth, sobre todo acerca del amor que un hijo siente por su padre, pero que también comprendiera el amor que un adulto siente por un niño era un secreto que mantenía a resguardo de todos salvo los más cercanos.
Decir que, por encima de todo, Philip Roth y John Updike eran escritores estadounidenses puede parecer obvio, una perogrullada. Pero eran escritores estadounidenses de un tipo muy particular: es lo que más compartían. Los dos practicaban un tipo de realismo muy estadounidense: compartían una fe casi religiosa en la importancia de los hechos y los detalles en sí mismos. Los dos sentían pasión por la exactitud, por decir las cosas como eran. Puedes ver esta búsqueda de la exactitud, por ejemplo, en la meticulosa descripción de cómo se hace un guante al principio de Pastoral americana, o en la precisa reconstrucción que Updike ofrece en Conejo es rico sobre cómo funciona un concesionario. “Dar a lo mundano la belleza que merece”: así describía Updike esa parte del trabajo. En un discurso que dio cuando cumplió ochenta años, Roth lo expresó de esta manera:
…la pasión por lo específico, por la hipnótica materialidad del mundo en el que uno está, se encuentra en el corazón de la tarea que cada novelista estadounidense ha afrontado desde Herman Melville y su ballena y Mark Twain y su río: descubrir la descripción verbal más asombrosa y evocadora para cada cosa estadounidense. Sin una fuerte representación de la cosa –animada o inanimada–, sin la crucial representación de lo que es real, no hay nada. Su concreción, su foco descarado en todos sus aspectos mundanos, un fervor por lo singular y una profunda aversión hacia las generalidades, es el alma de la ficción. Es de una escrupulosa fidelidad a la ventisca de datos específicos que es una vida personal, de la fuerza de su irreductible particularidad, de su naturaleza física, de donde la novela realista, la insaciable novela realista, con su multitud de realidades, deriva su implacable intimidad. Y su misión: retratar la humanidad en su particularidad.
Lo fascinante de esta declaración de fe en el realismo, en detalles y particulares, es que el Roth de la parte central de su carrera –el Roth de La contravida, Los hechos, Operación Shylock, Engaño– podría no haberla suscrito. El gran tema de esa época de Roth es la vocación de la escritura, y los libros están llenos de disfraces, alter egos y distintas versiones del ser, incluso “hechos alternativos”, por usar el término de la eminente crítica literaria Kellyanne Conway. Tratan de lo ficticio de la ficción, su artificio, las formas en que puede engañarnos.
Eso no quiere decir que Roth estuviera coqueteando con el posmodernismo, o al menos no con la alta versión francesa que dice que el lenguaje es parcial e inestable y que no existe la verdad. Lo que hace de La contravida su obra maestra en ese sentido es que las varias contraversiones de ese libro están evocadas con una riqueza de detalles minuciosamente observados: es casi un hiperrealismo. Las contravidas compiten entre sí por ser más creíbles y desafían al lector para que las crea.
Tras Engaño, que me parece un libro efectista, cuyo verdadero tema es su propia fabricación, Roth, como sabemos, vivió una especie de cambio y, transportado por ese extraordinario segundo impulso, produjo algunas de sus mejores obras, entre las que están El teatro de Sabbath y la Trilogía americana: Pastoral americana, Me casé con un comunista, La mancha humana. Hay muchas explicaciones del asunto. Su regreso a Estados Unidos. La superación de la crisis que ocasionó el doloroso fin de su matrimonio con Claire Bloom. Su descubrimiento, en el personaje del priápico Mickey Sabbath, que tiene tanto un Ello como una voz absolutamente sin frenos –es capaz de decir y hacer cualquier cosa–, de parte de la misma libertad que había encontrado con Portnoy. A esa lista añadiría su abrazo –o quizá fuera un retorno– de la pasión por lo específico, de la hipnótica materialidad del mundo. Esa era una fe de la que Updike, devoto protestante, nunca se desvió. Pero en El teatro de Sabbath puedes notar cómo Roth cobra conciencia de ella otra vez. Es frecuente decir que esa novela es un triunfo de la voz, que lo es, pero también es un libro en el que Mickey despierta al poder de un lugar –la ribera de Jersey– que se recuerda con gran detalle. Hay un momento crucial del libro que consiste simplemente en una lista de dos páginas de todo lo que encuentra Mickey cuando abre una caja que contiene pertenencias de su difunto hermano, derribado sobre las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial: su hoja de servicios, algunas fotografías, un cinturón monedero negro, un neceser, que incluye una pastilla de jabón Ivory sin abrir, una maquinilla de afeitar Majestic Dry en una pequeña caja roja. “Con cable”, dice Mike. “Pelos de la cabeza. Los pelos microscópicos de la barba de mi hermano.” Eso es algo más que una descripción común. Detrás está la pasión de un enciclopedista, un impulso por apuntarlo todo, cada detalle, porque cada detalle importa.
En ese discurso por su ochenta cumpleaños, Roth terminó leyendo un largo fragmento del final de El teatro de Sabbath, unas páginas, dijo, que le parecían de las mejores que había escrito. Mickey está en un cementerio en la costa de Jersey, buscando las tumbas de sus padres, sus abuelos y su querido hermano. Recuerda cuando crecía en su viejo barrio y termina dirigiéndose a su abuela. Al hablar de su hermano, le dice: “Cada día de su vida volvía a casa. Renovado infinitamente cada día. Y la mañana siguiente va a morirse. Pero, claro, la muerte es el infinito por excelencia, ¿no? ¿No te parece? Bueno, por si vale algo, antes de pasar a otra cosa: nunca he comido una mazorca de maíz sin recordar con placer el frenesí devorador tuyo y de tu dentadura postiza y la repugnancia que producía en mi madre. Me enseñó mucho más que suegras y nueras. Me lo enseñó todo.” Aquí hay todo un mundo resumido en una mazorca de maíz, en una escritura tan vívida y particular que la expresión “frenesí devorador” por un momento, en todo caso, casi devuelve a los muertos a la vida.
En los cuentos que Updike escribió a mitad de su carrera, regresaba una y otra vez al mismo lugar: la casa de arenisca en Shillington, Pensilvania, donde pasó la adolescencia y, más tarde, donde su madre viuda pasó el final de su vida. Updike empezó a escribirlos en el New Yorker, y aunque yo era muy fan –un idólatra: no es exagerado– recuerdo pensar: ¡Oh, no, otra vez no! Y, sin embargo, milagrosamente, en cada visita lograba descubrir algo nuevo, y los lectores llegaron a conocer esa casa –esa era la verdadera magia– todavía mejor que sus hogares infantiles. Updike conjuraba “el cubo de carbón en el sótano, los estantes llenos de conservas caseras, la nevera marrón, el fregadero negro de piedra, el linóleo torcido de la cocina con el patrón de pequeños ladrillos entrelazados, el candelabro de vitral en el salón, el pilar de la entrada con decoración a su alrededor como anillos de Saturno”.
En una escala más amplia, más novelística, me parece que Roth hizo más o menos lo mismo con su barrio de Weequahic. Volvía a él no solo como escenario para sus tramas sino como un lugar de profundo significado –es Estados Unidos en miniatura– y le daba vida no con tópicos y generalidades sino con detalles específicos. No solo lo evoca, sino que delinea todos los puntos de referencia: Weequahic Park, el parque infantil en Chancellor Avenue, Meisner’s Cleaners, el puesto de perritos calientes de Syd, la joyería de Abelson, el deli de Zabachnik. En Pastoral americana, en el discurso que escribe pero no llega a dar en la reunión por el 45 aniversario de su instituto, Zuckerman dice, pensando en su antiguo barrio: “¿Algún sitio te ha fascinado tanto con su océano de detalles? Los detalles, la inmensidad de los detalles, la fuerza de los detalles, el peso de los detalles: la rica infinitud de los detalles que te rodeaban en tu joven vida como los dos metros de tierra que se apilarán sobre tu tumba cuando estés muerto.”
El detalle definitivo, la muerte, atormenta al Roth tardío mucho más que a Updike, que parece melancólico ante la idea pero no, como Roth, horrorizado e incapaz de apartar la mirada. Piensa en la cantidad de cementerios que hay en Roth, y especialmente en el gran cementerio hacia el final de Elegía, donde el enterrador describe su oficio. “Cavo de delante hacia atrás, cavo una serie de franjas paralelas, y a medida que avanzo uso el cortabordes para cuadrar el hoyo. Utilizo eso y una horqueta recta… la llaman horqueta pala. También la utilizo para los bordes, para golpearlos, recortarlos y hacer que el hoyo sea rectangular. Uno tiene que mantenerlo rectangular a medida que avanza.” (Traducción de Jordi Fibla.) No es una mala descripción, si lo piensas, de la forma que tenía Roth de hacer sus frases. La analogía más alegre que Updike empleaba a menudo era la carpintería. Esta descripción de otro artista viene de un artículo de no ficción que describe unas obras que él y su primera mujer habían hecho en una casa muy vieja: “El carpintero dio la espalda a nuestras paredes inclinadas y tomó la vertical de una línea de plomo y la horizontal con un nivel de burbuja, y se puso a trabajar a la luz de esos absolutos. Poner las tablas en su sitio obligaba a hacer muchos de esos cortes largos, irregulares y oblicuos con una sierra que rompen el corazón del amateur. La estantería y el banco y el armario de la cocina que dejó estaban perfectos en una casa absurda. Su rectitud disciplina.”
Una rectitud severa, sólida, que disciplina: eso es la esencia de lo que quiero llamar realismo estadounidense. La ves, luminosa, en la pintura del siglo XIX, en la obra de Thomas Eakins y Winslow Homer, y la ves en la escritura de estos dos grandes pintores de palabras. Sin atajos, sin maquillaje: solo el mundo en su hermosa banalidad y su aterradora impermanencia. ~
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en The Hudson Review.
1 Por si hay expertos en béisbol por aquí, debería añadir que sé que la analogía no es perfecta. DiMaggio siempre jugaba mejor en Fenwey Park, y Williams estaba mejor en Yankee Stadium, así que para que la comparación funcionara de verdad Roth debería haber escrito de blancos anglosajones protestantes y Updike de judíos.
es periodista y exdirector de The New York Times Book Review.