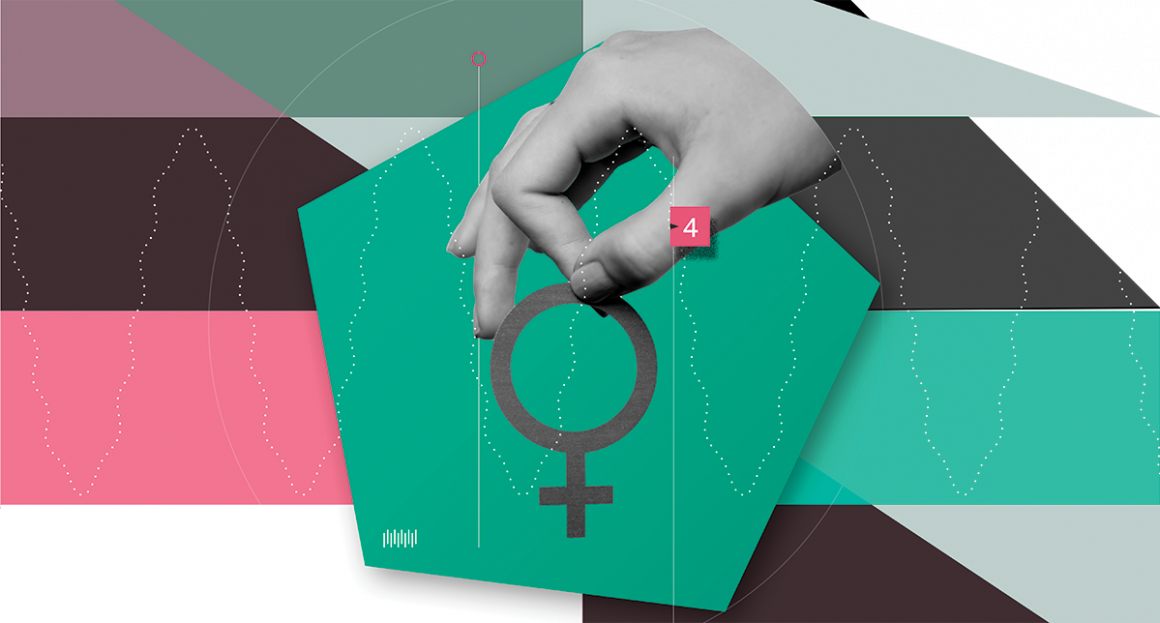El siglo XXI germinó con la semilla de la esperanza. Décadas de luchas, reflexiones y movilizaciones sociales habían logrado aquello que hacía cien años parecía imposible: que los derechos de las llamadas “minorías” ocuparan un lugar central en los acuerdos redactados dentro de la ONU. Así, en el arranque de siglo, los países miembros de dicho organismo modificaron leyes y emprendieron acciones enfocadas en reducir las brechas de desigualdad histórica para construir sociedades modernas, tolerantes y multiculturales. La encomienda para el nuevo milenio era clara: un mundo nuevo solo podía construirse con naciones genuinamente democráticas, abiertas a la inclusión y participación de todas sus diversidades.
Para edificar esos nuevos cimientos era necesario debilitar las estructuras que habían sostenido el orden social por más de doscientos años; en particular el patriarcado y el colonialismo. Por un lado, las feministas enfocaron sus esfuerzos en consolidar la despenalización del aborto, la autonomía sexual, la lucha contra la discriminación y las violencias de género en sus legislaciones nacionales y locales, principalmente en Europa, Asia Central, Latinoamérica y el Caribe. Si bien desde los ochenta se había llevado a cabo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para incorporar los derechos de las mujeres a la política pública, no fue sino hasta principios de la década del 2000 que países como México, España, Argentina, Francia, Ruanda y Nicaragua comenzaron a diseñar e implementar marcos jurídicos más integrales, los cuales poco a poco han ido modelando la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones. Tras veinticinco años de trabajo arduo, 127 países hoy en día cuentan con leyes orientadas a la erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres.
A la lucha feminista fueron sumándosele también los movimientos por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En 2001, los Países Bajos se convirtió en la primera nación que legalizó el matrimonio entre personas del mismo género, y más de dos décadas después el número de países en seguir el ejemplo ha incrementado a treinta (Tailandia, el más reciente, en junio de 2024). Además del derecho a amar libremente y con el respaldo de la ley, otras necesidades, como la autodeterminación de género y la protección contra los crímenes de odio y la discriminación, se han vuelto agendas cada vez más visibles en Oceanía, Europa y América.
Las políticas internacionales del siglo XXI también se dispusieron reconocer y denunciar las consecuencias de la violencia colonialista. El fenómeno cada vez más complejo de la migración masiva y las violencias racistas se abordaron mediante una estrategia global. En 2001 la ONU puso en marcha el Programa de Acción de Durban, el cual establece la obligación de los Estados de eliminar la violencia y la discriminación racial y xenófoba, así como los modelos para lograrlo. Poco después, en 2007, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” estableció la necesidad de garantizar el reconocimiento legal de las identidades y modos de organización política de los miles de pueblos originarios que resisten dentro de los Estados, además de la urgente protección de sus territorios y herencias culturales. Uno de los logros más esperanzadores del nuevo milenio fue la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010, el cual propuso un modelo de país que trascendiera la unificación nacionalista para dar lugar a la coexistencia de 36 naciones autónomas indígenas y campesinas.
Todo esto ha originado una transformación innegable del panorama político y la vida cultural en muchos países. Jefaturas de Estado, congresos, organismos internacionales, puestos directivos en empresas, papeles protagónicos en las pantallas: todos los aspectos de la vida pública comenzaron a teñirse con rostros, voces e ideas muy diferentes a las de siempre. La elección de Barack Obama como el primer presidente afroamericano del país más poderoso del mundo en 2008 celebró el inicio de la era posracial, donde el color de piel de una persona ya no era limitante para su libre desenvolvimiento en la sociedad. Esta diversidad permeó también los modelos educativos que priorizan la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad y la tolerancia. Esto, aunado a la apertura cultural de la globalización, ha dado paso a un cambio generacional notable: las juventudes actuales son más versadas y activas en la defensa de la justicia social, así como libres para expresar sus dolores y deseos.
Ante este panorama del primer cuarto de siglo, queda una pregunta abierta: ¿hemos alcanzado, por fin, el utópico sueño del multiculturalismo?
La gran mayoría de la población diría que no. Hoy en día, los mensajes de paz e igualdad que predican los organismos internacionales suenan vacíos cuando se siguen cometiendo genocidios a plena luz del día. Cada año se destruyen millones de hectáreas de nuestras selvas, ríos y bosques, y las personas que se han dedicado a su defensa (la gran mayoría pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes) son asesinadas sin consecuencia alguna. Las devastadoras cifras de asesinatos, violaciones y desapariciones de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ no ceden, y en una alarmante cantidad de países estas poblaciones no cuentan aún con derechos básicos. La homosexualidad sigue siendo criminalizada en 67 países (y en algunos como Nigeria, Irán y Yemen es incluso castigada con la muerte), y las mujeres en diversas naciones del Medio Oriente y África subsahariana aún necesitan el permiso de sus esposos o padres para tramitar pasaportes, tener propiedades o trabajar.
Conforme cambia la sociedad, vamos descubriendo nuevas necesidades, nuevos grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los adultos mayores, las infancias y los animales. Asimismo, los esfuerzos de sensibilización dentro de las escuelas, instituciones públicas y la industria del entretenimiento resultan insuficientes para frenar la intolerancia que ha impulsado triunfos electorales de políticos que basan su discurso en la exclusión y la discriminación.
La prueba más contundente de ello es la profunda crisis democrática en la que nos encontramos. Existe un consenso general, más allá de las inclinaciones partidistas, de que los sistemas políticos que nos rigen no son de fiar. Por un lado, el discurso de cuño tradicional acusa al multiculturalismo de querer oprimir a la población mediante la censura, la corrección política y las guerras culturales. En cambio, múltiples voces pertenecientes a estas llamadas “minorías” acusan al multiculturalismo liberal de simulación y superficialidad. La tibieza de los gobiernos neoliberales progresistas ha fallado en atender las raíces de la desigualdad pues, en vez de enfocarse en cambiar los modelos del Estado capitalista, simplemente ofrecen una representatividad simbólica (el llamado tokenismo) dentro de espacios culturales y políticos que, desde su origen, están diseñados para la exclusión. Esta hipocresía ha dado pie a frustrantes paradojas sociales como la que describe Yásnaya Aguilar en su libro Un nosotrxs sin Estado, en la que los gobiernos de Oaxaca presumen organizar premios literarios para poesía en lenguas originarias, pero no permiten a una madre registrar a su bebé con un nombre mixe.
El fondo del problema es conceptual. La antropóloga Rita Segato señala el fenómeno de la minoritización como uno de los vicios más destructivos del pensamiento político actual. Ser minoría no es una cuestión numérica que pueda determinarse con parámetros medibles. Ser minoría es una condición política basada en la negación. Una minoría se determina por lo que no es y, en el caso de los Estados modernos, las minorías no son sujetos universales de derecho. Es por eso que, de manera contraintuitiva, deben crearse esquemas jurídicos específicos para atender cada tipo de desigualdad. El sujeto universal de derecho, dice Segato, es un producto del pensamiento ilustrado que, como piedra fundacional de las democracias actuales, consideró como sus únicos participantes legítimos a aquellas personas que cumplieran con los requisitos de ser: 1) hombre, 2) europeo (ya sea por nacimiento o esquema de pensamiento), 3) propietario de tierras, 4) cabeza de familia y 5) letrado. Así, los sistemas de organización política que se diseñaron en los siglos XIX y XX con ese sujeto en mente excluyeron a la gran mayoría de las personas de los espacios estatales de producción de conocimiento y toma de decisión.
Ser minoría es también un fenómeno afectivo, un trauma social que experimentamos desde la infancia. Le tenemos pavor a ser minoría porque sabemos que lo que queremos aportar a la comunidad no será legitimado por sus convenciones. Nuestros cuerpos, la forma en la que nos expresamos, nuestras ideas y sentires pueden llegar ser desestimados, ridiculizados e incluso violentados. Una de las consecuencias más interesantes del multiculturalismo es la inversión de algunos valores que anteriormente se consideraban como mayoritarios. Por ejemplo, ser hombre, blanco o heterosexual es ahora motivo de ridículo o desprecio en algunos contextos. Estos sectores de la población acostumbrados a la seguridad de la mayoría y que son tratados de repente como minorías reaccionan con el instinto agresivo de un animal acorralado. También sucede de manera inversa: personas que sufrieron toda su vida la condición de minoría pueden despreciar a otros con la arrogancia que les da contar con la legitimidad del discurso mayoritario. Las tensiones que surgen entre estos sentimientos impulsan el vertiginoso crecimiento de la polarización social.
Por esto, resulta imperativo romper con el binomio emponzoñado de mayoría/minoría. Imponer una visión a partir del poder de la representatividad mayoritaria solo perpetúa los ciclos de resentimiento y violencia. No podemos dejar de recurrir al diálogo, a la búsqueda de un entendimiento común donde todas las necesidades y perspectivas puedan ser contempladas en la gestión de la vida pública. Pero para el diálogo se requiere buena voluntad, y cuando no existe esa garantía, cuando los deseos de control y explotación prevalecen, entonces la resistencia es el único camino y, en casos extremos, esta puede ser violenta. El multiculturalismo liberal es ambiguo ante esa realidad. Por un lado, no puede negar que es producto de ella: sin las revoluciones y enfrentamientos del siglo pasado no ocuparía el lugar que tiene en el discurso oficial; pero al estar estructurado dentro del modelo de Estado, que se aprovecha del poder de las mayorías para monopolizar el uso de la violencia, no tiene otra opción que rechazarla.
La violencia no se detendrá si no curamos las heridas de la desigualdad. Las instituciones no bastan cuando la dignidad de la vida ha sido pisoteada. Lo que se destruye en los espacios íntimos –esos pequeños recovecos de la vida que las políticas públicas no logran alcanzar– necesita ser reparado con el cuidado de la comunidad. Lamentablemente, los sistemas democráticos que nos rigen han acaparado el quehacer político y nos han convencido de que el voto y la ley son las únicas esferas de acción. Recobrar el sentido de comunidad es una labor ardua sin recetas mágicas, pero los grupos minoritarios (relegados a los márgenes de la democracia) han podido resistir gracias a su capacidad de autogestionar la diferencia interna, dejar de lado las necesidades individuales y enfocar sus esfuerzos en construir el bien común.
Llegar a un consenso sobre el bien común resulta difícil porque la democracia está fundamentada en el concepto de individuo que, por encima de todo, tiene derecho a la libertad. Otros modelos de pensamiento no ven al individuo como un ente autocontenido e independiente, sino como parte de un todo que está íntimamente ligado a otras formas de vida con las que comparte este planeta. Existe un equilibrio entre la protección a la libertad personal y la responsabilidad colectiva, pero para alcanzarlo hay que desarticular el concepto de individuo. El primer paso es dejar ir nuestra obsesión con la identidad. Restringir la participación política a nuestra condición de hombres, mujeres, trans, afrolatinas, mapuches, bisexuales, cristianos, socialistas, empresarias o artistas es caer en el principal error del multiculturalismo: esquematizar la vida social mediante categorías estáticas que, en la realidad, se comportan como flujos del ser que cambian sin cesar.
En este arranque de milenio surgieron movimientos que nos hicieron creer que la transformación era posible gracias a la interconectividad virtual. Las primaveras árabes, las manifestaciones estudiantiles, el movimiento ocupa de Wall Street. Existía la ilusión de que el advenimiento del internet traía consigo la llave mágica para la organización política autónoma, que el control que los poderes fácticos tenían sobre los medios de comunicación había sido finalmente derrocado. Pero después del trauma colectivo de la pandemia de covid puedo afirmar que las redes sociales, más que fortalecer el ímpetu de lucha y movilización social, lo han domesticado con el placebo del activismo mediático, que solo refuerza la política de las identidades categóricas.
La desesperanza nace cuando solo podemos ver la putrefacción. Pero la putrefacción es necesaria para que nuevas realidades germinen. En vez de temer a la crisis, hagamos del cadáver de nuestros modelos sociopolíticos un abono rico para el futuro. Como los millones de microorganismos que fertilizan los suelos de los bosques, podemos transformar la materia orgánica que nos rodea sin desplazarnos del espacio mínimo que nos tocó habitar. Silvia Rivera Cusicanqui celebra la micropolítica como el horizonte ideal para recuperar la esperanza, el potencial de regresar a la comunalidad y la organización cotidiana. La micropolítica de abrirnos con la gente de nuestra colonia, escuela o trabajo, de conocer nuevas realidades a través de actividades y proyectos que nos llenan de gozo ante el malestar de la explotación capitalista. Esa micropolítica aterriza el discurso en las potencias del cuerpo y el territorio; en las alegrías y dolores que compartimos con los seres a nuestro alrededor, sin importar a qué mayoría o minoría pertenezcamos. ~