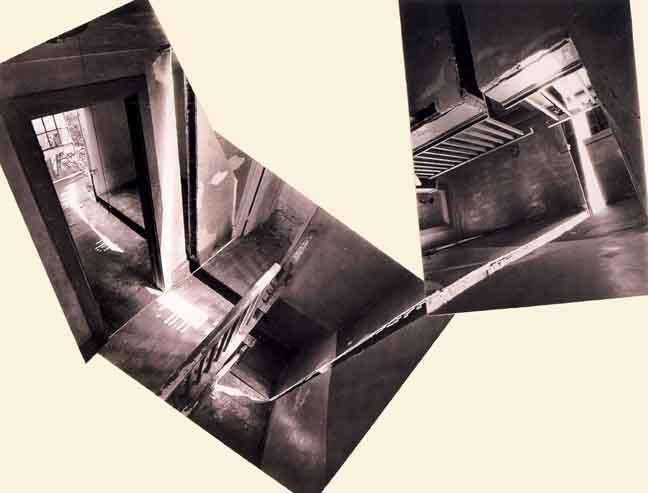Sociología en la literatura
La literatura ha tratado a la sociología profesional con cierta crueldad. Tal vez para devolver el golpe por esa atrocidad en que a veces consiste la sociología de la literatura. A ningún autor le gusta ser leído como un “producto social”, tanto si lo suyo son las metáforas con imagen doble como los diálogos costumbristas. Con todo, la literatura le presta un servicio a la sociología hasta cuando se ríe de ella; tal vez más que nunca en ese caso. En “Los sociólogos como personajes de las novelas del siglo XX” (The American sociologist, 2001), Diane Bjorklund examina a través de las novelas en lengua inglesa la imagen popular de la sociología en EEUU. Aunque menos representados que otros científicos sociales –lo que no deja de ser un primer desprecio– no encuentra pocos ejemplos, en autores muy diversos, como D. H. Lawrence, Saul Bellow, Philip Roth, Alison Lurie, Stephen King, John Gardner y Larry McMurtry. Además, da con sociólogos de toda laya, desde marxistas a etnometodólogos. Pero de los ochenta retratos de sociólogos que ha leído, “la inmensa mayoría son desfavorables”. Los autores introducen a los sociólogos para desacreditarlos. Incluso las excepciones, asegura, se encuentran teñidas de cierta sátira. En la vida real, los sociólogos temen ser vistos, según los casos, como “acumuladores de datos estadísticos”, como “reformadores implicados” o como “teóricos complicados”; pero qué va. En lugar de eso, lo que Bjorklund encuentra en las novelas es incredulidad ante sus pretensiones de ser científicos –incluyendo las inevitables burlas de su jerga– y una insistente crítica de su carácter personal, como individuos que, en sus esfuerzos por alcanzar dichas pretensiones, se deshumanizan y deshumanizan a los demás. Se les considera demasiado poco efectivos como para hacer mucho daño… a otros que no sean ellos mismos y a su entorno próximo.
En la literatura española tenemos un ejemplo muy temprano de esto, y sin salir de EEUU. En su cuento “Don Bernardino y Doña Etelvina” (1916), aparecido en Mercurio, una revista de lengua española de Nueva Orleans, Unamuno satiriza a un “sociólogo feminista” –en el sentido de que busca la redención de las mujeres– que, tras fracasar una y otra vez en el cortejo de sus redimidas, encuentra su media naranja, al menos en lo intelectual, en Etelvina, mujer “futurista y masculinista” –en el sentido de querer ser tratada como un hombre–. Ambos deciden vivir juntos en casta compañía, sin parar mientes en maledicencias, para crear una obra intelectual de síntesis entre sus perspectivas, diríamos hoy, de género. Pero sucede que la obra no avanza y que los dos encuentran el amor carnal fuera del hogar, quedando doña Etelvina embarazada. Deciden casarse, a propuesta de Don Bernardino, y criar al hijo como propio, pero todo acaba en “concuaternación”, pues sus respectivos amantes deciden también formar pareja y cuenta Unamuno que “instalándose en el hogar intelectual, lo explotaron de lo lindo”. Sobra decir que el libro de síntesis entre el feminismo y el masculinismo quedó “en eterno barbecho” (con esa musicalidad que le distingue). Al contrario que en un drama decimonónico, no es “la sociedad”, que asiste más bien divertida, la que obstruye sus planes, sino la fecundidad humana y la esterilidad de sus pretensiones científicas. Un asunto parecido ya había sido tratado en Amor y pedagogía (1902): aunque don Avito (un reflejo del joven positivista que había sido Unamuno) no era sociólogo, sí estaba influido por la “pedagogía sociológica”, con tragicómicas consecuencias, incluyendo el suicidio de su vástago.
Las novelas del XIX contienen muchos ejemplos de un mecanismo de selección que aparenta vindicar los valores conservadores. Como solo las personas muy testarudas y dispuestas a llevar relaciones muy conflictivas con su familia son capaces de desobedecer las convenciones sociales para, por ejemplo, casarse por amor, los matrimonios por amor fracasan. La libertad individual está atrapada y es ineficaz ante la hegemonía de una norma que, produciendo una fuerte selección adversa entre los que la incumplen, se mantiene estable. Los dramas de sociólogo, como Amor y pedagogía, explotan la situación contraria: los excesos de la autonomía cuando esta no admite los límites razonables de cualquier sabiduría convencional. Si los leemos conjuntamente entendemos tanto el valor de los argumentos conservadores sobre cuándo la libertad se destruye a sí misma como la deficiencia de esas premisas cuando pretenden ignorar que las normas pueden no servir al bien común y cortar sin justificación la libertad de cada cual.
Las tragicomedias de sociólogo anticipan en el plano individual cierto tipo de distopías, cuando el intento de planificar y optimizar lo que no se puede ni planificar ni optimizar se vuelve un propósito colectivo o, más bien, el propósito de una casta de iluminados que imponen el horror para el conjunto. El interés de Nosotros (1921) de Evgueni Zamiatin no es solo el de un trasunto idealizado del régimen soviético, que apenas había echado a andar, sino el de pensar en la pesadilla de una sociedad gobernada por ingenieros sociales. Orwell en 1984 (1949) ya podía inspirarse en el estalinismo, en sus crímenes y disparates, y es un poco menos interesante por eso, aunque sea magistral en muchos otros sentidos y superior como novela.
Así es como la novela presta su ayuda a la ciencia social con sus esperpentos, aun cuando la trama está animada por su descrédito. La literatura todavía podría hacer una contribución a la causa con alguna novela burlesca más, pues la sátira del sociólogo puramente académico y más auténticamente charlatán –que los hay, para qué negarlo– todavía está por hacer. The history man (1975) de Malcolm Bradbury es una novela de campus bastante conocida protagonizada por un profesor de sociología y su esposa, pero la trama se vuelve a centrar en lo hipócrita e inadecuado de su vida personal y, específicamente, amorosa. También termina en suicidio. La mejor sátira de cierto tipo particular de sociólogo (y de algunos de sus compañeros de viaje) son los ejercicios de falsificación de James Lindsay, Helen Pluckrose y Peter Boghossian revelados en la revista Areo en 2018 –enviaron veinte artículos inventados a revistas académicas para denunciar su falta de rigor científico–. Su divertido montaje, si se tomara al pie de la letra como denuncia de nada menos que de la sociología en su conjunto, sería burdamente injusto, pero si lo leemos como literatura, entonces es una maravilla del género bufo. Y contra quien tiene la forma de evitar todo contraste serio entre su presunta sabiduría y los hechos del mundo, el humor es casi el único dispositivo de ataque disponible.
Literatura en la sociología
Cuando las ciencias sociales son más analíticas que verbosas pueden entenderse muy bien con la literatura. Al menos con la literatura de imaginación que se somete a ciertas restricciones de coherencia narrativa, de modo que las cosas puedan suceder como se cuentan; no en el sentido de evitar eventos físicamente improbables –quisiera incluir a la literatura fantástica– como en el de que los actores sean inteligibles. Buena parte de la literatura busca su efecto o su belleza por otro camino, y eso no es ni mejor ni peor, solo que es más difícil que ilumine algo que también interese a las ciencias sociales. La literatura puede ofrecer al menos tres tipos de materiales a la ciencia social: puede procurar observaciones sobre datos desconocidos, puede brindar interpretaciones sobre cómo funcionan algunos mecanismos sociales (como la selección adversa de los cabezotas que acaban casados entre sí que mencionaba más arriba) y puede servirse de toda la imaginación para, dentro de lo posible, explorar las alternativas a la realidad corriente, acariciando esos juicios contrafácticos (qué habría pasado si…) que la ciencia social siempre anhela para confiar en una explicación.
A la hora de arreglar un encuentro amistoso el problema no es tanto la crisis de la novela, la desfiguración del sujeto o los excesos del lirismo, sino que las ciencias sociales, a menudo, son poco analíticas y de verbo fácil. Se puede argumentar que eso es lo que hace triunfar a algunos sociólogos en los estudios literarios. Que cada cual elija su cruz y cargue con ella.
Un ejemplo muy bonito del primer tipo de contribución es El mundo de Odiseo (1954) de Moses Finley. Una regla que me parece básica, cuando se trata de ir a la literatura buscando realidad en lugar de creación (o además de ello), es que la distancia entre nosotros y el texto sea razonablemente grande pues, de lo contrario, suele haber fuentes más efectivas. El libro combina la crítica filológica con nociones obtenidas de la sociología y de la antropología para elucidar el retrato coherente de una sociedad semioculta en los poemas. Utilizando ciertas incongruencias y anacronismos del texto y razonando por analogía con los hechos que pueden encontrarse en otros poemas orales llegados hasta casi nuestro tiempo (por bardos aún activos en los Balcanes en el siglo pasado), nos pone en contacto auditivo con el punto más antiguo que es posible alcanzar en Occidente. Más atrás solo hay huesos y piedras, a veces algún fragmento inscrito, algún utensilio, pero no gente.
Antes de su investigación se creía que el mundo homérico era el mundo micénico, la Edad de Bronce; Finley sostuvo que no –algo confirmado poco después por la arqueología–, que era una evocación de ese mundo que, en realidad, sí contiene el eco de los “tiempos oscuros” que mediaron entre Homero, o quien codificara la tradición oral recibida, y los desaparecidos héroes micénicos a los que canta. Pero es un eco real, no una leyenda. Un mundo con una jerarquía social fuerte y simple, familias extensas, una ética clara, unas estructuras políticas rudimentarias en las que se encuentra una incipiente asamblea y una economía en la que predominan los intercambios de regalos y la rapiña sobre el comercio. Finley permite a nuestra imaginación sentir que escucha a un bardo que menciona algunas cosas que él sí ha visto, en medio de un relato puramente imaginado. Hay una verdadera revelación, no una repetición del teatro crítico, con trama de guiñol, al que nos somete a veces el análisis socialmente consciente.
Un ejemplo muy cumplido del segundo tipo de acercamiento entre la ficción y la ciencia social lo ofrece Michael Suk-Young Chwe, un economista que ha escrito trabajos que son pequeños clásicos de la sociología y que dedica un libro entero a defender la tesis de que las novelas de Jane Austen pueden leerse como análisis de teoría de juegos escritos con los recursos de la literatura (Jane Austen, game theorist, 2013). Pese a la reputación que la teoría tiene aún en algunos círculos que podemos llamar humanistas, pensar estratégicamente (con “penetración”, diría Austen) es aún más necesario para los oprimidos que para los opresores. El libro comienza con un entremés sobre la racionalidad estratégica que contienen las tramas de los cuentos populares afroamericanos y sobre cómo esta tradición tuvo influencia en el movimiento de los derechos civiles. Este tipo de acción racional también es necesaria para las mujeres que deben sobrevivir en un mundo de hombres. Una interacción estratégica no es otra cosa que una situación en la que la mejor elección depende de lo que hagan los demás, y lo que los demás hagan puede depender de mi decisión. Para Chwe, Jane Austen no es que ofrezca ejemplos o ilustraciones, que ofrece muchos, sino que hace contribuciones genuinas planteando problemas nuevos para la teoría. En particular, un aspecto que le interesa mucho a Chwe es el de las personas que se niegan a entender que otras actúan estratégicamente, por lo que, a veces, pueden ser burladas con cierta facilidad, aunque esas personas lo hagan, posiblemente, para marcar su superioridad –evitando el mínimo ejercicio de ponerse en la situación del otro– en el juego más amplio que sostiene la jerarquía de su autoridad. Me parece imposible resumir la importancia de esto. Las contribuciones de Austen no terminan ahí y pueden ayudar a los interesados a entender esta teoría sin necesidad de hacer acrobacias con los formalismos o de hacer supuestos brutales sobre los motivos de las personas.
Por último, la mejor fuente de ejemplos del tercer estilo de amistad entre la ciencia social y la ficción es –la falta de sorpresa parece la de un mal chiste– la ficción científica o, como solemos traducir, la ciencia ficción. Casi todos los relatos clásicos de este género consisten en una especulación sobre cómo sería la sociedad si se produjesen ciertos cambios en la tecnología. Bajo la apariencia de relatos sobre ingenios increíbles y viajes fabulosos, la verdadera inventiva no debe buscarse en la tecnología –sobre la que no se ponen límites y, por eso mismo, resulta aburrida para muchos adultos– sino en las consecuencias sociales, que solo son aceptables si se ajustan a lo verosímil, tanto en su coherencia interna como en su relación con los cambios materiales imaginados.
En ese sentido, algunas historias parecen presuponer un determinismo tecnológico que las emparenta vagamente con el marxismo, aunque sus ramificaciones son menos deterministas, ya que se exploran complicaciones políticas, demográficas, militares y culturales (incluyendo a culturas no humanas) que son bastante más animadas que el monótono esquematismo del materialismo histórico. Ese esquematismo es el que llevó al camarada J. Posadas, trotskista argentino, a escribir en 1968, con toda la seriedad de la que fue capaz, “Platillos volantes, el proceso de la materia y la energía, la lucha revolucionaria de la clase obrera y el futuro socialista de la humanidad”. Este delirante documento fundacional del posadismo aseguraba que los extraterrestres, dado su nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, eran necesariamente comunistas y vendrían en auxilio de los revolucionarios humanos tras la destrucción nuclear que se avecinaba en la guerra entre el capitalismo y el socialismo burocrático. La estrategia de lucha posadista era cavar muy hondo sus refugios y esperar al advenimiento de los ovnis salvadores.
Pese a los evidentes riesgos, algunas de las mejores novelas de ciencia ficción contienen investigaciones genuinas sobre mundos sociales alternativos con exactamente el elemento más o menos que nos interesa estudiar (o casi, pues siempre hay alguna cosa más para añadir cromatismo). Un ejemplo de cientos, muy conocido e intrigante, es La mano izquierda de la oscuridad (1969) de Ursula K. Le Guin, a quien la revista Nature llamó en su necrológica “la antropóloga de los otros mundos” (era hija de antropólogos). La novela nos invita a observar qué queda en una sociedad si eliminamos el género (el dimorfismo sexual, en realidad), pues todos en Hain, el planeta en que se desarrolla, son andróginos, aunque la observación está mediada por el informe que hace el protagonista, un humano masculino de visita diplomática (y que es tratado como un pervertido). Le Guin contamina el experimento introduciendo como forma de amor sexual algo biológicamente circunscrito a un periodo de celo, lo que resuelve muchas cosas para las que no tendríamos una respuesta fácil, mientras que la supresión de los géneros tiene entonces unas consecuencias algo previsibles en cierta dulcificación de las relaciones. Pero eso debería ser un motivo para seguir explorando las alternativas, no para cuestionar la idea.
Serendipity: sociólogos y detectives
Si bien el retrato directo de la sociología es poco halagüeño, la literatura contiene una tradición de investigadores entre sus personajes que los sociólogos harían bien en adoptar como su santo y seña. Es en las novelas de detectives donde mejor puede encontrarse el retrato estilizado de un investigador social “analítico”, y ahora las comillas son de Conan Doyle. Al menos, el retrato que me gustaría reclamar.
Investigar mirando casos, comparando, volviéndolos a mirar, usando la experiencia, midiendo y calibrando, razonando los posibles cursos alternativos en los hechos, consultando con expertos cuando hace falta… La investigación social, en lo que tiene de arte escurridizo y no del todo gemelo con lo que hacen otros científicos, se ve bien representada en la actividad detectivesca, al menos como se imagina en las novelas. La fuerza de esta idea se entiende bien a través de una trenza de autores: un filósofo, un detective de ficción y un sociólogo. Una serie de curiosas coincidencias hace que estos se puedan encontrar en una misma historia en torno al problema de cómo usar el ingenio y la observación (y, en su caso, las matemáticas) para resolver enigmas sociales, y en qué palabra usar para ello. La famosa serendipity.
Peirce y los descubrimientos que no pueden ser planeados
Una de las contribuciones más conocidas del filósofo estadounidense Charles S. Peirce fue la de subrayar que en el proceso de conocimiento científico existen tres tipos de inferencias: además de la deducción de consecuencias a partir de premisas y de la inducción de premisas a partir de observaciones, Peirce distinguía lo que llamó abducción o hipótesis, o, a veces, también retroducción. Peirce había nacido en 1839, tenía cuatro años cuando Edgar Allan Poe publicó el primer cuento de detectives conocido, que no sabemos si alguna vez leyó, pero ahora es común entender que estaba pensando en descubrimientos como los que se hacían en aquel relato. Su tercer tipo de inferencias se refiere a las conjeturas con las que intentamos explicar un hecho singular o intrigante. Con ello acogió dentro de la teoría de la ciencia a la perspicacia, a la capacidad de encontrar repentinamente una explicación lógica a hechos no necesariamente conectados. Aunque el ejemplo más conocido, difundido por Peirce en versiones divulgativas de su obra, tiene poco de intrigante, puede servir para fijar las ideas:
Deducción. Regla: Las judías de esta bolsa son blancas
Caso: Estas judías son de esta bolsa.
Resultado: Estas judías son blancas.
Inducción. Resultado: Estas judías son blancas.
Caso: Estas judías son de esta bolsa.
Regla: Las judías de esta bolsa son blancas.
Abducción. Resultado: Estas judías son blancas.
Regla: Las judías de esta bolsa son blancas.
Caso: Estas judías son de esta bolsa.
Así como la inducción puede considerarse como la inferencia de la premisa mayor de un silogismo, la abducción o hipótesis puede considerarse como la inferencia de su premisa menor (Consequences, 1868). Ambas pueden conectarse en un argumento deductivo del que se infiere el resultado. La inducción y la abducción tienen en común que no son argumentos lógicamente necesarios, por lo que a menudo han sido confundidos. Peirce, sin embargo, quiso inventar un término nuevo para la inferencia de hipótesis de manera que se evitara su confusión.
El proceso de formación de una hipótesis, la abducción, es “la única operación lógica que introduce una nueva idea; pues la inducción no hace sino determinar un valor, y la deducción meramente desarrolla las consecuencias de una pura hipótesis” (Three types of reasoning, 1865). La abducción es el momento creativo de la investigación. Tiene que ver con la imaginación y, a veces, para Peirce, con el instinto, o hasta con la inspiración divina, dada su interpretación de la doctrina de la probabilidad de acuerdo con la cual “sería prácticamente imposible, para cualquier ser, dar por puro azar con la causa de un fenómeno”. Esto señala, además, un aspecto muy importante de las hipótesis: no se trata de decir cómo suceden las cosas, sino por qué.
Tanto la inferencia inductiva como la abductiva o hipotética conectan hechos con proposiciones de manera que no es lógicamente necesaria. Sin embargo, mientras que la inducción es un método en el que podemos tener mayor o menor confianza de acuerdo con las leyes de probabilidad y la estadística, la probabilidad no juega ningún papel en la producción de hipótesis, que no es sino la inferencia de la mejor explicación posible de un hecho. La abducción trata de proponer explicaciones causales a partir de consecuencias observadas, en este sentido es retroducción, una especie de “inducción hacia atrás”, desde los hechos a su explicación. Aquí intervienen la imaginación, la sagacidad, la experiencia, la capacidad de sorprenderse ante lo que parece obvio, y de encontrar la razón de lo que parece enigmático. El círculo se cierra cuando las hipótesis se articulan lógicamente en teorías, de manera que se pueden derivar nuevas consecuencias (deducción) que pueden ser sometidas a comprobación empírica (inducción).
Doce consejos de Sherlock Holmes para investigadores sociales
El paralelismo entre los métodos investigadores del detective de ficción Sherlock Holmes y la actividad de un científico social fue notado y explicado por primera vez, que yo sepa, por un sociólogo, Marcello Truzzi, en un ensayo de lectura obligada para estudiantes de sociología, y para mayores (“Sherlock Holmes: Applied social psychologist”, 1983). De otro lado, los semióticos, que dan a Peirce, por razones que no nos ocupan, tratamiento de padre fundador, habían notado las afinidades entre la investigación detectivesca y la lógica científica de Peirce que acabo de apuntar. Como resultado de algunas coincidencias (aquí alguno diría que por serendipity), Umberto Eco y Thomas Sebeok (1988) compusieron un precioso volumen reuniendo trabajos de semióticos, historiadores y filósofos, además del de Truzzi, que se llamó The sign of three: Dupin, Holmes, Peirce (1983). No puedo resumir aquí el contenido del libro, pero sí hacer notar algunos puntos importantes del método de Holmes para el investigador social, organizados a través de las ideas de Peirce. No sería justo equiparar en todo punto al detective de ficción con un teórico de la ciencia o un sociólogo, aunque daría sopas con honda a bastantes metodólogos del ramo. El valor de Holmes, además del gran placer que proporciona a los aficionados, es (pese a su adicción a las drogas) fundamentalmente didáctico.
Holmes escenifica los tres tipos de inferencia científica que hemos distinguido con Peirce. La abducción de hipótesis: “Mi arte, lo admito, no es más que imaginación, pero cuán frecuentemente la imaginación es la madre de la verdad”, El valle del terror. La deducción de consecuencias: “Cuando se le muestra un solo hecho, con todos sus intríngulis, el razonador ideal es capaz de deducir no solo la cadena de acontecimientos que condujeron al mismo, sino también todos los resultados que se siguen de él”, Las cinco semillas de naranja. La comprobación inductiva: “Cuando esa deducción intelectual primera queda confirmada punto por punto gracias a un gran número de incidentes independientes, entonces lo subjetivo se vuelve objetivo y podemos decir con seguridad que hemos logrado nuestro propósito”, El vampiro de Sussex.
En Holmes, la combinación de imaginación, lógica y contraste empírico puede decirse que se encuentra en proporciones parecidas a las del filósofo pragmatista. Pero hay más. Una posible sistematización de las principales lecciones de Sherlock Holmes para un investigador social es la siguiente:
1. La imaginación y la sagacidad a la hora de buscar una explicación (“imaginación… la madre de la verdad”) deben proponer hipótesis lógicamente articuladas, de manera que podamos no solo interpretar lo que observamos, sino deducir las consecuencias de nuestra interpretación (“deducir no solo la cadena de acontecimientos… sino también todos los resultados”).
2. La hipótesis o conjetura abductiva propone causas a partir de sucesos. Hay que ser capaz de razonar hacia atrás (“la clave reside en razonar a la inversa”), esto es, de tener lo que Holmes llama una “mente analítica”: “Hay cincuenta personas capaces de razonar de manera sintética por cada persona que puede hacerlo de manera analítica… Hay poca gente… capaz de, sabiendo el resultado, desarrollar a partir de su propia conciencia interior cuáles fueron los pasos que dieron lugar a ese resultado” (Estudio en escarlata). Recuérdese el nombre peirciano de retroducción para la inferencia de hipótesis.
3. Los hechos que se quieren explicar deben estar firmemente establecidos como tales. “Lo más importante en el arte de la detección es ser capaz de reconocer a partir de un número de hechos cuáles de ellos son secundarios y cuáles vitales” (Los hacendados de Reigate).
4. Lo singular nos conduce en la investigación (“La singularidad es casi siempre una pista”, El misterio del valle Boscombe), pero uno debe entrenarse para preguntar por lo que parece no requerir explicación (“No hay nada tan engañoso como un hecho obvio”, Ibid.).
5. Las teorías se construyen para explicar hechos y no son nada sin ellos. “La tentación de formar teorías prematuras con datos insuficientes es la ruina de nuestra profesión” (El valle del terror).
6. Sin embargo, los hechos pueden tener más de una lectura, por lo que deben ser interpretados a la luz de teorías en las que podamos confiar. “Cuando un hecho parece ir en contra de una larga serie de deducciones, siempre demuestra ser capaz de tener otro tipo de interpretación” (Estudio en escarlata).
7. Para que una inferencia hipotética sea valiosa, siempre hay que considerar hipótesis alternativas. “Uno siempre debería buscar una posible alternativa y prepararse contra ella. Es la primera regla de la investigación criminal” (Peter el negro).
8. Una hipótesis debe buscar confirmación inductiva más allá de los hechos que la suscitan. La confirmación de nuestros resultados debe provenir de datos representativos e insesgados (“un buen número de accidentes independientes”).
9. Aunque a veces sea deseable, no se necesitan teorías muy generales para explicar los hechos o para interpretar los problemas que nos preocupan; lo que se necesita es una buena caja de herramientas, de principios medios, que puede ser arduo (y estéril, si es prematuro) sistematizar. (“Mi mente es como un trastero lleno de paquetes de todo tipo almacenados ahí”, La melena del león.) Holmes escribió, por ejemplo, un tratado sobre la ceniza, y planeaba otro sobre los perros y sus amos… nunca un tratado de criminología o de sociología de la desviación.
10. Los fantasmas no existen, que es una posible versión del adagio de Guillermo de Ockham: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. “[Cuando tenemos en cuenta] que nos estamos enfrentando a fuerzas que van más allá de las leyes ordinarias de la naturaleza… nos inclinamos a agotar todas las otras hipótesis antes de volver a esta” (El perro de los Baskerville). O simplemente: “El mundo es demasiado grande para nosotros. No necesitamos dedicarnos a los fantasmas” (El vampiro de Sussex). (Recuérdese el homenaje literario a la conjunción Ockham-Holmes en Guillermo de Baskerville, protagonista de El nombre de la rosa.) Este consejo no es ocioso, la vida de muchos individuos está poblada de fantasmas de todo tipo, pero la ciencia explica lo existente por lo existente.
11. El conocimiento científico puede reconstruir las acciones humanas, de eso se trata en ciencia social: “Lo que un hombre puede inventar otro lo puede descubrir” (Los bailarines). La reconstrucción es factible, especialmente, en la medida en que las acciones son intencionales: “El crimen más difícil de rastrear es el que no tiene propósito” (El tratado naval). Esto no quiere decir que la investigación no deba encontrar sus pistas en señales que no son signos intencionales (gestos, vestidos o formas de hacer cosas que delatan a veces un hecho oculto). Sobre todo, esto no quiere decir que Holmes no percibiera las posibilidades de interacción estratégica entre individuos (“Lo que haces en este mundo no tiene consecuencias… La cuestión es qué consigues que la gente piense que has hecho”, Estudio en escarlata); algo que siempre puede llevar a resultados no deseados. Entre otras cosas, es obvio que los criminales perseguidos por Holmes no desean ser capturados.
12. Admitiendo que la acción individual pueda no ser explicada, o solo en parte, la ciencia social puede comprender y explicar las regularidades en el comportamiento agregado, donde las idiosincrasias se cancelan y predominan los efectos estructurales que afectan a todos y las motivaciones comunes. “Mientras que el hombre individual es un puzle irresoluble, en el agregado se convierte en una certeza matemática. Nunca podrás, por ejemplo, adivinar qué va a hacer un hombre, pero puedes decir con precisión de lo que es capaz un hombre común. Los individuos varían, pero los porcentajes permanecen constantes” (El signo de los tres).
Serendipity, la palabra que se encontró un sociólogo
En su obra magna, Teoría y estructura sociales (1968), Merton cita a Peirce dos veces. En la segunda, hace una alusión al papel asignado por el filósofo a lo inesperado o sorprendente en la abducción, para reforzar su propio argumento sobre el lugar de lo que ya ha decidido llamar serendipity (¿serendipia?) en la tarea investigadora. Si bien la cita parece ser accidental, esta cierra una curiosa trenza entre estos tres autores. Para explicar precisamente ese tipo de inferencias, Merton había desenterrado, en una feliz ocurrencia, un término vetusto que en realidad era un neologismo, acuñado por Horace Walpole en 1754, “con poca difusión desde entonces”, con el que Merton quería indicar “el descubrimiento, por azar o por sagacidad, de un resultado válido que no se andaba buscando”. Desde la primera utilización de Merton en 1945 fue una voz de considerable fortuna, que el propio sociólogo no se resiste a reseñar en su tratado por lo que tiene de halagador para su hallazgo. La palabra ya había saltado en 1968 del debate científico a las páginas de los grandes diarios estadounidenses, aunque nunca imaginó Merton que llegaría a ser parte de la cultura popular, que harían pósters con frases ñoñas que la contienen, decorarían tazas de té con ella y que hasta le pondrían ese nombre a una película de Hollywood.
De acuerdo con el Oxford English Dictionary, “Serendip” es un antiguo nombre dado a Ceilán y la motivación de Walpole para inventar la palabra se encuentra en un cuento tradicional, “Los tres príncipes de Serendipo”, cuyos héroes “siempre estaban haciendo descubrimientos, por accidente y sagacidad, de cosas que no andaban buscando”. Merton calca a Walpole. No quiero decir que sea una intertextualidad ilegítima, pues es evidente que Merton se refiere de hecho a Walpole y, tal vez inconscientemente, reproduce su proposición modernizando su lenguaje (no de forma enteramente neutral, para Walpole la fortuna y la sagacidad entran a un tiempo en juego); pero el calco es una buena excusa para saltar hacia atrás en el tiempo, hasta mucho más allá de Walpole.
De acuerdo con Carlo Ginzburg, en un ensayo que es una verdadera obra maestra (“Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and the scientific method”, 1980), existe un cuento legendario, repetido hoy por distintos pueblos de Oriente Medio, según el cual tres hermanos se encuentran a alguien que había perdido un camello (o un caballo). Al ver al hombre, inmediatamente describen el animal: blanco, tuerto y cargado con un pellejo de vino y otro de aceite. ¿Acaso lo han visto? No. El propietario les acusa de ser necesariamente los ladrones y los lleva ante un juez. Los hermanos triunfan al mostrar cómo, a partir de pequeños indicios, habían podido reconstruir el aspecto del animal sin haberlo visto. Para Ginzburg la leyenda podría ser muy, muy antigua, reminiscente de la sagacidad propia de los más primitivos pueblos de cazadores, los primeros que fueron capaces de contar una historia a partir de indicios, huellas y pistas. Una versión de este cuento abre una colección de relatos traducidos del persa al italiano por un armenio, aparecida en Venecia a mediados del xvi: Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, volumen que, animado por la moda orientalista, más adelante alcanzó traducciones a las principales lenguas occidentales. La traducción inglesa es la que motiva el neologismo de Walpole calcado por Merton. Pero hay más, la versión francesa del Peregrinaggio es la fuente del tercer capítulo del Zadig (1747) de Voltaire, donde el protagonista prueba su inocencia ante un juez mostrando la cadena de razonamientos que le llevan a poder describir un animal que nunca ha visto. Este capítulo es, de acuerdo con Ginzburg, el embrión de todas las historias de detectives, pues inspiró directamente a Poe para escribir el primer cuento de este género (“Los crímenes de la calle Morgue”, 1843) y, tal vez, indirectamente, a Conan Doyle.
La serendipia es una palabra que se refiere a sí misma y eso es algo muy curioso. Pero yo he escrito esto, por si no lo saben, porque quiero que mi oficio descienda de Voltaire, aunque sea a través de varias novelas. ~
es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca. En 2016 publicó La reforma electoral perfecta (Libros de la Catarata), escrito junto a José Manuel Pavía.