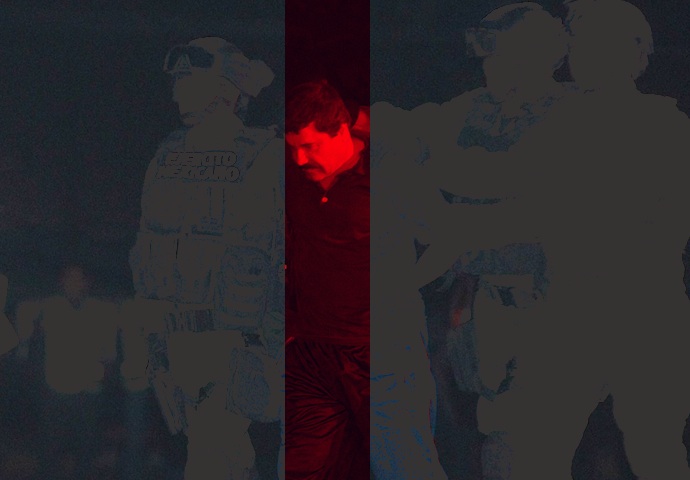¿Cómo juzgar la entrevista que el actor estadounidense Sean Penn, con la coordinación de la actriz mexicana Kate del Castillo, realizó a Joaquín Guzmán? Primero hay que quitarse las telarañas que invitan a no leer el encuentro entre El Chapo y Penn como un trabajo periodístico. En su artículo para Rolling Stone, Penn se asume, de manera explícita, como periodista: “Cuando hago periodismo, no acepto pago alguno”, dice. Su intención, pues, era enfrentar a Joaquín Guzmán desde la trinchera, en los términos y con las herramientas del periodismo. No se encontró con El Chapo para discutir la producción de una futura película sobre la vida del jefe del Cártel de Sinaloa. Tampoco lo hizo sólo por curiosidad, aprovechando el vínculo con Del Castillo. Se acercó a la actriz (y luego al capo) porque de tiempo atrás pretendía escribir algo para Rolling Stone y una plática con Guzmán sería —¡y cómo no!— la cereza en el pastel. Para Penn, la entrevista equivalía a encontrarse con un jefe de Estado: “Hoy México tiene, en efecto, dos presidentes”. Así consiguió Sean Penn la entrevista, así la asumió y así se preparó para ella. Un periodista haciendo su trabajo. Así hay que juzgarlo.
Partamos, pues, de una pregunta: ¿cuáles son las reglas básicas de una entrevista periodística? Se me ocurren algunas. La primera tiene que ver con el control de las preguntas. Un querido maestro me confió alguna vez lo que decía él a sus entrevistados: “Mire usted: antes de la entrevista, la entrevista es nuestra. Durante y después de la entrevista, la entrevista es mía”. Siempre me ha parecido un buen punto de partida: antes del encuentro, las partes pueden discutir puntos de interés en común y demás generalidades. Hacerlo es normal e incluso positivo. Ese acuerdo no incluye, por supuesto, la divulgación de las preguntas. Las preguntas son como cartas de póquer: son de quien las lleva y nada más.
La segunda regla se relaciona con la libertad para preguntar e interactuar con el entrevistado. Si hay temas vetados o si el periodista no puede interpelar o dar seguimiento a las respuestas, entonces la entrevista no es una entrevista, sino algo distinto. Más claro ni el agua: sin intercambio de puntos de vista no hay entrevista.
La tercera regla tiene que ver con el control del producto final. Una vez concluida la charla, el entrevistado está on the record y lo que ha dicho podrá, digamos, ser usado en su contra. Es decir: después de la entrevista, la entrevista es del periodista y del medio para el que trabaja. Ofrecer al entrevistado la posibilidad de editar o de cualquier otro modo modificar el contenido anula, de inmediato, la validez periodística de la entrevista.
En su entrevista con Joaquín Guzmán, Sean Penn faltó a por lo menos dos de esas tres reglas elementales del oficio periodístico. En el primer encuentro entre ambos (no en la entrevista formal, que Joaquín Guzmán pospuso con astucia), Penn no llevaba lápiz y papel y se vio obligado a usar la memoria. Para la entrevista formal, Penn ya no puede visitar a Guzmán y se ve obligado a enviar una lista de preguntas a través de BlackBerry. El Chapo escoge las que quiere responder y cómo las quiere responder. Penn admite que no puede hacer mucho más: “Sin estar presente, no puedo controlar las preguntas ni dar seguimiento a las respuestas”. Para colmo, la revista Rolling Stone admite, en la introducción al texto, haber enviado el texto a Guzmán para su aprobación (“el sujeto no pidió cambio alguno”, dice Rolling Stone de manera risible. ¡Pues claro que no!). El resultado es una entrevista que se da exclusivamente en los términos, los tiempos y, tristemente, los intereses del entrevistado. Una entrevista que no es entrevista.
Otra prueba de fuego para una entrevista es, digamos, el resultado de la pelea entre entrevistado y entrevistador. En el choque entre Penn y El Chapo, en esa pelea amañada, el triunfo corresponde enteramente a Joaquín Guzmán. Sin la posibilidad de hacer una entrevista real, Penn tiene que conformarse con la imposición de una narrativa. Así, El Chapo resulta un hombre de familia, que visita y quiere mucho a su madrecita, que cuida de sus hijos y sueña con disfrutar de sus últimos días en el terruño sinaloense, que se volvió narcotraficante porque de algo tenía que vivir, que no es violento más que para defenderse, que no ha hecho ningún daño a México, que es un narcotraficante como muchos otros, que no se droga y sólo bebe en presencia de una dama, que no recurre a la violencia ni para escaparse, que “no busca problemas. De ninguna manera”. Un hombre caballeroso, que da abrazos de “compadre” y está sonriendo casi todo el tiempo. Un hombre casi amable de no ser por los diez mil asesinatos que se le atribuyen al Cártel de Sinaloa y los millones de vidas destrozadas por el tráfico de droga a 50 países del mundo.
En suma, un acto perfecto de propaganda. Un triunfo más de Joaquín Guzmán.
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.