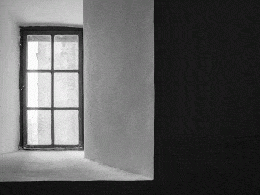He perdido las llaves del coche, la cartera, un libro, un vuelo trasatlántico, una cita, pero jamás había perdido un piano. Vamos por partes. Tenemos un piano, es el piano familiar, el de toda la vida, bueno… pues ese perdí. En realidad no sabía que lo había perdido, todo se debió a la fatiga de estar más de un mes limpiando la casa de mis difuntos padres —que por fin decidimos vender—, tirando cosas y acomodando otras, removiendo sentimientos, despotricando porque mis hermanos no estaban ahí para ayudar; porque ahora sí les venía bien que fuera la mayor y asumiera la responsabilidad de liquidar o almacenar los sentimientos familiares en bolsas negras. Sí, como decía, todo se debió a la fatiga y a ese estúpido sueño donde… desaparecía el piano.
El sueño: estaba yo en la casa familiar con algunos parientes y amigos. Me sentía relajada, a gusto. Bebía un Martini blanco que me habían preparado especialmente para aflojar el cuerpo y sentirme plena. Aquella reunión era para mí, reíamos, la pasábamos bien. Pero claro, siempre está el personaje onírico que hace de aquello una pesadilla y se encarnó en un primo asiduo a visitarnos que de pronto dijo: “Toca el piano para nosotros”. Se hizo un silencio estrepitoso. “Primo, yo no toco el piano desde hace décadas, mi hermana sí, que toque”. Ella brillaba por su ausencia igual que mis otros hermanos. “Tocar el piano es como andar en bicicleta. Hazlo”, me ordenó, así como si fuera una niña. Yo, molesta, argumenté no tener ninguna partitura, en eso se abrió la puerta del estudio y salieron miles de ellas que de pronto ya estaban en el piso de la casa. “Bien, voy a tocar el piano para que vean que no es como andar en bicicleta, que si lo dejas es tan cruel que él te olvida y no hay más música para ti”. Fui a sentarme al piano. No había piano. No estaba el piano. Lo busqué por toda la desolada casa, y no, ahí no había nada, solo un piso lleno de corcheas, negritas, redondillas, claves de sol, de fa, pentagramas, blancas con puntillo… Desperté un poco sobresaltada, comprobé que era un sueño producto de la fatiga de haber dejado la casa vacía y me volví a quedar dormida.
Un par de meses después me comunicó mi hermano que la casa de mis padres por fin se vendía. Nos citó a mis hermanas y a mí en pequeño café para discutir detalles. “Una señora la vio, le encantó, la va a comprar… pero quiere que le dejemos el piano”. Todos votaron a favor. Luego me miraron: “Cecilia, ya que te lo llevaste, devuélvelo a la casa en la semana y cerramos la venta”. Me entró como un frío por la espalda y me reí: “¿Cómo que regrese el piano? Yo no tengo el piano”. Sin entrar en detalles me quedó claro que el piano ya no estaba en la casa, había estado pero ahora no, como lo comprobó mi hermana que fue con la señora compradora para echar un último vistazo, y ella señaló que faltaba el piano. “Cecilia ¿a quién le regalaste el piano? ¿o lo vendiste? ¿no lo habrás tirado?”. A ver, yo no iba a regalar un pedazo del ayer familiar, si dejé el piano hasta el final de la mudanza fue para saber dónde iba a colocarlo, ya que ninguno de mis hermanos quiso quedárselo o resguardarlo, “¿dónde lo ponemos? No hay lugar para él”, y yo le tengo afecto. Tampoco lo saqué a la calle como a un colchón usado o un traste viejo; y mucho menos lo vendí ¿cómo vendes tu infancia, tu adolescencia por dos pesos? Pero ciertamente el piano no estaba en la casa, y yo no sabía qué había hecho con el piano, al parecer fui la última persona que lo vio en la casa, porque además era un poco portera e iba cada dos días a revisar. Me atreví a sugerir que a lo mejor fue robado. “Estás loca, ¿quién se va a robar un piano? Encuéntralo”. Y me pidieron mi juego de llaves de la casa. De pronto lo querían y yo era la hermana desalmada que lo tiró, regaló o vendió. Perdí toda su confianza.
Inicié la búsqueda. Primero hice un recuento mental del desalojo de las cosas de la casa intentando recordar qué hice con cada una de ellas, la conclusión era la misma, y el ejercicio mental lo hice varias veces: ese piano nunca salió de ahí. Luego vino la crisis existencial: estaría seguro privada y en shock después de remover tantas vibras, tantos recuerdos de la casa, tirando ropa, vajillas, regalando muebles, apilando libros, acomodando fotografías, escuchando viejos discos. Me habré llenado la cabeza de mucho polvo, de mucha tristeza y añoranzas, de voces que de pronto surgen cuando abres una puerta o cierras un armario. O perdí la razón momentáneamente entre tanta bolsa negra que sepultan un pasado que ni vivido ha de regresar. Tal vez no recuerdo y me bebí algunas botellas de vino tinto caducadas, avinagradas, o el whisky especial que se guardaba en la cantina del jardín, y así, arrebatada como soy, zas, regalé, tiré o vendí el piano y no me acuerdo. Porque era eso, o está ahora en un rincón de alguna dimensión desconocida, o se lo tragó la tierra, pues no hay manera de encontrarlo. Y me entró una tristeza brutal por haber perdido el piano ¿cómo podemos dejar ir algo tan significativo y no darnos cuenta?
Así que me animé y me dije: “tranquila, tranquila, lo vas a recuperar”, no porque era requisito para vender la casa, sino porque ya lo había decidido, lo quería para mí. Pregunté a todos los amigos a los que se lo pude haber regalado: nada. Esperé tres veces, y tres veces, pregunté a los recolectores de la basura que si se lo habían llevado, hasta pagué para que lo buscaran entre los pepenadores: nada. Telefoneé a todas las tiendas y personas que compran instrumentos de segunda mano: nada. Derrotada llamé a mi hermano pasada la semana, seguro me iban a cortar la cabeza. “Cecilia, disculpa, no te puse al tanto, el piano sigue en la casa, el mozo lo movió al garaje para que no le diera el sol. Ya te llamo para las firmas”. Cuando terminé de hablar con él me invadió una alegría singular, no estaba enojada ciertamente, ni remotamente molesta, sabía en el fondo que yo era incapaz de abandonar a la peor de las suertes a mi pasado y a ese piano.
A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, contraté una mudanza especial y me llevé el piano a mi departamento. Saqué un montón de cosas inmediatas y prescindibles. Lo coloqué donde pudiera observarlo por si alguna tarde me apetecía levantar la tapa, acariciar ese desgastado teclado y volverlo a tocar. Un par de días después recibí una llamada, era mi hermano angustiado, el piano había vuelto a desaparecer. “A ver, —le repliqué— si es que nunca desapareció, ahí estaba, me comentaste eso”. No sin cierto desconcierto me gritó: “Pues ya no está”. Suspiré y le dije: “¿No lo habrás regalado, tirado o vendido? Tú fuiste el último que lo vio en esa casa, así que: encuéntralo”. Sonreí al colgar, y seguí bebiendo el whisky especial que se guardaba en la cantina del jardín, aún seguía delicioso.
Narradora y ensayista. Sus libros más recientes: Para viajeros Improbables (Microrelato, 2011) y En primera persona (cuentos, 2014).