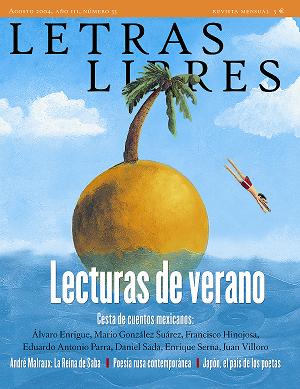Juan Jesús colocó la tarjeta en el teléfono y marcó el número de Nuria. Escuchó su voz en la contestadora, el tono fresco y optimista con que la conoció, aunque en el fondo sólo conocemos optimistas, ¿quién anuncia sus miserias desde el primer encuentro? No dejó mensaje.
Recordó los días en que ella perdonaba sus retrasos épicos, sus olvidos (las llaves dentro del auto, el paraguas en la fiesta de ayer), su cartera sin billetes ni tarjetas de crédito en el restorán agradable pero algo pretencioso, escogido por él para halagarla. Nuria mitigó el nerviosismo con su disposición a ignorar los desastres menores creados por Juan Jesús, a sentirse bien en la primera o la última fila del cine. Tal vez se dejó llevar por las esperanzas del principio y las imprecisas virtudes atribuibles a un desconocido, o tal vez advirtió sus altibajos desde entonces y decidió ignorarlos.
A la distancia, le gustaba suponer que él hizo todo para fracasar rápido, como si anticipara futuros daños con un sagaz instinto. Nuria lo quería con misteriosa aquiescencia, como si lo amara a pesar de algo; aceptó su silueta descompuesta y empapada en su departamento de La Condesa como la magnánima capitulación del bienestar ante el desorden. A él le parecía un milagro estar ahí, escogido por el azar, del mismo modo en que diez años después odiaba ser aceptado por ella. Diez años, demasiados para una pareja sin hijos ni un proyecto de colonización en tierras vírgenes.
Cuando se separaron, Nuria desapareció de su órbita. Se fue a Nueva York como abducida por extraterrestres. En siete años no supo nada de ella. A veces, la soñaba en naves espaciales que parecían casas de la colonia Roma, con fachada de los años treinta, protegida por una reja de lanzas, y donde alguien abusaba de ella en una habitación mal iluminada; una criatura con muchos dedos anillados untaba ungüento color arcilla en los senos de su ex mujer. Cuando vivían juntos, estas fantasías le ayudaban a hacer el amor en cualquier sitio que no fuera la cama; ahora resultaban absurdas al modo de una envejecida película de ciencia ficción: cuán ingenua era la mente que imaginó esos aparatos para el porvenir.
Nuria desapareció, engullida por una zona ingrávida, y él se vio obligado a reconocer que los amigos comunes podían dedicarse a otra cosa que mantener un vínculo conjetural y venenoso entre los amantes separados. No lo abrumaron con la posteridad de Nuria en Nueva York. La discreción era tan marcada que le bastaba beber una ginebra o inhalar una raya de coca para sospechar que deseaban evitarle la humillación de conocer los triunfos de su ex mujer. Hay vidas que se estructuran como la trayectoria de un actor de género, un solo papel perfeccionado hasta el infinito. Nuria Benavides sólo era concebible al margen del dolor y el fracaso o, eventualmente, aceptando a los demás como su dolor y su fracaso.
Cuando vivían juntos y ella se hizo cargo de un conglomerado de revistas femeninas, le ofreció a Juan Jesús retirarlo de su trabajo en la imprenta. Los dos sabían que para él el diseño gráfico significaba un medio para un fin; su meta estaba en los óleos acuchillados que guardaba en el cuarto de azotea, la serie de vandalismo expresionista que reflejaba tan bien el miedo de vivir en la ciudad, o lo reflejaría cuando acabara aquellos cuadros cautivos en la azotea. Él se negó. El departamento era de Nuria, su suegro les había regalado un equipo de sonido con más funciones de las que podían descifrar, casi todos los muebles provenían de la época antediluviana en que ella administró una tienda polinesia. “Me pagas cuando expongas en el Guggenheim”, le dijo ella con una confianza horrorosa. No hubo ironía ni solemnidad en la frase. Nuria creía que eso era posible. Juan Jesús no podía aceptar un trato que incluyera expectativas que tal vez iba a traicionar. Se veía como un piloto en la niebla, carismático y mojado, con una chamarra tipo Indiana Jones, dispuesto a arriesgarse pero no a garantizar su horizonte. Salvo uno, sus contactos con la crítica habían sido deprimentes. Solía exponer en esas galerías que saben aliarse al secreto y se ubican en una calle doblada hacia un panteón o en el último patio de un centro cultural. No esperaba mucho de la crítica. Vio una entrevista en televisión con un célebre pítcher de béisbol, un hombre ansioso de tener oponentes, que se “mentalizaba” al subir al montículo para lanzar bolas inesperadas, y se sintió capaz de enfrentar rivales armados con un bat. El secreto estaba en restarles importancia, en tratarlos como impostores. La respuesta ante la originalidad siempre carece de sentido. No podía entregar su destino a los anhelos y las frustraciones de los otros. Sabía de sobra que nada se reparte tan bien como la envidia y que hay quienes viven para criticar los errores que no se atreven a cometer. Aun así, le dolió el aire de suficiencia de un crítico que lo descartó sin rebajarse a argumentar. Otro cuestionó su no muy clara relación con la raíz del hombre. El más imaginativo lo llamó “Chucho el Rothko” por confundir la influencia con el hurto. El futuro de Juan José lucía brumoso. No había nada seguro en un mundo que dependía de veleidades ajenas y donde acaso no hubiera coleccionistas de óleos concluidos con navajas.
En alguna de las terapias a las que se sometió después de la ruptura, llegó a pensar que Nuria lo había invitado al abismo; su generosa propuesta de mantener al genio podía ser un magnífico pretexto para incriminarlo después. Lo cierto es que pensaba demasiado en ella, inventaba a diario motivos para las decisiones que ella tomó por él, buscaba claves en su rostro, anuncios de lo que ya había hecho pero adquiría otro peso ahora que entraba en su memoria: Nuria abría una puerta y permitía que él la viera como no lo hizo años atrás, anunciaba algo que Juan Jesús no supo descifrar entonces.
En siete años, él no había vivido con nadie más. Sus relaciones iban de la fase “no te abres” al momento en que contaba algo de Nuria; el rostro de su interlocutora se iluminaba con repentino interés; luego venían preguntas detallistas, ansiosas, que rara vez conseguía esquivar y lo ponían en pésima situación, por más que deseara parecer banal, indiferente, apagado. El fantasma de Nuria se sobreponía a la figura que tenía enfrente, insulsa, misteriosamente irreal. El problema sólo podía agravarse con el tiempo; Juan Jesús evocaba a una mujer que sólo en parte existió con él, la perfeccionaba en su imaginación para hacerse el mayor daño posible.
Con todo, hubo un tiempo, diez años ya espectrales, en que vivieron juntos. Su momento decisivo, la “condensación” de la que le hablaron al menos dos terapeutas, tenía un solo nombre, “Amsterdam”. Juan José obtuvo una beca para mirar la luz que entraba por las ventanas de Vermeer. Se vio en bicicleta, con una bolsa de red en el manubrio para llevar pan o quesos o pinturas. Nada le hubiera molestado más en México que andar en bicicleta y llevar el pan colgado del manubrio, pero Amsterdam estaba para eso, para vivir de otro modo y hacer estimulantes las molestias. Nuria aceptó el plan con sencilla felicidad. Renunció a su trabajo sin alardes ni reproches ni gestos concesivos, compró guías de los Países Bajos, descubrió a un novelista policiaco que narraba estupendos asesinatos en los muelles de Rotterdam, consiguió una agenda para su vida futura con un Mondrian en la portada.
Empacaron sus adornos, muebles y libros favoritos y los mandaron por barco a esa tierra donde le ganarían terreno al mar.
Después de varias reuniones de despedida en las que alguien aconsejaba conocer San Petersburgo y en el entusiasmo de la noche sonaba no sólo lógico sino necesario ir a Holanda para conocer las noches blancas de Dostoyevski, Nuria fue a ver a su padre y regresó demudada.
—¿No me vas a preguntar nada? —habló como si llevaran una eternidad en silencio y él ya hubiera acabado de descorchar la botella que tenía en las manos.
—¿Qué te pasa? —preguntó, en forma maquinal.
El padre de Nuria tenía leucemia. Se lo acababan de descubrir. Él quiso ocultar su enfermedad, pero la madre decidió enterar a las hijas.
Las lluvias habían llegado a la ciudad y un torrente negro lamía las ventanas, como una concreción del ánimo en ese departamento sin adornos. Juan Jesús acarició a Nuria. Le pareció más hermosa y lejana que nunca. La oyó llorar durante dos, tres horas. No sabía que se pudiera llorar tanto. Al cabo de varias tazas de té que dejó intactas, Nuria dijo:
—No lo voy a volver a ver.
Juan Jesús supo lo que tenía que hacer. Era su turno.
Canceló el viaje con la misma sencillez con que ella lo aceptó. Fueron sus mejores días juntos. Nuria irradiaba una dicha absoluta entre los estantes donde las cosas favoritas habían desaparecido. Tardaron en comunicar su cancelación a los amigos y pasaron semanas sin citas, dignas de su agenda vacía, con el Mondrian en la portada. Las molestias locales se volvieron tan sugerentes como las que anhelaban en Amsterdam; misteriosamente, estaban de regreso. Les gustaba hablar a Holanda para preguntar por sus cosas y averiguar la ruta por la que volverían. Su única ocupación era Felipe, el padre de Nuria. Tenían que estar con él, apoyarlo como pudieran. En esos días de mudanza inmóvil, Juan Jesús propuso tener un hijo. Nuria se frotó la ceja donde supervisaba sus problemas. Tardó en contestar. No descartaba nada pero aún debía probarse cosas a sí misma y, sobre todo, debía velar por su padre; sus reservas emocionales se consumían en esa enfermedad; tal vez después, claro que sí, no creas que no.
Felipe Benavides había sido senador de la república por el pri, un hombre de cuidada oratoria, con ciertos excesos de vocabulario (decía “justipreciar”, había colocado un balcón circundante en su biblioteca sólo para referirse al “ambulatorio”, opinaba que el tequila reposado era más “sápido”); oírlo era como verle los zapatos, lustrados por un bolero que pasaba a diario por su casa. Juan Jesús tenía una estupenda mala relación con él. Felipe Benavides procuraba por todos los medios que su voluntad se confundiera con los deseos de los demás. Organizaba viajes, comidas, idas al teatro, como si obedeciera los caprichos de una grey exigente. Lo favorecía el hecho de tener cuatro hijas semihistéricas entre las que intercedía con tácticas de tahúr. Nuria era la quinta. Creció un poco a destiempo, relegada de la pandilla inquieta, ruidosa, competitiva. Sus hermanas vivían para medirse entre sí y disputar por la predilección del senador.
A los 67 años, Felipe Benavides preservaba su abundante cabellera en un esmerado tono caoba. Al tercer tequila, sus ojos adquirían el brillo lapislázuli que hizo leyenda en la Facultad de Derecho. La práctica de la abogacía le había dejado contactos de hierro para asegurarse puestos más o menos políticos y un sinfín de anécdotas escabrosas para amenizar reuniones. Aunque lo que contaba era siempre venal, ruin, miserable, su voz de locutor de los años cuarenta y sus fantasiosos adjetivos daban una confusa dignidad a las historias del hampa, el latrocinio, los sótanos de la justicia. Había conquistado a más de una mujer con sus patricias descripciones del mal; quien lo escuchaba se sentía misteriosamente protegido por sus palabras, en un círculo cómplice; el senador hablaba con la pericia del sobreviviente, de quien sabe los modos raros que son los verdaderos. Aquel abogado sin deseos de litigar trabajó a fondo en las sobremesas y urdió una red de solidaridades que lo llevó al escaño que reclamaba su apostura física: existía para aparentar a un senador.
Pero en nada invirtió tanta energía como en lograr la irrestricta adoración de sus hijas. Logró transformar a su mujer en una sombra conveniente, algo más que una criada, algo menos que una tía que estuviera de visita. La genética respondió con fanática lealtad a sus deseos. Las cinco tenían su sonrisa avasallante. Un hijo (que juraba haber deseado) hubiera arruinado su neurótico harem. La primera vez que Juan Jesús vio a Nuria junto a su padre conoció los alcances de la idolatría: se anticipaba al complejo código de señales del senador con una ternura hipertensa.
—¿Cómo te cayó? —le preguntó ella después del primer encuentro.
—Se pinta el pelo, ¿verdad?
Así selló su estupenda mala relación con el suegro. Felipe Benavides era un benefactor egoísta; se las arreglaba para ayudarlos en pos de fines que tarde o temprano llegarían. Nuria lo adoraba con una entereza envidiable que trataba en vano de ocultar. Obviamente, todo podría haber sido peor. Juan Jesús se resignó a disfrutar las bulliciosas reuniones en casa de sus suegros.
En algún momento se preguntó si habrían cancelado el viaje en caso de que la madre enfermara. La suposición era absurda; aquella mujer estaba hecha para extinguirse en forma fulminante, sin dar molestias. En cambio, su suegro se entregó a un tránsito despacioso, sin muchos síntomas aparentes, que acercó a sus cinco hijas y renovó sus posibilidades de disputa. Una confiaba en los hospitales de Houston, otra estaba casada con un cardiólogo que odiaba al inmunólogo de Benavides, la tercera recomendaba curaciones con planchas de bronce y brujos de Catemaco, la cuarta repasaba los seguros médicos y posibles demandas por negligencia. Sólo Nuria parecía un tanto al margen. Poco a poco, Juan Jesús entendió su verdadera fuerza, lo mucho que se parecía a su padre. Con suave reticencia, la hermana menor se convirtió en árbitro de las disputas y llevó los acuerdos comunes al rumbo que deseaba. Desde su cama de enfermo, Felipe la miraba con la misma idolatría que ella solía brindarle.
Los muebles aún no regresaban de Holanda cuando ella decidió pasar las noches en casa de su padre. Los médicos insistían en el “elemento emocional” y el apoyo de Nuria resultaba decisivo. Al cabo de unas semanas, la mejoría fue asombrosa; el mal seguía en su cuerpo, pero neutralizado. Una tregua para vivir. Cuando llegó el Derby de las Américas, el senador volvió al hipódromo, con unos binoculares costosísimos, regalo de su hija menor. En las muchas comidas de festejo, entrelazaba sus dedos con los de Nuria y le besaba el dorso de la mano: “mi doctora estrella”, decía. Ahora, el tercer tequila no lo llevaba a la picaresca del crimen sino a considerar que la leucemia había remitido lo suficiente para permitirle morir de cualquier otra cosa. “Estoy tan sano como ustedes”, señalaba de uno en uno a los contertulios, como si les atribuyera enfermedades aún no descubiertas.
Juan Jesús había cobrado cierto afecto por el hombre de repentino pelo blanco y voz débil, que aceptó con silencio y entereza la posibilidad de morir. El sobreviviente, en cambio, hablaba en tono ventajoso, se ufanaba del final que no llegó pero le otorgaba derechos raros; había estado en el umbral como en los separos policiacos; su cuerpo negoció una tregua en esas sombras.
Era ruin criticar a Felipe por sus desplantes de convaleciente, pero las ideas de Juan Jesús se enredaban mucho en los días en que recibió la mudanza sin Nuria (ella tenía una junta con los médicos o con el comité de selección de un nuevo trabajo). Abrió las cajas llenas de aserrín y papel burbuja, sacó los adornos y los puso en los entrepaños con la rara sensación de manipular objetos de otro tiempo, no las artesanías de Oaxaca ni los ceniceros de difuso modernismo escandinavo, sino un juguete roto o un absurdo superhéroe de la infancia, cosas llegadas por error o accidente. Esa noche volvió al tema del hijo. Nuria se cubría la cara con una crema verde. Juan Jesús habló con firmeza, como si la máscara lo favoreciera a él. El suegro había recuperado la salud hasta donde era posible, habían “regresado” a México, estaban rodeados de sus pertenencias, podían abrir otra puerta, darle un giro al destino. Ella habló con la boca torcida por la crema que se le iba secando en la cara. Tenía un nuevo trabajo, quería concentrarse en esa puerta, después verían, la idea del hijo, por supuesto, era estupenda, además, le gustaba que no viniera como una renovación obligada, el hijo a cambio del padre muerto, sino como algo que agregarían al futuro, otra puerta abierta.
La oficina de Nuria estaba en un edificio de Santa Fe donde los vidrios captaban energía solar y las luces de los pasillos se encendían por medio de sensores. Se encargaba de la prospectiva (la “idea de futuro”, le explicó a Juan Jesús) de cinco revistas líderes en sus respectivos ramos. Sus colegas se referían a la empresa como “corporativo”, lo cual significaba que había pasado por exitosas depredaciones internacionales. Los fundadores mexicanos la habían vendido a unos españoles que fueron engullidos por alemanes y ahora pertenecían a un consorcio de Nueva York (directiva inglesa, gestión gringa, capital japonés).
Juan Jesús consiguió un trabajo como diseñador gráfico de una revista que se repartía en las salas móviles del aeropuerto. Los pasajeros tenían unos minutos para recoger esa publicación gratuita, entre el pasillo donde habían abordado y el avión que esperaba en una “posición remota”. La comparación de empleos era menos agraviante que la seguridad de Nuria para reordenar el espacio, su habilidad para hacer placentera, no se diga la sala, sino un recodo inservible en el pasillo; este trato elemental y dichoso con las formas le caía a él como granizo ácido, le recordaba su incapacidad para servirse del color, sus lienzos inacabados en el cuarto de azotea. Nada más lógico que trabajara para una revista que circulaba en un limbo, en el vehículo que iba del aeropuerto al avión.
Una noche rentaron un vídeo de los años cuarenta, una historia de amor y separaciones, reencuentros insólitos y merecidos. Juan Jesús habló con entusiasmo de los días en que esperaban sus cosas de Amsterdam, apenas veían gente, se tenían el uno al otro, sin adornos ni compromisos, en un horizonte abierto. La película terminó y la pantalla se cubrió de vibrantes cenizas sin que trataran de apagarlas, tal vez porque Juan Jesús hablaba con demasiado brío y a ella le parecía una desatención hacer otra cosa o porque necesitaban esos puntos fugaces para hablar de Amsterdam, de hacer, ahora sí, el viaje que perdieron.
Nuria estuvo de acuerdo, como tantas veces. La idea sonaba genial, nada como recuperar esa utopía con bicicletas, pero había algo:
—No sabes lo difícil que es —dijo en un tono tenso, que sólo podía referirse a algo que no habían conversado.
—¿Qué es difícil?
Los ojos de Nuria se llenaron de lágrimas, un temblor se apoderó de su labio superior.
—Tengo que estar cerca de él. Es durísimo. No sabes el asco que me da.
Juan Jesús se asomó a la ventana y vio un gato de pelambre amarillenta. Sabía que no iba a olvidar ese momento ni ese gato. Nuria lo vio a través de las lágrimas, rota, indefensa. Había velado la agonía de su padre hasta convertirla en una recuperación, aceptó un trabajo absorbente, que acaso no le interesara tanto pero los mantenía a flote, medió entre sus hermanas con extenuante dedicación; sabía que su padre era un crápula, a veces simpático, casi siempre egoísta, pero algo, el dibujo del destino, la había llevado a un cruce en el que debía actuar. Habían perdido y aplazado sueños, no podía ser de otro modo. Esto fue lo que él leyó en su llanto y en el temblor con que ella lo abrazó y le pidió que la perdonara.
En infinidad de ocasiones, al repasar la escena, se iba a reprochar no haber buscado lo que Nuria llevaba dentro y tal vez sólo le diría esa noche. O quizá era mejor así, mejor no conocer la herida íntima y ajena, que una vez dicha compromete y desarma a quien la escucha. Él se durmió sin desvestirse, mientras acariciaba a Nuria. Fue ella quien arregló los platos dispersos y apagó la tele.
n
Los días siguientes fueron como una lluvia torpe que cae sin empapar las cosas. El senador estrenó el fistol en forma de herradura que le dio Nuria y ganó una apuesta considerable en la cuarta carrera. Una noche en que jugaban póquer en casa de sus suegros, Juan Jesús se concentró en la cara de Nuria, en las ojeras que conservaba desde la primera crisis de su padre. Sin embargo, fue Benavides quien dijo:
—Me siento mal.
El senador se levantó con trabajo y se despidió con un vago ademán. Nuria fue tras él.
Tardó en volver. Habló por teléfono a la farmacia. Tenía que inyectarlo. En el compás de espera, compartieron testimonios de las inesperadas y alentadoras muestras de vitalidad que hasta ese momento habían observado en don Felipe.
Jugaron unas manos inocuas hasta que Nuria regresó con rostro cansado. Se apoyó en el pomo de la puerta, con un énfasis curioso, como si no fuera a soltarlo hasta que todos se marcharan. Era tarde, el enfermo debía descansar.
Le quedó claro que Nuria iba a quedarse. La madre empezó a recoger los platos, como la unidad de servicio que siempre había sido. Esa noche llevaba un delantal de un material plastificado, color verde pistache, hecho para cocinas industriales.
Juan Jesús salió con pasos de sonámbulo. En la esquina, un relámpago partió el cielo y recordó que había dejado el paraguas en la casa.
La madre abrió la puerta. La luz mercurial del alumbrado daba a su rostro un resplandor blancuzco. Costaba trabajo relacionar esas facciones con sus hijas.
Él entró en busca del paraguas. No recordaba dónde lo había puesto y pasó de un cuarto a otro. La madre lo dejó hacer. De la cocina llegaba el rumor parejo de un chorro de agua.
Juan Jesús se agachaba bajo una mesa esquinera cuando oyó un ruido en el pasillo. Se abrió la puerta de la habitación del padre. Nuria salió de ahí. Estaba descalza, llevaba la camiseta de hombre con la que solía dormir en el departamento. Se dirigió al clóset del pasillo. Juan Jesús la vio sacar dos o tres frascos de medicinas y un bulto que parecía un oso o un muñeco de peluche. Un gesto infantil —la mejilla contra la cabeza de peluche— le hizo pensar que ella no tenía ningún muñeco en casa. Nuria regresó a la recámara del padre.
Juan Jesús oyó un carraspeo a sus espaldas:
—¿Lo encontraste? —la madre se secaba las manos en el delantal verde.
De pronto recordó que el paraguas estaba en la cajuela del coche.
La madre lo acompañó a la puerta:
—Eres como yo —le dijo.
Seguramente se refería a su carácter olvidadizo, pero la frase causó otro efecto. Sólo ella podía acompañarlo con pasos cansinos hasta la puerta y entregarlo a la lluvia sin ofrecerle la menor protección; sólo él podía salir a la lluvia sin pedirle un paraguas o al menos una bolsa de plástico. Gente que se empapaba sin importancia y aguardaba a que sus manos se secaran de cualquier modo.
Chapoteó entre los charcos. Un resto de dignidad le impidió subirse las solapas del saco. No le dio gripe porque en las guerras no hay gripe, y él había entrado en un combate decisivo; ninguna molestia pequeña podía afectarlo.
Luchó, y perdió sin atenuantes ni contemplaciones. No recuperó la atención de Nuria; empezó a perderla en partes, a extrañar la forma que tenía de hacerse a un lado el cabello aunque no lo tuviera en la cara, los recados que le dejaba en repisas y muebles imprevistos, con feliz caligrafía de arquitecta, sus senos pequeños, el lunar apenas abultado en las costillas, la perfecta curva de susurros con que llegaba al orgasmo, el trapo que una vez sirvió para limpiar lentes y ahora la acompañaba por la casa para despejar los aros de su taza de té. Constancias, datos que trazaban sus días, el mapa de estar juntos.
Felipe Benavides fue eterno, al menos para Juan Jesús. Cuando se separó de Nuria, su suegro seguía asistiendo a la comida mensual de abogados en el Danubio (en la pared, una servilleta enmarcada mostraba la elaborada firma del senador y el elogio de unos langostinos que le parecieron “patriotas y republicanos”). Sin embargo, su salud tenía quebrantos; Nuria pasaba largas temporadas con él; incluso pensaba en abandonar su trabajo en el edificio inteligente de Santa Fe.
No tuvieron que discutir sobre la ausencia de un proyecto común o la disparidad de sus vidas. Se divorciaron sin aspavientos, en el juzgado de Coyoacán. Entre las palomas de la plaza, Nuria le devolvió un objeto olvidado, su caja de óleos. Una banda uniformada subió al quiosco y tocó una melodía trémula, de tambores viejos y hojalatas pobres. Él caminó rumbo a la iglesia de San Juan Bautista. De pronto, oyó una campana que no podía venir del campanario, un tintineo menor, nervioso. Era un camión de la basura. Se acercó sin pensar en lo que hacía y entregó su caja de pinturas a un barrendero de guantes que alguna vez fueron amarillos. Sintió una extraña liberación y fue a celebrar a la cantina Guadalupana, con un tequila Cazadores que le sentó mal porque era el favorito de Nuria. Estaba ante una de las cosas que ya no ocurrirían, lo que él era sin ella, sin sus pequeñas obsesiones, sus gestos, sus objetos perdidos, su manera de mover la silla o tocarlo por accidente o súbito cariño o porque había dicho algo que no debía ocurrir y ella necesitaba tocar madera, la cabeza que significaba eso, un trozo de árbol, un bloque duro que sin embargo impedía la mala suerte.
Apenas supo de ella después de la separación. La ciudad, inmensa, avasallante, dificultaba los contactos; luego Nuria se fue a Nueva York. Una noche, en una barra sobrepoblada donde las jóvenes meseras lo empujaban agradablemente para recoger copas, coincidió con el Tornillo Lascuráin. Así se enteró de la muerte de Felipe Benavides. Los periódicos habían estado llenos de esquelas pero él sólo los abría para ir al cine, y hacía siglos que no iba al cine.
Sostuvieron una de esas pláticas en carrusel donde se continúa hablando con un desconocido sólo porque su oreja está a unos centímetros y él tampoco puede moverse, hasta que la marea se recompone y otra mesera de cuerpo frágil y furioso empuja lo suficiente para volver al Tornillo Lascuráin y agradecer que no le pregunte por la pintura ni le cuente muchas cosas de Nuria, apenas lo necesario para saber que estaba bien, sin descripciones ni señas particulares. El Tornillo se limitó a mencionar que el departamento de Nuria en Nueva York miraba al río y que le había dado por correr en las mañanas, o quizá Juan Jesús supo esto por otro medio, en todo caso, su amigo fue discreto y sugirió que se vieran pronto, sin mucho impulso, una de esas promesas que sirven porque son desganadas y no imponen ni fijan nada, un vínculo vacío, perfecto para ellos, reunidos en el bar como en un andén del metro, por efecto de la multitud, un billar de piezas que se mueven y repercuten para separarse con garantizada rapidez.
n
El Tornillo cumplió su palabra un año más tarde. Le habló con una voz delgada y rasposa, como si saliera de una neumonía. Tenían que comer juntos.
Lascuráin estaba a cargo de un portal de Internet y quería que Juan Jesús lo diseñara. Había adelgazado mucho y se había dejado una barba rala, casi blanca, que le sentaba pésimo. No podía beber porque estaba tomando tres clases de pastillas. La mano derecha le temblaba un poco y trataba de contenerla con la izquierda, envuelta en la servilleta.
De pronto, el Tornillo dijo:
—Eres el único optimista que conozco.
La frase sugería que su amigo se había vuelto loco. Se habían frecuentado lo suficiente para que Lascuráin estuviera al tanto de sus insatisfacciones. Viajaron una vez a Acapulco y en la terraza del Hotel Mirador, mientras veían a los clavadistas tirarse de La Quebrada, él levantó un minucioso inventario de sus limitaciones como pintor, sus inseguridades para retener a Nuria. Quizá Lascuráin olvidó aquella plática porque lo memorable fue una víbora coralillo que apareció en los escalones donde los turistas veían clavados. De cualquier forma, por todas partes había pruebas de que la suya no era una biografía cumplida.
—No mames —le dijo al Tornillo—. Tengo la autoestima de un salvadoreño sin papeles.
La noche anterior había visto un documental sobre los inmigrantes salvadoreños. El Tornillo era un periodista de raza y conquistó su apodo rascando datos donde no debía. Se irritaba mucho con la desinformación de Juan Jesús; en cierta forma, no eran más amigos porque él ignoraba golpes de Estado esenciales para la conversación. El caso es que Juan Jesús se comparó con un salvadoreño: había fracasado, pero estaba al tanto de los inmigrantes.
—A ti todo se te resbala —el Tornillo habló como si eso fuera una virtud.
A continuación, Juan Jesús asistió a una experiencia asombrosa, la forma en que era visto por el Tornillo Lascuráin. Fue como obtener un vídeo indiscreto. Durante casi dos décadas habían coincidido en fiestas, excursiones, planes que a veces los llevaban a la playa o un concierto de rock, sin llegar a las alianzas de hierro que dan la escuela o el trabajo. Durante unos meses, Lascuráin salió con una hermana de Nuria, pero entonces los evitó en forma deliberada. Esos años habían servido para que el Tornillo sacara la conclusión de que Juan Jesús era un consentido de la suerte. Estuvo con Nuria, un lujo del destino, y se separó de ella sin mayor conflicto, librándose de los tentáculos de Benavides y de una mujer, adorable, eso que ni qué, pero algo neuras, para decir la neta. Luego estaba la pintura, había gente que renunciaba a algo y se corroía por dentro; en cambio, él transmitía una rara seguridad. ¡Y estaba igualito que hacía veinte años! Ni el tiempo ni los dramas le dejaban cicatrices.
Lascuráin comenzó a sollozar:
—Estoy que me carga la chingada.
Juan Jesús le apretó la mano buena, mientras su amigo contenía la mala con la servilleta. Al cabo de unos segundos, el Tornillo se recompuso y contó que lo habían secuestrado. Lo llevaron a un hotel mugriento de la colonia Guerrero. Estuvo cuatro días atado a una silla, los ojos vendados con un trapo que le produjo una infección, lo de menos en ese calvario en que le sacaron los nombres de sus hijos, sus tarjetas de crédito, una radiografía de su vida que transformó la liberación en una pesadilla superior. A partir de ese momento, lo hostigaron a todas horas, le pidieron sumas (siempre razonables, acordes con sus saldos o lo que podía obtener en préstamo), le dieron informes precisos, escalofriantes, de lo que sus hijos hacían en el colegio. De nada sirvió cambiarse de casa y de teléfono. Fue a la Judicial y entró en el horror duplicado de revivir el ultraje y sospechar que la protección sería peor que la persecución o en todo caso estaría combinada con ella. Dio vueltas en redondo. Harto. Sin salida. Dos días atrás, Reforma había publicado la captura de una banda donde reconoció a uno de sus secuestradores. Recibió una llamada de amenaza: ahora la venganza sería infinita. No sabía qué hacer, estaba deshecho, revisó la nómina de sus amigos y encontró dos grupos que de poco le servían; sus colegas del periodismo estaban demasiado habituados al crimen y los descalabros de la noche; por morbo o valentía o psicopatía, o por un extraño deseo de reparación, vivían rodeados de ultrajes y pésimas noticias; el caso del Tornillo era uno entre muchos; además, se trataba de alguien que abandonó demasiado pronto la trinchera. Sus amigos de otras áreas, los más antiguos y los más recientes, veían los dramas con un cinismo triunfal, todo se arreglaba con la dosis adecuada de ansiolíticos, cocaína, sexo, guardaespaldas o viajes al Caribe. Ante esa inservible constelación, Juan Jesús destacaba como alguien que resistía con aplomo sin ser indiferente. ¿Cómo sabía Lascuráin que no era indiferente? Su amigo había olvidado la plática en la terraza del Hotel Mirador. En cambio, él había olvidado la plática en las regaderas del Mundet. Un domingo pasaron el día entero en la alberca del club, con los hijos del Tornillo, entonces muy pequeños. Juan Jesús había sido un tiburón y un delfín y una mantarraya amenazante. En la extraña complicidad que dan las duchas compartidas, donde la conversación prosigue con el automatismo de las manos que frotan espuma, Juan Jesús habló del hijo que quería tener con Nuria.
—Te soltaste —le informó el Tornillo—. Me acuerdo de cómo cachaste a los chavos en el agua; no sabían nadar y se aventaban donde tú estabas.
Su amigo habló como si la escena encerrara una moral. Juan Jesús había atrapado a sus hijos. Fue el pez en que confiaron.
Con la mano bajo la servilleta, Lascuráin movió la cabeza a uno y otro lado: “puta madre”, dijo, con voz muy queda. Sollozó en forma más controlada que la vez anterior, sin dejar de decir “puta madre”.
—Fui al acupunturista por culpa de tus hijos —comentó Juan Jesús para restarle importancia a la conversación. Los niños se habían encaramado en su espalda y lo aferraron con sus pequeños brazos hasta torcerle algo. Sí, también había sido una ballena.
—Estás jodido pero ahí la llevas —Lascuráin sonrió al fin.
La comida fue emocionante y desastrosa. Su amigo apenas probó bocado porque los calmantes le inhibían el apetito. Juan Jesús insistió en pagar la cuenta, lo menos que podía hacer por alguien que trabajaba para los secuestradores. Se preguntó si habría una red que incorporara más víctimas al chantaje; tal vez sin saberlo el Tornillo facilitaba nuevas presas. Tan sólo por pensar esto Juan Jesús calificaba como pésima persona, pero el otro insistía en su paz interior, no la calma chicha y bobalicona del que sólo se alimenta de lechuga e ignora las emociones, sino la entereza del que se jode y ahí está, tragándose la vida y los años.
—Carajo, maestro: ¡eres el único normal!
Además de contradictorio, el elogio resultaba insultante, pero no iba a refutar a alguien tan desequilibrado.
—No sé cómo no engordas —comentó el Tornillo cuando él pidió un pastel de moka, como si su voracidad sin consecuencias fuera admirable.
Después de repetir que estaba “igualito”, Lascuráin comentó de pasada que Nuria había vuelto a México. Vivía ahí muy cerca, en la calle de Amsterdam.
—¿Por qué no le hablas? —preguntó.
Su amigo sacó una agenda arrugadísima, mil veces doblada y revisada por sus secuestradores. Juan Jesús sintió un escalofrío al pensar que el teléfono de Nuria estaba ahí.
Tomó dictado, apuntó el teléfono y la dirección de Nuria, firmó el voucher de su tarjeta, abrazó al Tornillo, sintió las vértebras en la espalda, emblemas de la mala postura, la falta de apetito, la vida encorvada de su amigo. Pensó que igual la llamaba, igual no, se quedó con la pluma del mesero y la chupó hasta sentir tinta en la lengua, llegó a su casa con la boca azul. Era el único normal al que conocía el Tornillo, el que se las arregló para fracasar bien con Nuria y la pintura, y cargó a sus hijos una mañana de sol, cuando ellos no sabían nadar y confiaban en la ballena que podía sostenerlos.
n
Una noche cedió al azar y la facilidad de las correspondencias. Nuria vivía en la calle de Amsterdam, el óvalo que recorría la colonia Condesa siguiendo el trazo del antiguo hipódromo. Encontró un teléfono público, justo frente al edificio de ella. Vio los matorrales bajos del camellón, donde los caballos decidieron la fortuna, y sacó el papel con el número de teléfono. La hoja había adquirido una consistencia extraña, rugosa, de tanto estar guardada. Marcó y casi fue un alivio saber que Nuria había salido. Escuchó su voz en la contestadora, el tono fresco y optimista con que la conoció. No dejó mensaje. Fumó un cigarro viendo el edificio de los años treinta donde ella vivía, el vestíbulo renovado con alto presupuesto (pequeños reflectores de halógeno bañaban una escultura tubular, más un pájaro que un proyectil).
Trató de recordar otra calle circular. Tal vez en el Pedregal o en Ciudad Satélite hubiera circuitos que volvían sobre sí mismos, pero sólo ése evocaba a los apostadores que triunfaron o se arruinaron en las carreras de caballos. Volvió a marcar, un poco para concederse un derby personal, la posibilidad de que ella sí estuviera en casa y decidiera tomar el auricular, otro poco para oír la voz entusiasta de quien regala sus palabras.
No había terminado de oír el mensaje cuando la vio llegar al edificio. Llevaba un ramo de flores moradas, los iris que le gustaban tanto.
Nuria encendió la luz del tercer piso en el momento en que la grabadora giraba con un rumor parejo, en espera de una voz. Juan Jesús colgó antes de que ella pudiera alcanzar el aparato. ¿Tendría localizador de llamadas? De ser así, ¿los teléfonos públicos eran localizables?
Dos días después, desde el mismo sitio, comprobó que Nuria no tenía localizador.
—Qué milagro —dijo ella, con una amabilidad sin énfasis—. ¿Dónde estás?
—En Amsterdam.
—Sí, te oyes pésimo. Bueno, tú no, la línea —agregó con distracción, como si pusiera la mesa mientras hablaba con él; luego vino una pausa, el tiempo necesario para doblar una servilleta—. ¿O sea que sí te fuiste?
Así cristalizó su viaje. Juan Jesús estaba al otro lado, en la tierra barrida por el viento y la neblina. Él habló de trenes, un ático en total desorden, las putas en vitrinas de luz morada, los bares donde el hashish era legal, una exposición en puertas.
Pintaba campos. Campos metafísicos, a veces recorridos por una sombra.
—¿Campos para vacas locas? —Nuria estaba de buen humor—. ¿Eres asquerosamente famoso y millonario? ¿Me bateaste para disfrutar a solas tu fortuna? Dime que no es cierto.
—No es cierto.
—Pero estás bien, ¿verdad?
—Claro.
—Es que como hablas tan de repente… allá deben ser las cuatro o las cinco de la mañana. ¿De veras estás bien? ¿Qué horas son?
—No tengo reloj. Se me rompió ayer.
—¿Y para eso me hablaste? ¿Necesitas un relojero mexicano? Eso es patriotismo.
—Quería oírte.
—¿Y cómo sueno?
—Rara.
—Rara cómo.
Juan Jesús vio a un hombre en bicicleta a unos diez metros. Un vapor espeso salía de su remolque. Escuchó la monocorde letanía que salía de su grabadora: “tamales… oaxaqueños… calientitos”.
—Tengo que irme —le dijo a Nuria.
—¿A las cuatro de la mañana? ¿Estás bien?
—Te hablo luego.
—Y yo sueno rara.
—Chao —Juan Jesús colgó apenas a tiempo para impedir que el vendedor de tamales fuera audible para Nuria.
Al cabo de unos días, coincidió con Lascuráin en el funeral de Cristóbal Santander, el único crítico literario que habló bien de Juan Jesús, un dipsómano perdido y generoso. Tal vez porque la muerte marca una diferencia decisiva, el Tornillo no mencionó sus problemas. Por lo demás, lucía recuperado; había aumentado de peso, la mano ya no le temblaba. Era un signo positivo que estuviera ahí. Apenas conocía a Cristóbal Santander; había ido por el morbo social con que sustituía su abandono de los reportajes. El Tornillo volvía a ser el mismo.
El féretro estaba abierto. Juan Jesús vio un rostro sacerdotal, de nariz enfática, pulido por la enfermedad. En vida, el rasgo distintivo de Cristóbal Santander fue la mirada acuosa, azul clara, entre las cejas espesas y las ojeras abultadas y oliváceas de quien sufre del hígado. Esos ojos líquidos confundían las cosas con intensidad y una vez decidieron que los cuadros de Juan Jesús valían la pena. Cristóbal Santander hizo lo que pudo por apoyarlo mientras se desmoronaba, tuvo la cortesía de citar a Baudelaire en su favor cuando ya apenas escribía para los periódicos. El elogio importaba porque Juan Jesús no siguió con la pintura; no era el enésimo empujón de una carrera ascendente, sino la solitaria prueba de confianza que él no supo aquilatar, la mano que podía subirlo a la balsa y que tocó sin retener, hundiéndose en un mar negro y silencioso.
Le dolió que tan poca gente fuera al velatorio. Juan Jesús estaba decidido a sentirse un fracaso histórico cuando el Tornillo Lascuráin se le acercó, impidiendo que perfeccionara la dimensión de su desplome.
—Acabo de hablar con Nuria —Lascuráin bajó el tono de su voz, como si se refiriera a las virtudes del muerto—. Me dijo que no le has hablado. ¿No me digas que no te atreviste?
Le gustó que Nuria le mintiera a Lascuráin y más aún que se negara a oír lo que su amigo quería decirle:
—Traté de contarle que nos habíamos visto, pero me paró en seco. No quiere oír una palabra sobre ti. Te odia a fondo. Es obvio que sigue clavada contigo —concluyó con impecable lógica primaria.
Por lo visto, el Tornillo Lascuráin trataba de recuperarse marcando números de la agenda que tanto revisaron sus secuestradores. Tal vez por haber sufrido amenazas, o por tomar pastillas que ahora lo descompensaban de otro modo, buscaba asociaciones absurdas entre números mágicos, las sombras de quienes eran o habían sido sus amigos.
Juan Jesús salió del funeral con una alegría que no llegó a darle vergüenza, como si las buenas noticias tuvieran que ver con aquel crítico que se hundió pacientemente en el alcohol. No podía pensar que Nuria lo amaba. Le bastaba saber que le mintió al Tornillo.
Al día siguiente estaba en el teléfono, frente al edificio de Amsterdam, a sus presuntas cuatro de la mañana.
Ella debía tener un aparato inalámbrico porque se movía mucho al hablar. Su silueta entraba de pronto en el ondulado resplandor de las cortinas, se disipaba rumbo a otro punto del departamento, volvía como una silueta larga que se doblaba en la ventana y subía en escalón al techo.
Esta vez Juan Jesús advirtió una segunda sombra en el departamento.
—Ah, eres tú —dijo ella con normalidad, tal vez por estar acompañada.
—¿Podemos hablar ahora?
—¿Por qué no? Si eres tú el que debería estar dormido. ¿Te volviste insomne? ¿Estás enfermo?
Insomnio. Enfermedad. Locura. Razones para hablar de lejos.
—Un momentito —Nuria se dirigió a otro sitio; Juan Jesús deseó un cuarto apartado, la puerta cerrada con seguro—. Perdón, esta pausa te va a salir carísima. A ver, cuéntame, ¿ya tienes otra ex esposa?
—No.
—¿Y esposa? ¿Está ahí dormida y no habla español? Dime cómo es.
—Es sorda, y además no existe.
—Me lo supuse. Tienes novias de veinte años, asquerosamente guapas.
Juan Jesús no respondió.
—¿Y tú? —dijo luego de una pausa en la que temió que el Cougar de junto tocara el claxon.
—¿Yo qué?
—¿Estás casada?
—Con Andrew.
—¿Lo conozco?
—Idiota —Nuria se rió—. ¿Crees que sólo conozco gente de tu pasado?
—Sí. ¿Y cómo estás?
—Bien, aunque supongo que no tanto como tú. Oye, esta llamada te va a salir ardiendo.
—No hay bronca, de veras.
—¿En Holanda hay tarifas especiales para vagos insomnes? ¡Qué país!
Juan Jesús vio una ambulancia al fondo de la calle. Tal vez Nuria escuchó la sirena porque dijo:
—Esta ciudad es una mierda, apuñalan a alguien cada minuto. ¿Te acuerdas lo que me dijiste una vez?
—No.
—Es cierto. Nunca dijiste nada una vez, todo lo repetías.
Una camioneta Suburban bloqueaba el paso de la ambulancia y se negaba a moverse. ¿Podía escuchar ella que la sirena también salía de su llamada?
Se despidió como pudo. El resplandor rojizo de la ambulancia se aproximó al edificio de Nuria. Las cortinas adquirieron un tono rosáceo.
Se persignó maquinalmente ante el paso de la ambulancia, un gesto aprendido desde niño, su última creencia religiosa. “Tus iglesias son las ambulancias”, le había dicho Nuria alguna vez, “sólo tienes fe en las emergencias”. ¿Era eso lo que quería recordarle? La mano de Juan Jesús se había detenido en un botón de la camisa. ¿Podía pensar en algo más ingenuo que ese gesto para salvar a un herido? Una apuesta tan vaga como las que se decidían con el tropel de los caballos. Caminó por la calle circular. Le llegaron frases de Nuria que no sabía que recordaba: “Cuando ya no me quieras voy a rentar una ambulancia para pasar frente a tu casa y arruinarte tus encuentros con las golfas que vendrán después de mí”.
n
Entendió el significado de hablar hacia las ocho de la noche a la cuarta o quinta llamada. Su vida paralela cobraba un atractivo irregular, intrigante. Empezó a disfrutar el misterio de estar despierto en Holanda, a las cuatro de la mañana. Hablaban poco; él debía evitar que los ruidos de la calle llegaran al aparato, y no tenía mucho que decir. Hubiera sido más sencillo hablarle de su casa, pero eso hubiera significado romper el pacto con esa esquina, los matorrales bajos, las desaparecidas huellas de los caballos, la silueta de Nuria, la verdad de estar en Amsterdam, Distrito Federal.
¿Qué pensaba ella? ¿Era capaz de sentir nostalgia por “Holanda”, los días sin compromisos, muebles, efectos personales, la pausa en la que no tuvieron trabajo, amigos o familiares, y existieron por excepción, como los que eran en el fondo, al margen de la costumbre y sus redes de araña? ¿Soñaba Nuria con él, recuperaba las cosas que tuvieron, las reparaba o limpiaba o escondía en su memoria?
Ella parecía divertirse con las llamadas, hablaba más que él, era locuaz en todo lo que significara atribuirle mujeres, éxito, viajes, y bajaba el tono al referirse a sí misma, como si no quisiera ofenderlo con una vida estable, posiblemente feliz, al margen de él.
Podían pasar tres o cuatro días entre una llamada y otra. Ella generalmente estaba en casa. “Tengo que hacer aquí”, aclaraba en forma difusa.
No llevó la cuenta de las llamadas y perdió la oportunidad de saber si la séptima fue, como en el hipódromo, la cabalística. Le contestó una voz desesperada:
—¡Qué bueno que habla! ¿Por qué no ha llegado? —Andrew tenía acento pero hablaba con irritante fluidez—. Perdón, es el fumigador, ¿verdad?
—Sí —contestó Juan Jesús.
—Quedó de venir orita; garantizaron que hoy comenzarían el servicio.
—Me perdí. No me pasaron bien la dirección.
—¿Dónde está?
—En Amsterdam.
Andrew le dio la dirección. Juan Jesús dio una vuelta a la manzana para perder tiempo.
El corazón le latía de modo insoportable en el elevador. ¿Estaría Nuria ahí? Casi deseó que fuera así para acabar con la tensión extrema que hasta unos segundos atrás lo tenía feliz.
O Andrew era mal fisonomista o ella no le había enseñado fotos (Juan Jesús estaba seguro de no haber envejecido tanto).
—Pásele —el tono mexicano significaba urgencia.
Sólo entonces Juan Jesús advirtió que el manchado gabán que llevaba puesto, reliquia de sus tiempos de expresionismo abstracto, era perfecto para un fumigador.
—¿Dónde tiene los insectos? —preguntó en tono firme.
—Por todas partes. ¿No trae equipo?
—Primero tenemos que supervisar el área —Juan José habló en un tono que le pareció eficaz, pensando que el verdadero fumigador podía llegar en cualquier momento.
Andrew llevaba el pelo cortado casi a rape y un diminuto arete en el lóbulo izquierdo. Sus antebrazos, musculosos, cubiertos de vellos rubios, eran recorridos por venas gruesas. Su cara parecía incapaz de gesticular mucho. Un tipo atlético, contenido, seguramente atractivo, capaz de mirar con paciencia infinita al fumigador clavado en la estancia.
El departamento parecía aguardar que lo fotografiaran; había un aire de sobredecoración. Todo era acogedor pero cuidado en exceso, al menos así le parecieron los sillones blancos con cojines color salmón, los floreros con alcatraces, las cajoneras para los discos compactos, los libros de arte en la mesa de cristal, las duelas de madera interrumpidas por tapetes afganos, seguramente comprados en Nueva York.
Juan Jesús se demoró en cada rincón, mientras Andrew decía con calma obsesiva “cucarachas”, “arañas”, “caras de niño”.
—¿Caras de niño? —Juan Jesús pensó en esos bichos en forma de hormiga gigante. De niño le habían dicho que era imposible aplastarlos, si los partías a la mitad revivían o se reproducían o saltaban como bestias de ciencia ficción; había que quemarlos con alcohol. Recuperó una escena en el jardín de sus primos. Dos caras de niño se retorcían deliciosamente entre las llamas.
Conocía la admirativa atención con que los fumigadores estudiaban las casas, orgullosos de tener enemigos con hábitos tan formidables. Se asomó a un cubo de luz:
—¿Tiene Cablevisión? —preguntó, como si las alimañas pudieran llegar por ahí.
—Sí.
La cocina, abierta, separada de la estancia por una mesa oblonga y bancos de bar, estaba bañada por una luz ámbar, el sitio más costoso del departamento. Las manos cuadradas de Andrew parecían ideales para filetear verduras con los seis cuchillos que pendían de una barra imantada. Sobre la estufa eléctrica, el extractor colgaba como la campana de una religión futura.
Juan Jesús hizo toda clase de preguntas sobre las condiciones de vida en el departamento. Andrew respondió puntualmente, como si hablar con un fumigador fuera una molestia inescapable.
—¿Dónde se bañan? —preguntó Juan Jesús.
Esculcó el botiquín y el pequeño armario de madera. Abrió envases de medicinas, reconoció cremas y perfumes olvidados, y atestiguó el inevitable avance de la tecnología: la nueva depiladora de Nuria parecía un teléfono celular.
Jaló el excusado, abrió la regadera, probó los niveles del masaje de agua.
Al volver al pasillo, le llamó la atención una puerta de la que salía un tenue vapor.
—El cuarto del niño —explicó Andrew.
Juan Jesús avanzó con pasos maquinales.
—Por eso nos importan tanto los insectos —añadió Andrew.
—¿Puedo? —preguntó, cuando ya empujaba la puerta.
—Claro.
El bebé dormía en una cuna. El cuarto estaba en penumbra, salvo por una lámpara tenue, que sólo se iluminaba a sí misma, un cono en el que flotaban lunas y estrellas. Un móvil de colores pendía del techo. A pesar de la profusión de muñecos de peluche, el cuarto conservaba el orden del resto de la casa. Había un agradable olor a talco. El vaporizador producía un ronroneo constante.
Juan Jesús se asomó a la cuna. Vio las facciones redondas, el pelo de Beatle, el movimiento reflejo de los labios, succionando un pezón imaginario, la piel morena, un triángulo casi morado en la frente.
—¿Cómo se llama? —preguntó al volver al pasillo.
—Isidro. Lo acabamos de adoptar en Oaxaca.
Andrew lo acompañó al cuarto de lavado y miró con paciencia cómo él movía todos esos frascos cuyos efectos ignoraba. De vez en cuando, Andrew decía “órele” para apresurarlo, como si esa palabra existiera para hablar de usted.
Juan Jesús supervisó sin prisa el vestidor de Nuria y no pudo recordar una sola prenda. En cambio, todo lo que él llevaba encima era de diez años atrás.
En el buró había varias fotografías: Felipe Benavides con sus binoculares al cuello, bajo el sol del hipódromo; una foto del bebé, todavía sin marco, sostenida con un clip; Andrew ante el edificio neogótico de algún campus norteamericano; Nuria en la plaza de Taxco, frente a la iglesia de Santa Prisca, joven, con una sonrisa exultante, retratada por Juan Jesús.
El último sitio que visitó fue el estudio de Nuria. Al fondo había una pared de ladrillos translúcidos, como un lucernario vertical. Revisó la mesa con dos computadoras, papeles en atractivo desorden, como si Nuria trabajara mucho ahí y las cosas le salieran bien. Reparó en un corcho lleno de ideas sueltas, mensajes cariñosos para Andrew, recortes de revistas, teléfonos de pizzerías, comida china, cerrajeros, taxis. Al ver ese itinerario de una vida ajena, la envidia pudo más que la curiosidad; incluso le dio envidia el luchador de plástico que él le había regalado a Nuria y lo miraba desde la repisa con sus ojos torpes. Reconoció un florero azul, de barro, que llegó intacto de “Holanda”. Envidió que pudiera estar ahí, quieto, color añil, sin pedir cuentas, insinuar desastres, traer malas vibraciones.
El teléfono sonó pero Andrew no fue a contestar. Quizá temía que él se robara el luchador de plástico en su ausencia. Posiblemente, el auténtico fumigador hablaba para decir que estaba perdido. Por suerte, el volumen de la contestadora estaba al mínimo. No se oyó el mensaje.
—¿Es su última visita? —preguntó Andrew.
—¿Por qué?
—Son casi las nueve.
—Los fumigadores somos raros —Juan Jesús ya no tenía muchas ganas de ser verosímil, aunque tal vez decir esa rareza era la mejor forma de serlo—. Isidro es un nombre raro, ¿no?
—Era el segundo nombre del padre de mi compañera. Ya murió. Ella lo idolatraba.
—¿Y por qué no le puso el primer nombre?
—No quiso. Demasiado obvio, supongo —Andrew lo vio de frente; no tenía ninguna obligación de discutir el nombre de su hijo con un fumigador; de cualquier forma, agregó, movido por un impulso—: era un cabronazo —sonrió—, un cabrón de la gran puta, por eso le puso el segundo nombre. ¿Cuándo regresa?
—¿Quién?
—Usted, a fumigar. Queremos tener mucho cuidado con el niño.
—No se preocupe. Le hago un presupuesto y le llamo.
—Órele.
Juan Jesús bajó por la escalera. En la calle comenzaba a lloviznar.
n
Curiosa la forma en que la gente entra y sale de la vida. El Tornillo Lascuráin pasó de una periferia más o menos grata a ocupar una centralidad tensa y en cierta forma necesaria. El secuestro, y la rara idea que tenía de Juan Jesús, los acercó mucho. Cuando el viento sopló en contra de su amigo, él emergió como el cachalote leal que había sostenido a sus hijos. También a Juan Jesús le gustaba esa proximidad, ahora que hurgaba en su pasado. Lascuráin siempre tenía un dato inquietante que agregar a las historias de los otros. Había sido un buen periodista y conservaba el instinto de denuncia. Le faltaron vocación y disciplina para sufrir en las redacciones y prefirió medrar en oficios cómodos que le permitían creer que aún tenía que ver con la noticia: portales de Internet, asesorías de comunicación, la organización de coloquios sobre la verdad y los derechos humanos. Compensaba su falta de reportajes reales prestando desmedida atención a sus conocidos, en espera de un chisme que pudiera devolverle la pasión de una exclusiva. Conservaba intactas sus facultades para cubrir golpes de Estado, pero se había sometido a una blanda voluntad. Nuria siempre lo había evitado y por eso mismo Lascuráin se interesaba en ella. En su paranoica concepción de los temperamentos ajenos, consideraba que sólo se es discreto o renuente para ocultar algo. No presionaba mucho porque a fin de cuentas era el Tornillo, el amigo capaz de hurgar sin herir gran cosa.
Juan Jesús le pidió que hablaran. Lascuráin había recuperado el tono anterior a su secuestro; sugirió un nuevo restorán en La Condesa, insistió en pagar la cuenta. El sitio era tan horrendo como su nombre, La Tehuana Oyster Bar, un enclave parayuppies deseosos de sentirse en un México visto desde Nueva York. Los muros estaban cubiertos con versiones pop de Frida Kahlo y las langostas del acuario llevaban el caparazón pintado de verde fluorescente. El Tornillo parecía ansioso de mostrar su recién recuperada afluencia, ya libre de la ordeña de sus secuestradores. Ganaba mucho en las empresas de comunicación donde traicionaba el periodismo de batalla. Gastar era una forma de revelar que estaba de regreso, pero no quería que nadie lo acusara de burgués. Para protegerse de críticas al respecto, despotricaba contra cualquier asomo de miserabilismo. Lo primero que hizo fue señalar el gastado gabán de su amigo.
En su fantasiosa concepción de sí mismo, Juan Jesús se vestía con las camisas de mezclilla de la Generación de la Ruptura y el pesado gabán del expresionismo abstracto norteamericano. Pero hacía mucho que no iba al mercado de Oaxaca o a las baratas de Acapulco Joe. Esto dio pie a que el Tornillo relacionara sus ropas con el estado de la pintura nacional.
Juan Jesús desvió el tema. Habló de Felipe Isidro Benavides, antiguo suegro de ambos. El Tornillo salió apenas unos meses con la hermana de Nuria, y eso acicateaba su sed de datos. Había investigado lo necesario para superar a Juan Jesús.
La vida los había mantenido en proximidad sin reunirlos de veras, sólo las fracturas —su separación, el secuestro de Lascuráin, la muerte de Cristóbal Santander— les daban motivos de reunión. Antes de esa comida, Juan Jesús pensó en el Tornillo como un amigo injustamente tardío. A partir de las primeras ostras, se arrepintió tanto de buscarlo como de ver esas caras de Frida, pintadas por alguien que durante quince minutos se sintió Andy Warhol.
Lascuráin miró a Juan Jesús con desapego, como si perteneciera a la sección menos interesante de un bufet:
—Siempre fuiste un resentido. Te fascinó que Nuria fuera una niña rica y lo odiaste cuando te dejó. Te jodió la envidia. Es la plaga de este pinche país. No puedes comer algo sin que a otro le duela la panza.
Las langostas pintadas de verde fluorescente en el acuario se volvieron perfectamente naturales. Lo único raro era estar ahí con el Tornillo. Meses atrás, Lascuráin se sentía tan vencido que quiso tener un amigo “normal”. Cuando la mano le temblaba y vivía en función de sus secuestradores, la normalidad significaba optimismo; ahora significaba fracaso, resentimiento, ¡normalidad!
Lascuráin suministraba datos que nadie le solicitaba con la cortesía de quien hace favores. La situación actual era distinta. Por primera vez Juan Jesús lo llamaba en calidad de experto, para interrogarlo sobre Felipe Benavides. Lascuráin estaba a sus anchas; podía improvisar un artículo de opinión sobre los complejos del peor pintor que había conocido.
Juan Jesús lo paró en seco, le tiró la servilleta a la cara, concentró las miradas de las mesas circundantes, desvió la vista a una admonitoria Frida con cejas violetas, volvió a sentarse, dijo, con voz temblorosa por la ira, que no estaban ahí para que Lascuráin justificara sus andanzas empresariales después de haber cubierto la guerra en Centroamérica, era un yuppie con glamour porque traicionaba a diario su juventud, el “misterio” del Tornillo, si alguno tenía, era haber sido; había gente con suficiente dinero para contratarlo por eso.
—Eres un resentido, ¡no te digo! —sonrió el Tornillo.
Era el momento de largarse, pero algo lo retuvo. Hacía siglos que no se peleaba con nadie y sintió un extraño desahogo. El otro, en cambio, soportaba bien que lo putearan, pedía otra botanita entre dos mentadas de madre, sin que se le desordenara el fleco peinado con mousse. El secuestro había sido una escuela de resistencia o de cinismo (o los nuevos calmantes, que además le permitían beber tequila, eran estupendos).
—Tienes razón —sonrió el Tornillo Lascuráin—: yo me jodí, y lo sé. Es lo que vendo. En la oficina se sienten de poca madre por tenerme ahí: los hice mierda en el periódico y ahora los promuevo. Los traidores se cotizan alto.
Juan Jesús pensó que vendría una nueva andanada, pero el otro detuvo el psicodrama, guardó un silencio magnánimo, recomendó un postre, pidió un coñac excesivo, untó man-tequilla a un pan en forma de caracol con un cuidado extremo, como si probara que pudo ser neurocirujano pero reservaba su destreza para la mantequilla.
Finalmente habló de Felipe Benavides (“no sabía que se llamara Isidro”). Como siempre, tenía los datos en orden; su mente conservaba miles de carpetas agraviantes que podían ser citadas sin necesidad de repasar nombres o circunstancias. El padre de Nuria sirvió al pri con lealtad, no tanto como senador sino en su despacho de abogado, un especialista en salvar la reputación de la familia revolucionaria; cualquier tema le podía ser confiado: un divorcio o un matrimonio al vapor, la desaparición del pandillero muerto en la recámara de la hija, la salida de un bebé del país sin permiso de uno de los padres, la supresión de un escándalo con la apropiada red de sobornos y amenazas, la repatriación forzada de la adolescente fugada a una comuna en Colorado. Poco a poco, en esas palabras Juan Jesús reconoció las anécdotas del senador, la picaresca de los tribunales donde se incluía como testigo, alguien enterado pero al margen. En realidad, Benavides conocía las tramas porque las había urdido y ejecutado de principio a fin; las tertulias con sus hijas sirvieron para restarle importancia a esas intrigas impunes, para desplazarlo a un rincón de la historia, donde miraba sin juzgar, para que los demás se rieran de un país horrible pero divertido, cómo chingados no.
De algún modo, Juan Jesús sabía o suponía todo eso. Felipe Benavides siempre le pareció un embaucador; a lo que no podía sobreponerse era a su triunfo sobre Nuria, al niño que ahora se llamaba como él, así fuera con su segundo nombre, no muy fácil de llevar (¡qué sencillo parecía llamarse Felipe!), a la naturalidad con que Andrew lo llamaba un cabronazo, un ser querido pero chocante, ya inofensivo, cuyos defectos podían airearse con un insulto que casi era un trofeo. Un cabrón perfecto. ¿Hasta dónde se atrevió Nuria a ver la ruina que era su padre? Juan Jesús recordó la noche en que olvidó el paraguas en casa de sus suegros y Nuria salió en camiseta del cuarto de Felipe Benavides. También pensó en lo que ella dijo mientras él miraba un gato amarillo en la calle: “no sabes lo difícil que es”, como si se acusara de algo, no de salvarlo sino de estar con él. Mil veces Juan Jesús imaginó y descartó el incesto; necesitaba desdibujar esa escena del mismo modo en que ella necesitaba desdibujar a su padre para preservar su idolatría. Era el recurso que compartían, la ignorancia elegida, lo lamentable es que funcionara bien para ella y mal para él. “No puedes competir con el llamado de la sangre”, le dijo en alguna ocasión una amiga melodramática a la que él le gustaba sin que eso fuera un consuelo. Nuria estaría siempre atada a ese vínculo que dependía de algo indescifrable, una línea traspasada, pasos que no debían estar ahí. Las cinco hijas compitieron por los favores del viejo, y ella las superó a todas, tal vez por venir del extremo inesperado, por ser la más pequeña, la que no tenía un papel asignado ni se desgastó en batallas previas; sólo en el combate final fue invencible, cuando debía vigilar la agonía y mitigar el dolor de quien tan minuciosamente decidió por ella. Entonces, al recordar el pasillo oscuro, el clóset con medicinas, las manos hábiles de Nuria, acostumbradas a los remedios, creía advertir una ampolleta que tal vez no estuvo ahí ni él habría reconocido, la droga que podía apaciguar al paciente, mantenerlo a raya hasta el momento justo, permitirle lo que nunca había hecho, renunciar a su voluntad y que eso fuera deseable, imponerle suavemente el tránsito definitivo, sostenerlo así, a merced de esas manos delgadas y jóvenes, como un cadáver agradecido y aplazado. Acaso lo insoportable para Nuria no tuviera que ver con las imposiciones de su padre sino con las de ella, no la humillante sumisión sino la fuerza de la que a veces se avergonzaba, la jeringa en sus manos, la dosis exacta para lo que ella sentía. Al llegar a esta suposición ya estaba perfectamente borracho. El Tornillo lo miraba con sonrisa ecuánime. Jamás entendería a Nuria en el pasillo de sombra, en la extraña intimidad que decidió la suya.
Desvió la vista a una pequeña ventana, muy elevada, que enmarcaba el cielo gris de la ciudad. Pensó en el estudio de Nuria, repasó los detalles, el florero azul, las dos computadoras, el luchador que él le había dado, los papeles en el corcho que trazaban sus rutas, sus horarios, sus afanes, y ahí, en un rincón superior, un óleo acuchillado de su época “holandesa”, un mar de fondo, o una textura que eso sugería, y dos navajazos paralelos. Sus títulos casi siempre tenían una palabra; le parecía que eso les daba contundencia: “Infinito”, las rayas paralelas se tocarían fuera del lienzo. “Hacia el infinito” hubiera sido más exacto, pero sonaba a disco de rock progresivo. “Infinito” resultaba trillado, pero tenía una palabra.
La pequeña ventana le trajo aquel cuadro, de formato menor a los que solía hacer. En el mareo de la borrachera, se preguntó si en verdad lo había visto en el estudio de Nuria o lo agregaba ahora. Su memoria visual era absoluta, lo único de lo que podía estar orgulloso y por desgracia sólo servía para corregir a los que no eran tan atentos o participar en concursos de televisión. Al día siguiente recordaría en detalle los rostros multicolores de Frida Kahlo, los muros que lo rodeaban y empezaban a girar despacio, muy despacio, como una bruma donde distinguía unas cejas moradas, nítidas, acusatorias, antes de que todo el resto fuera negro.
n
Pasaron semanas sin que volviera a Amsterdam. Pospuso las llamadas, con tal deliberación que sus días no fueron otra cosa que conversaciones virtuales con Nuria, formas de llegar a lo que nunca sabría. Ensayaba frases, asociaciones que sirvieran de salvoconducto y lo llevaran a un descubrimiento, la razón detrás de las razones conocidas que les impidió largarse a Holanda y los llevó a la plaza de Coyoacán, a esa tarde de palomas en la que sacrificó sus últimos colores. Recordó la campana del camión de la basura, disminuida por el repique posterior de la iglesia de San Juan Bautista, los guantes negro-amarillos del barrendero que tomó su caja de pinturas, el olor a podrido en el que sin embargo se destacaba la fragancia fermentada de cáscaras y pulpas de naranja.
Una tarde, al volver de la oficina donde diseñaba la revista para las salas móviles del aeropuerto, caminó por una ruta imprevista y llegó a una rotonda donde las plantas crecían con descuido. Al otro lado, reconoció el barrio de casas bajas donde había vivido Cristóbal Santander. Logró dar con su casa, de muros redondeados y blancos, tal vez diseñada por un escultor, que hacía pensar en una jaula para osos polares. En vez de timbre, había una campana, como la del camión de la basura.
Se preguntó si habría llamado en caso de que el crítico siguiera vivo. Su aparición en esa puerta hubiera significado el retorno de quien una vez tuvo futuro. Aunque Juan Jesús asombraba poco; no tenía las pústulas ni las manos atrozmente despellejadas con las que los muertos regresan en las películas de terror; se tragaba los años, según aseguraba Lascuráin, y de algún modo eso era peor; ni siquiera permitió que la vida lo desgastara con provecho, merecía su “edad indefinida”.
Tocó la campana, con fuerza, tranquilizado por el hecho de que el crítico no podía abrirle. Cristóbal Santander había sido un solitario ejemplar, pero tal vez su hermana, la sirvienta, alguna amante estaba en la casa. Siguió tocando hasta que la vecina de enfrente salió a un balcón y le preguntó si tenía alguna relación con el difunto.
Juan Jesús soltó la cadena de la campana. Se fue de ahí sin responder.
Tal vez por tocar esa campana, en la noche soñó con el cuadro que adornaba la esquina superior del estudio de Nuria, un sitio francamente raro para un óleo, aunque no tanto para uno que se llamara “Infinito”. Era una de las cosas que quería preguntarle a ella. ¿Conservaba el cuadro? ¿Y qué pasaba si ella le mentía? Podía decirle que sí por piedad o que no por rencor.
Varias veces recorrió la pista del antiguo hipódromo, imaginando el cansancio de los caballos, tratando de deducir el principio y el fin de ese trayecto. No pensó, ni por un segundo, en la posibilidad de que Nuria pasara por ahí y lo viera murmurando palabras, gesticulando, concentrado en su misión de avanzar sin rumbo, pensando en la llamada a la compañía fumigadora, la paranoia ante el intruso, las estadísticas de secuestros infantiles que Andrew conocería de memoria.
Durante semanas, le dio oportunidad a Nuria de verlo en la calle de Amsterdam, con el gabán manchado de otros años y la expresión desencajada que él miraba en las vidrieras de los comercios, el rostro del que tiene demasiado frío y no está en Holanda, el pelo revuelto por un viento que no sopla.
Una noche se detuvo en la esquina elegida y marcó con el pulso de quien hace una apuesta fuerte, el lance que puede ser bueno o malo pero tranquiliza por el hecho mismo de ser definitivo, la zona donde el apostador acepta la frase que llega una sola vez y confunde la resignación con la esperanza: “va mi resto”.
—¿Eres tú? —le preguntó Nuria.
—Te oyes rara.
—Han pasado mil cosas. ¿Por qué no habías hablado? Un tipo se metió a la casa, a hacer toda clase de preguntas. Andrew dice que es un ladrón o un secuestrador. Aunque no parecía ninguna de las dos cosas.
—¿Qué parecía?
—Era igualito a ti. ¡Qué loco, ¿no?! ¿Tienes un fantasma que fumigue casas?
—¿Y levantaron un acta o algo?
—¿Para qué? Ya le expliqué a Andrew cómo es México. Tal vez el tipo dejó de trabajar con los fumigadores y ellos se niegan a aceptar que ya tienen el estudio para venir con los venenos, no sé, aquí todo es confuso. ¿Y tú cómo andas?
—Bien, hasta donde se puede —dijo en tono reticente.
Nuria habló de su trabajo extenuante, lo insoportable que estaba la ciudad. Había visto una exposición de dibujos infantiles donde los niños no usaban el azul para el aire sino el gris o el café celeste. Como en los cuadros que él pintaba antes.
Era el momento de referirse a su “Infinito”. ¿Todavía lo conservaba? En cambio preguntó:
—¿Tienes hijos?
—No —la palabra salió en tono vacilante, como si ella pensara en aclararla después (“te dije que no tengo hijos míos; Isidro es adoptado”), una mentira que, de modo técnico, significaba una verdad.
Un coche se estacionó junto a él y tocó el claxon, una intrincada melodía, las primeras notas de Rocky. ¿Podía existir en Holanda un coche semejante?
—A veces pienso que me hablas de la esquina —dijo Nuria.
Juan José vio su silueta, recortada en el ventanal del departamento. ¿Podía verlo? ¿Podía ver el coche color cremoso que irrumpía en la madrugada de Holanda?
—Te oigo bien —dijo Nuria, sin que él supiera si se refería a la acústica o a su destino.
Entonces supo que iba a ser incapaz de llevarla a los vericuetos que había planeado, las frases engañosas, tentativas, para que ella le revelara algo, una frase afilada como un puñal, capaz de justificar para siempre su ruptura. No, ni siquiera pudo llegar al tema del hijo que no tuvieron y ahora había adoptado con Andrew.
—¿Sigues ahí, fantasma? —Nuria quiso recuperar el tono bromista, pero no pudo, sus palabras sonaban densas, cargadas de tensión—. ¿Estás bien? —la misma frase de antes llegaba rota, vencida.
Juan Jesús supo en qué parte estaba de la pista de carreras. Entendió al fin lo que sintió al bajar los escalones del edificio de Nuria: un deseo irrefrenable de conocerla ahora, cuando ya no requería del episodio previo que fue él, lejos del viaje que no hicieron, las esclavitudes a una familia ya atenuadas por las pérdidas, descubrir el cuerpo y la entrega de Nuria sin los sobresaltos, las huidas, las noches fracturadas en las que debía salir, ocuparse del padre, pensar en tantas cosas; eliminar lo que sirvió para que ella llegara a ese ventanal y mirara caer la noche y existiera de ese modo, con él, que ya había borrado el futuro que no tuvo.
—Los fumigadores son muy raros —dijo ella.
—¿Qué?
—Eso dijo el fantasma. ¿Te acuerdas del veneno que le poníamos a las hormigas? Parecía azúcar y sólo las engordaba. Supongo que hay venenos que engordan.
Un relámpago abrió el cielo.
—¿También ahí está lloviendo?
—Sí, apenas empieza.
—También aquí.
Nuria hizo una pausa larga. Luego dijo:
—Cuídate, no te vayas a mojar.
Juan Jesús colgó con suavidad. La luz se apagó en la sala de Nuria.
Vio el óvalo donde una vez corrieron los caballos, los matorrales que recibían la lluvia, oyó un trueno como un tropel de cascos en la arena.
Sintió la lluvia en la nuca, una caricia fría. “Amsterdam”, pensó, mientras cruzaba hacia otra calle. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).