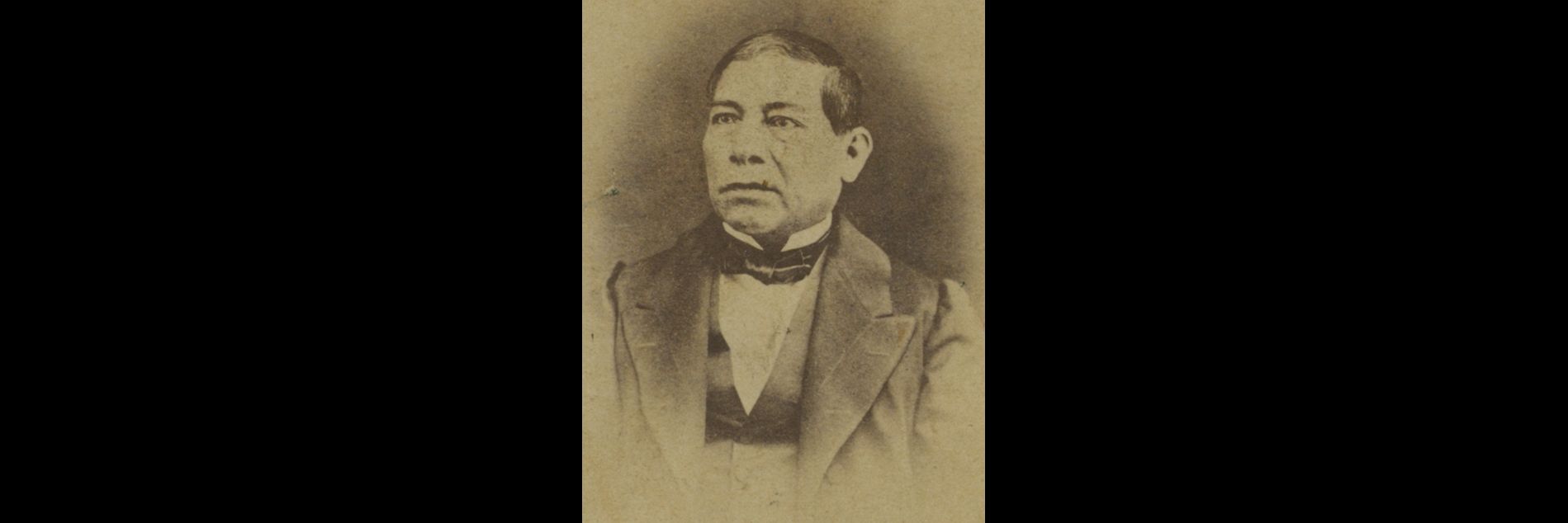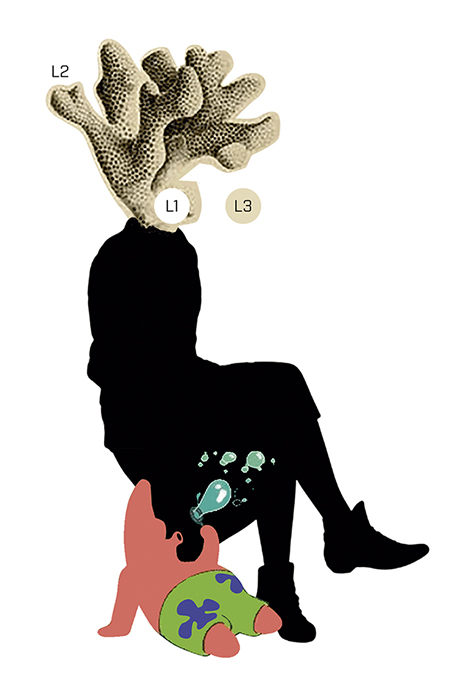El 21 de marzo de 2006 México festejará, o tal vez sólo conmemorará, el segundo centenario del natalicio de Benito Juárez. Su lugar predominante en la historia pareció siempre un dogma patriótico. Murió en olor de cívica santidad en 1872 y a partir de entonces los dos regímenes que sucedieron a la República Restaurada —el porfiriano y el revolucionario— lo han canonizado. Quizá el momento clave en el proceso fueron los actos beatificatorios y la profusa publicación de libros, ensayos, artículos, discursos, composiciones y poemas hagiográficos que se llevaron a cabo en 1906, pero, de tiempo atrás, a lo largo y ancho del país se sucedían toda suerte de bautizos solemnes con el nombre de Juárez: una ciudad (1888), plazas, avenidas, calles, pasajes, teatros, edificios, estatuas, pinturas, estampas. La Revolución Mexicana incorporaría al panteón cívico a una tumultuosa cauda de nuevos héroes que opacarían un poco la figura de Juárez pero sin relegarla claramente a un segundo nivel. Es cierto que todavía a mediados del siglo XX la historia que se profesaba en muchos colegios católicos describía al “burrito Juárez” quemándose en el infierno, pero esa animosidad le hizo a Juárez lo que el viento: nada, o casi nada. El catecismo nacional en torno suyo se resumiría en la letra de aquella famosa canción que todos aprendimos: “En San Pablo Guelatao, del estado de Oaxaca, nació Don Benito Juárez …”. Desde su nacimiento tenía el “Don”.
Formado originalmente —mea culpa— en la historia de bronce, adoctrinado domingo a domingo en la Hora Nacional, visitante asiduo del Museo del Caracol, del Castillo de Chapultepec y el recinto a Juárez en el Palacio Nacional, confieso haberme emocionado con la saga oficial de Juárez. En esos templos de la doctrina cívica aprendí los pasajes canónicos: Guillermo Prieto exclamando —para salvar a Juárez— “los valientes no asesinan”, el refugio de Veracruz y la promulgación de las Leyes de Reforma, la lucha contra la invasión francesa, el juicio de Maximiliano. Uno de los primeros libros que leí fue Juárez, el impasible de Héctor Pérez Martínez, que me atrapó desde la primera línea: “La mañanita brinca sobre la sierra…”. En 1958, como reconocimiento por ciertos trabajos de impresión, el ingeniero Jorge L. Tamayo regaló a mi padre el Epistolario de Juárez, que había editado en ocasión del centenario de la Constitución del 57. Yo lo solía leer ávidamente, sobre todo en los testimonios de intenso sufrimiento familiar de Juárez durante la intervención francesa, cuando perdió en Nueva York a dos de sus tres hijos varones. A mediados de los sesenta seguí las peripecias de Juárez en las telenovelas de Ernesto Alonso (basadas en los buenos guiones de Eduardo Lizalde y Miguel Sabido y representadas con gran fuerza por José Carlos Ruiz) y comencé a leer dos obras centrales de la bibliografía juarista: el Juárez: su obra y su tiempo de Justo Sierra, y los dos gruesos volúmenes biográficos de un historiador malogrado y olvidado pero de gran mérito: Ralph Roeder.
La devoción se volvió desencanto cuando en El Colegio de México leí dos libros demoledores, Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma y El verdadero Juárez, ambos del polemista más notable de la historiografía mexicana, el ingeniero Francisco Bulnes. Era una tortura descubrir al hombre detrás del bronce. Un rosario de Nos. No: Juárez no había sido liberal (en el sentido religioso, como defensor de la libertad de creencias) hasta mediados de los años cincuenta. No: Juárez no había querido promulgar en un principio las Leyes de Reforma que, por lo demás, no se debían mayormente a su estímulo e inspiración. No: Juárez no había sido un caudillo impasible durante la Guerra de Reforma sino un hombre a veces errado (como cuando ordena a Degollado marchar a la Ciudad de México, donde sobreviene la previsible masacre de Tacubaya), injusto (cuando quita el mando y deshonra al propio Degollado por haber osado pedir la intermediación extranjera para dar por terminada la guerra), intolerante (cuando desprecia la opinión de sus amigos más fieles en el dudoso episodio de su permanencia en el poder hacia 1865) e incluso irresponsable (como atestigua el oscuro episodio del Tratado McLane-Ocampo, que finalmente fue rechazado por la Cámara Alta norteamericana, pero que tomado al pie de la letra hubiese abierto la puerta a una suerte de protectorado yanqui sobre México). A mediados de los años setenta, revisando la correspondencia entre Daniel Cosío Villegas y Antonio Carrillo Flores (embajador de México en los Estados Unidos), encontré una copia completa de aquel malhadado documento con un comentario preciso de Carrillo en el sentido de que no había que seguir escarbando en el tema, porque hacerlo dañaría aún más la reputación del héroe.
A principio de los noventa, como parte del libro Siglo de caudillos, acometí la hechura de un ensayo biográfico sobre Juárez. Allí están, creo yo, las incómodas evidencias del hombre de carne y hueso, aquellas que probó Bulnes y otras —humanas, demasiado humanas— que se desprenden del Epistolario y de las críticas de Francisco G. Cosmes, para quien Juárez actuaba como un verdadero cacique. Mi propósito —ajeno ya a la devoción o al desencanto— era bajarlo del pedestal pero no hacerlo añicos, comprender el sentido de su vida pública. Como eje explicatorio recordé un discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1840 en el que Juárez criticaba acremente la huella del régimen virreinal en México: “descuidó la educación”, “crió clases con intereses distintos”, aisló, intimidó, corrompió, dividió, provocó “nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, nuestra degradación y nuestra esclavitud”. Me sorprendieron el énfasis y sobre todo el uso del pronombre. ¿A quién se refería, en el fondo, ese “nosotros”? No a los mexicanos —conjeturé, siguiendo pistas de Justo Sierra— sino a los indios: “Pero hay más —agregaba Juárez—. La estúpida pobreza en que yacen los indios, nuestros hermanos. Las pesadas contribuciones que gravitan sobre ellos todavía […] el abandono lamentable a que se halla reducida su educación primaria”.
A mediados del siglo XIX, siendo ya gobernador de Oaxaca, Juárez hablaba de su misión histórica haciendo referencias continuas a Dios —que a Bulnes, anacrónicamente, escandalizaban, aunque se trataba de una práctica reiterada en esos tiempos, incluso en la jura de la Constitución del 57—, pero de nueva cuenta había un énfasis significativo en sus palabras: “Dios y la sociedad nos han colocado en estos puestos para hacer la felicidad de los pueblos y evitar el mal que les pueda sobrevenir […] Hijo del pueblo, yo no lo olvidaré; sostendré sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir”.
Aun descontando la retórica de la época y de todas las épocas, la vinculación de ambos textos —me pareció— arrojaba una luz sobre el sentido de paternidad absoluta con que Juárez asumió el poder desde 1858 hasta su muerte. Esta encarnación carismática de la institución presidencial fue una enormidad histórica: por principio de cuentas, afianzó la legitimidad legal del poder en México (fundiendo al carisma del caudillo con la tradición autocrática novohispana e indígena). Todos sus contemporáneos liberales lo reconocieron y se reconocieron en él. Gracias a esa generación, a “aquellos hombres que parecían gigantes” (Antonio Caso), México tiene una sólida tradición de libertades cívicas. Juárez no fue el ideólogo ni el jurista de ese inmenso avance: fue, al margen de todas las desavenencias, su líder. Vertió vino nuevo de legalidad en viejos odres de autoridad.
“Para Juárez —escribió Emilio Rabasa— la fuente del poder era inagotable”. Lo era, en parte, por ser con mucho el hombre de mayor edad en esa generación, pero lo era sobre todo porque esa fuente provenía de manantiales antiguos, los más antiguos, anteriores al de los conquistadores que prohijaron aquella “estúpida pobreza”: los manantiales de la cultura indígena. Ese poder sin fisuras, ilimitado pero fincado (al menos formalmente) en la ley, fue la piedra de fundación del presidencialismo mexicano. Hemos visto y padecido las consecuencias nocivas de esa concentración de poder en el siglo XX, pero aquel liderazgo fue el crisol cohesivo de la nación mexicana en un trance de tal gravedad que hubiera desembocado en la secesión de sus estados norteños o en lo que Juárez y los liberales interpretaban como una reversión de la Independencia: la dominación de una potencia europea. No sin cierta razón se dirá que el tratado McLane-Ocampo implicaba lo mismo con respecto a los Estados Unidos, pero Ocampo y Juárez eran demasiado astutos para no haber ponderado los riesgos de su posición frente a las ventajas diplomáticas, económicas y militares que obtuvieron. Su victoria inmediata sobre el bando conservador (que paralelamente firmaba el tratado Mon-Almonte) es la prueba mejor de que ese cálculo existió y funcionó.
La consolidación paralela de la nacionalidad mexicana y las libertades cívicas puede parecer un logro menor frente al cargo que se hace a Juárez desde el ángulo del multiculturalismo, según el cual fue no sólo indiferente a “sus hermanos indígenas” sino abiertamente hostil, porque no objetó las leyes que afectaban los bienes comunales. En esto, Juárez actuaba como un liberal reformado. Hijo de su tiempo, es verdad, no veía —a diferencia de Maximiliano— los valores intrínsecos de las comunidades indígenas, sus usos y costumbres y su apego religioso a la tierra, pero los males que señalaba no eran menos ciertos: ignorancia, miseria, aislamiento, miedo, división, degradación, abandono, opresión. En una palabra, la “estúpida pobreza” de los mexicanos originales, de los mexicanos como él, de los indios.
Justo Sierra, el más generoso y también el más comprensivo de nuestros historiadores, sostuvo que Juárez —“siempre religioso”, aun después de su reforma personal— “veía a través de la Constitución y la Reforma la redención de la república indígena”. Eran las vías legales para sacar a sus “hermanos” de esa condición, para emanciparlos como él se había emancipado. En gran medida lo siguen siendo. Hoy una mentalidad respetable pero reaccionaria desdeña el tratamiento práctico de los atávicos problemas de los indios, y en pleno romanticismo cree ver en la vuelta a ese universo cerrado al tiempo la solución para el porvenir. No hay duda de que en esa matriz cultural hay valores que se deben preservar, pero los problemas que señaló Juárez siguen siendo los mismos y las soluciones también: libertad, democracia, igualdad ante la ley. Valores universales.
Juárez había salido de su condición. No tenía nostalgia de ella. No fue el primero en salir. Salir de ella no es denigrarla. Es lo que hicieron —forzados o por convencimiento— todos los mestizos mexicanos, una porción no menor de ese conglomerado que atraviesa los siglos y que llamamos México. Las comunidades indígenas del México actual pueden aspirar a permanecer total o parcialmente en su cultura, o a salir del mismo modo de ella. O pueden aspirar —con creatividad— a tener lo mejor de los dos mundos. Pero para todos los que habitan en ellas cabe una modificación del famoso apotegma juarista: el respeto al derecho de esos individuos a salir o a quedarse en su condición, es la paz. –
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.