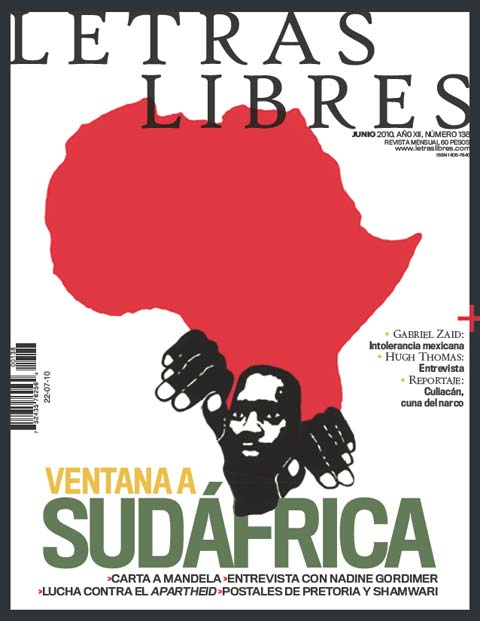En el edificio de los tribunales federales de Buenos Aires, cerca del puerto, hay una habitación construida como una pecera. Está en el subsuelo y es difícil llegar a ella si se desconoce el camino, y si un despistado entrara por error tardaría en entender lo que ocurre allí adentro.
Dentro de la pecera, es decir, del lado interno del muro de vidrio que contiene la habitación, tres hombres gruesos de traje sentados detrás de un gran escritorio en lo alto de una tarima miran severamente hacia la nada, mientras dos jóvenes se turnan para leer, en tono monocorde, interminables tomos de páginas ajadas. Frente a ellos, de espaldas al muro de vidrio, dos grupos de personas sentadas, uno de cada lado de la pecera, escuchan, algunas imperturbables, otras removiéndose en sus sillas.
De este lado del muro de vidrio, medio centenar de personas los observa. El aire está cargado de una tensión contenida que no parece corresponderse a la, a primera vista, aburrida letanía de los lectores del libro.
Horas transcurren de ese modo. De pronto, uno de los hombres gruesos anuncia un receso y los espectadores salen despedidos, como activado un resorte, se estampan contra el muro, aprietan sus manos contra el vidrio como si esperaran traspasarlo. Sus miradas transmiten angustia, fascinación, incredulidad: todo al mismo tiempo.
El despistado creerá que presencia una escena de freak show.
Pero yo, y los que estuvimos allí durante largas horas en estos meses del verano y comienzos del otoño, estábamos prestando atención. El tribunal es uno de los muchos que, en número creciente, han comenzado a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado de la última dictadura argentina (1976-83). Los espectadores son, en gran parte, familiares y amigos de los desaparecidos de esa dictadura. Y a quienes miran con emociones contenidas, a quienes no pueden dejar de mirar durante horas sin fin, son los marinos que operaban la represión ilegal en el centro clandestino de detención y torturas de la esma, la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron y murieron más de 5,000 personas.
Pese a su tono administrativo –o tal vez justamente por él– la lectura de los secretarios del tribunal resuena como un relato folclórico: una de esas fábulas que conforman el tejido de lo que somos, que escuchamos tantas veces en el pasado que hoy tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar lo que contienen. Y cuando lo hacemos, cuando en un golpe de entendimiento nos vemos sentados en una sala con las víctimas a un lado y los verdugos allí, y comenzamos a distinguir en la resonante letanía los testimonios de los sobrevivientes –secuestros, violaciones, golpizas, electricidad sobre cuerpos mojados atados a parrillas de alambre, salvajismo, los rastros de los que no sobrevivieron…– se nos hiela la sangre.
▀
Cuando el primer presidente de la recuperada democracia, Raúl Alfonsín, llevó a juicio a los comandantes militares en 1985, la Argentina se convirtió en un caso único en la región, casi único en el mundo: la democracia no se construía sobre un pacto de amnistía y silencio.
Con los años, sin embargo, nos volvimos comunes: el mismo Alfonsín dictó leyes de perdón –conocidas como ley de “obediencia debida” y de “punto final”–, de modo que sólo los altos jefes militares pagaran por los crímenes de las Fuerzas Armadas; y en 1989 y 1990, su sucesor, Carlos Menem, indultó a los condenados y a los que todavía corrían riesgo de ser juzgados, militares y civiles –en total, incluyendo a miembros de grupos guerrilleros, unas 1,200 personas.
Cientos de miles marcharon en rechazo a los indultos, pero los jefes militares volvieron a sus casas. Ocasionalmente, una víctima se cruzaba en un café con su torturador. Ocasionalmente, un jefe militar debía interrumpir su corrida matinal por la costanera, o irse de un restaurante, porque un ciudadano lo insultaba. Muchos se dijeron que la condena social era suficiente. En 1999, cuando Menem dejó el poder, la madre de un desaparecido se convirtió en un fenómeno político y esperanzó a multitudes, pero esa misma madre, Graciela Fernández Meijide, decidió que no había condiciones políticas para que el Congreso anulara las leyes del perdón.
Dos años más tarde, la Argentina se hundió en una de las peores crisis políticas y sociales de su historia y las prioridades, pareció, eran otras.
En marzo de 2003, con la situación más estable, Néstor Kirchner llegó al gobierno y convirtió la causa de los derechos humanos en una de sus banderas. Pronto, la justicia federal primero y la Corte Suprema de Justicia después anularon las leyes del perdón y los indultos.
Lo que ocurrió después se cuenta en las cifras que acaba de publicar el Centro de Estudios Legales y Sociales (cels), organismo no gubernamental de defensa de los derechos humanos:
–1,464 personas están acusadas por crímenes de lesa humanidad.
–421 procesados están en prisión.
–321 procesos avanzan en tribunales de todo el país.
–8 juicios orales llegaron a su fin en 2008, once en 2009. A marzo de 2010 se habían completado 23 debates orales.
–68 personas recibieron condenas.
–59 están siendo juzgadas en diez audiencias públicas simultáneas en distintas regiones del país.
–230 acusados murieron mientras eran investigados.
–41 imputados están prófugos.
El cels, que aboga por acelerar los procesos, señaló que apenas un 6 por ciento de los acusados han sido condenados hasta el momento y que, al ritmo actual, llevará veinte años juzgar al último de ellos por crímenes que ocurrieron hace ya treinta años. Su informe argumentó que los tribunales carecen de los recursos para acelerar los procesos y que, peor todavía, muchos jueces “sabotean” los juicios por razones ideológicas y por oposición al gobierno.
En un receso del juicio a los marinos de la esma, hablé con una ex funcionaria estatal del área de derechos humanos que opinaba en cambio que la demora se debía a que los crímenes son juzgados como delitos comunes porque no se reformó el código procesal: “No hay derecho de hacer pasar por esto interminablemente a los testigos. Los juicios van a ir languideciendo y nunca van a completarse”, sentenció. En su opinión, los juicios debían suspenderse: la condena social era suficiente.
Escuchaba nuestra conversación una mujer que perdió a su marido en la esma. Cuando la ex funcionaria nos dejó solas, la mujer me dijo: “Aun si sólo fuera por el valor simbólico de ver a estos tipos esposados y en el banquillo de los acusados, los juicios deben continuar.” Y cuando regresamos a la pecera se sentó en primera fila, al lado de dos Madres de Plaza de Mayo, y durante las tres horas siguientes, como en un trance hipnótico, no quitó los ojos de encima de los asesinos de su marido. ~