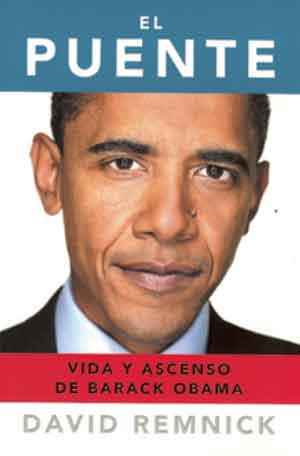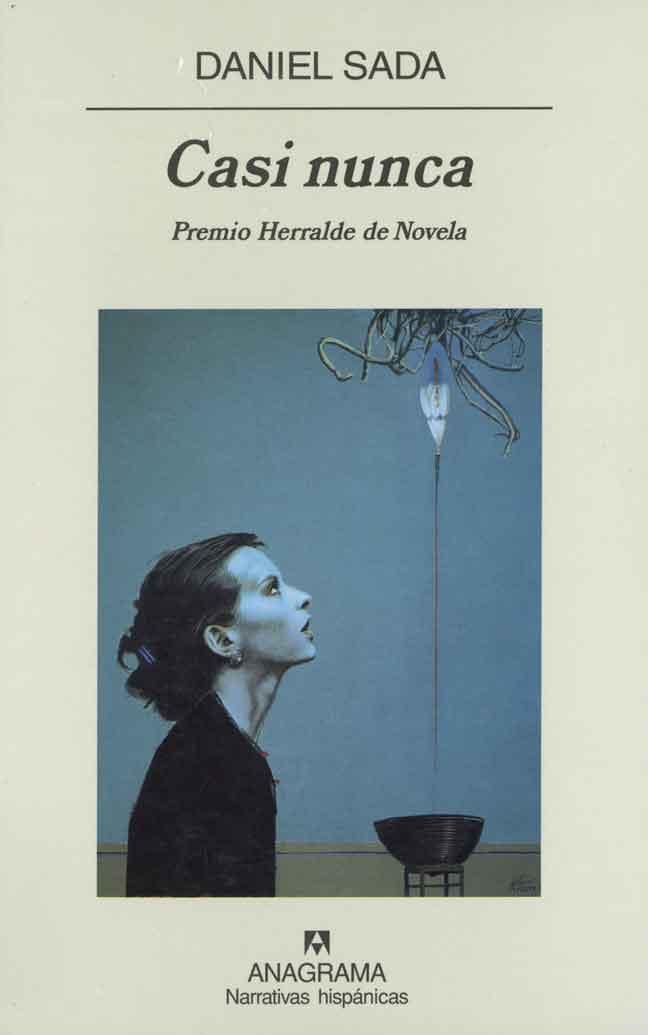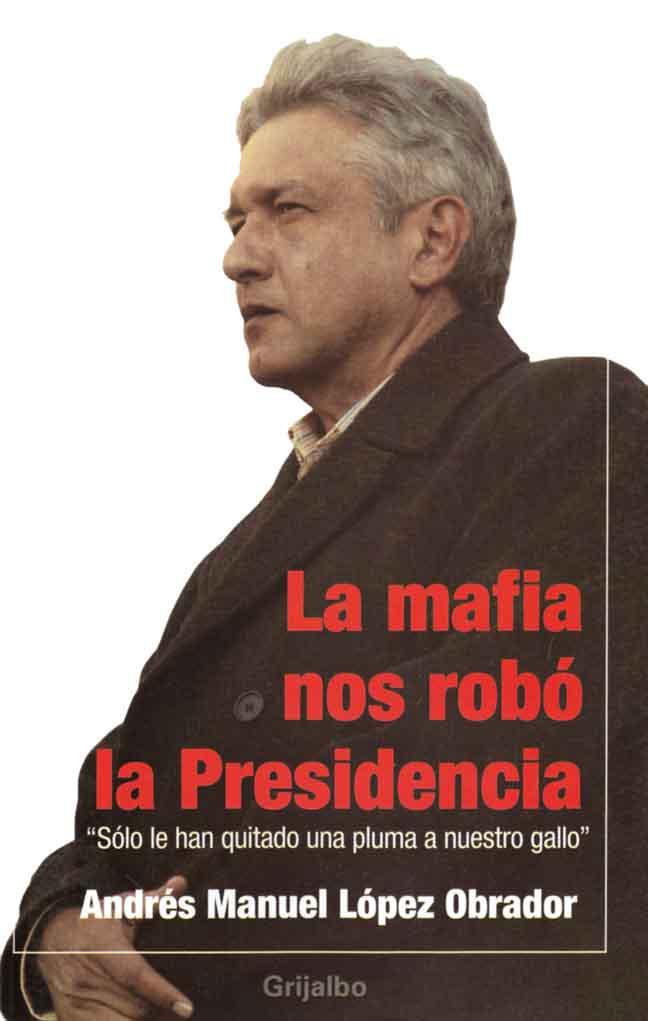Barack Obama dejó de buscar sitio para aparcar su Jeep Cherokee en diciembre de 2003. Su equipo decidió que debía ir a los actos con chófer. En julio de 2004, utilizó el teleprompter por primera vez. Fue en la convención demócrata de Boston, que eligió a John Kerry como candidato. Obama aprendió a leer de las pantallas en la oficina de su asesor David Axelrod con un teleprompter alquilado. En Boston, un productor teatral le enseñó cadencia, a colocar las pausas y le recomendó que “surfeara”, que hablara por encima de los aplausos de la gente. Es un gran efecto.
Menos de tres años después, Barack Obama anunciaba que quería ser presidente. Todo fue muy rápido. En 2004, Obama era senador estatal en Illinois. En España sería algo así como diputado autonómico en Asturias. Había ganado solo tres elecciones en su vida –con sus primarias– para ese cargo (en 1996, 98 y 2002) y había perdido otros comicios cuando se presentó al Congreso federal en el 2000.
Ese año fue el peor momento político de Obama. La familia tenía dificultades económicas: tanto él como Michelle, su mujer, habían estudiado en la Harvard Law School y aún pagaban los créditos. Su hija Malia tenía dos años y Sasha estaba por llegar, ya pensaban en empezar un fondo para pagarles la carrera. Michelle quería que Barack dejara la política. El Senado de Illinois está en Springfield, a tres horas de Chicago. Obama vivía allí de lunes a jueves. En esa época, le llegó a Obama una gran oferta de la Joyce Foundation: un millón de dólares de salario para repartir 50 millones entre proyectos sociales. Obama fue a la entrevista con poco ánimo. El consejo de dirección lo notó. Uno de los miembros le dijo: “Por Dios, Barack, este es un gran trabajo. Pero no lo quieres.”
Obama siguió en Springfield, donde apenas ganaba 50.000 dólares; completaba los ingresos con clases en la Universidad de Chicago y encargos para un bufete. Quería esperar una nueva oportunidad de ascender en política. No sería fácil. La alcaldía de Chicago estaba ocupada desde 1989 por Richard Daley, miembro de un clan demócrata consolidado. Tardaría en abandonar el puesto (de hecho ha anunciado que se va en 2011; Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de Obama, aspira a sucederle). El Congreso ya lo había perdido.
Solo quedaba el Senado federal. Uno de los dos senadores de Illinois era un multimillonario republicano. Su mandato acababa en 2004 y no se iba a presentar de nuevo. Obama preguntó en los pasillos del Partido Demócrata. Las primarias estaban muy abiertas y decidió presentarse. El Senado no es una elección cualquiera. Son estatales; hay que llegar a todos los rincones e Illinois tiene 13 millones de habitantes. La inversión en tiempo y dinero debe ser extraordinaria. Michelle no lo veía claro. Barack le dijo que sería la última vez.
En los largos meses de viajes por el estado para darse a conocer y recaudar dinero, a Obama le escuchaban grupos de diez, veinte, treinta personas. Un profesor amigo, David Wilkins, preparó un encuentro para reunir fondos en su casa: “Tuve que ‘suplicar’ a la gente para que viniera y pagara cien dólares. Éramos solo veinticinco, me sentía tan mal. Barack se sentó ahí, delante de la ventana, y habló con nosotros tres horas. Fue fascinante. Fue como ver a Hendrix en un club antes de que fuera Hendrix.”
Con los meses, sus rivales en las primarias empezaron a perder fuelle. Obama se convirtió en favorito. Entonces llegó el momento clave, en la primavera de 2004. Iba en el coche con su chófer. Le llamaron desde la organización de la convención de Boston. Iba a dar uno de los discursos clave, querían una cara nueva. Colgó y le dijo al conductor: “Creo que esto es bastante grande.”
Obama llevó a Boston un discurso que había dado decenas de veces en Illinois. Contaba su historia: “Afrontémoslo, que yo esté en este escenario era muy improbable.” Su abuelo blanco había luchado en Europa en la Segunda Guerra Mundial, su abuelo negro había sido cocinero para los británicos en Kenia y su padre, pastor, aunque años después recibió una beca para ir a estudiar a “un lugar mágico”: Estados Unidos. Obama nació en Hawái, se crió unos años en Indonesia, maduró en Chicago. Luego habló de reconciliación: “No hay estados de derechas y estados de izquierdas, hay los Estados Unidos de América.” Fue su frase más célebre. Estos fueron los dos grandes temas de su campaña presidencial: esperanza y cambio.
Obama tenía fácil representar esperanza y cambio: él era eso. Obama fue un niño negro, con problemas económicos, sin padre, criado por los abuelos, que fue por méritos propios –y por la discriminación positiva– a las mejores universidades y pudo cumplir su vocación. Es el sueño americano en persona. Además, la figura de Obama dio a los americanos la oportunidad de mirarse al espejo y desquitarse de parte de su pasado: ya eran capaces de elegir a un presidente negro. Qué mejor esperanza.
Obama era también el cambio. La administración Bush había lanzado una guerra poco popular, había jugado con debates culturales para rascar votos, llegaba la crisis. Obama en cambio se había opuesto a la guerra desde 2002 y el cinismo de Washington aún no le había afectado. No tenía experiencia, pero Cheney y Wolfowitz tenían mucha y no les había servido, decía Obama.
Además era un buen político: sabía hablar, debatir y dirigió una campaña fenomenal. Una de las mejores anécdotas del libro es de Jim Cauley, jefe de la campaña para el Senado en 2004. Reunieron a grupos de votantes para preguntarles opiniones. Es algo habitual en marketing. Enseñaron imágenes de los otros candidatos y a la gente les recordaban a Dan Quayle –el soso vicepresidente de George Bush padre– o a Míster Potato. Mostraron a Obama y los asesores oyeron a una mujer: “Denzel.” Otra: “No, Sidney Poitier.” Cauley lo vio claro: “Fue mi momento eureka. Pensé: ‘Mierda, vamos a ganar esto’.”
David Remnick es el director de la revista The New Yorker. Es premio Pulitzer por un libro sobre el final de la Unión Soviética, donde fue corresponsal de The Washington Post de 1988 a 1992. Para hacer El puente, Remnick ha entrevistado a casi trescientas personas y ha leído centenares de artículos (al final dice que le han ayudado dos asistentes). Es buen periodismo. Cuenta la vida de Obama, desde su infancia hasta su inauguración. Se ve que le cae bien –hay muy pocas críticas–, como a la mayor parte de la prensa.
En el libro hay dos elementos de la vida de Obama que se repiten a menudo: la importancia de Chicago para su educación sentimental y su vocación de servicio público. Pero el gran tema es la raza. El puente es una buena biografía de Obama, pero además es un magnífico ensayo sobre la evolución de la raza en Estados Unidos desde la esclavitud. La tesis de Remnick es que Obama es el líder de la generación Josué, la que sucedió a la de Moisés y llegó a la tierra prometida. Moisés era Martin Luther King –“quizá no llegue a verlo”, dijo un día. (King hubiera tenido 80 años en enero de 2009.) Obama ha dicho varias veces que está sobre “los hombros de gigantes”. La generación de Josué no ha combatido por los derechos civiles. Su lucha ha sido más sutil: ponerse al nivel de los blancos y optar a lo mismo –la presidencia, por ejemplo– sin violencia ni complejos. Obama recibió críticas: era demasiado conciliador. La victoria le ha dado la razón.
Remnick hace bien en destacar la raza. Yo viví la noche de la elección de Obama en Columbus, Ohio. Todos los que celebraron su victoria, los que vimos su discurso, sentíamos que era historia. No porque Obama fuera el candidato del cambio y podría construir un país mejor, sino porque Estados Unidos había escogido a un presidente negro. Estados Unidos, por un día, fue mejor de lo que creía. Los problemas de los negros no desaparecieron. El paro crecía. En las guerras aún morían soldados. Pero ese día, la noticia era otra. Luego tenía que venir el cambio y el momento de juzgar al presidente Obama por lo que toca: sus méritos. Ha resultado ser más difícil de lo que parecía. Pero ahí acaba este libro y empieza otra historia. ~
(Barcelona, 1976) es periodista, licenciado en filología italiana. Su libro más reciente es 'Cómo escribir claro' (2011).