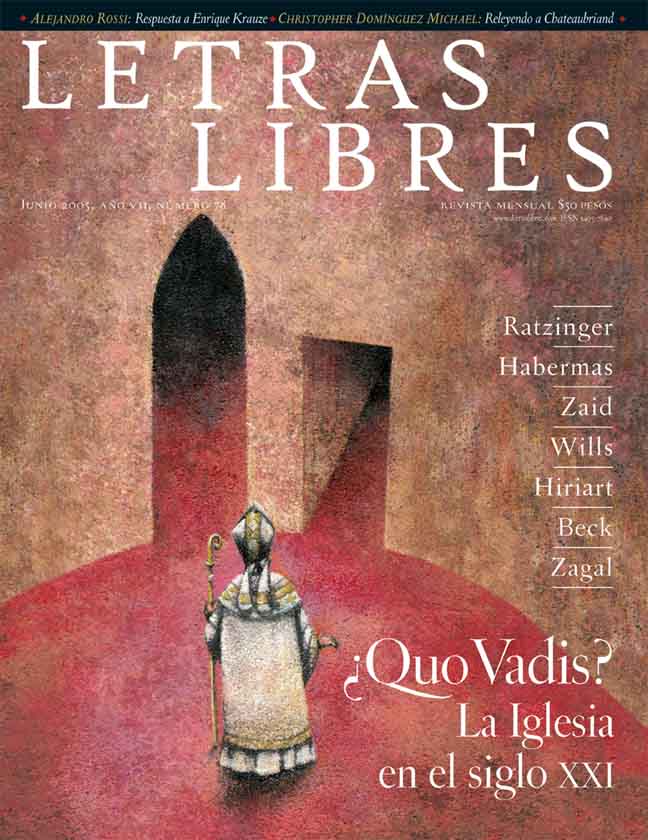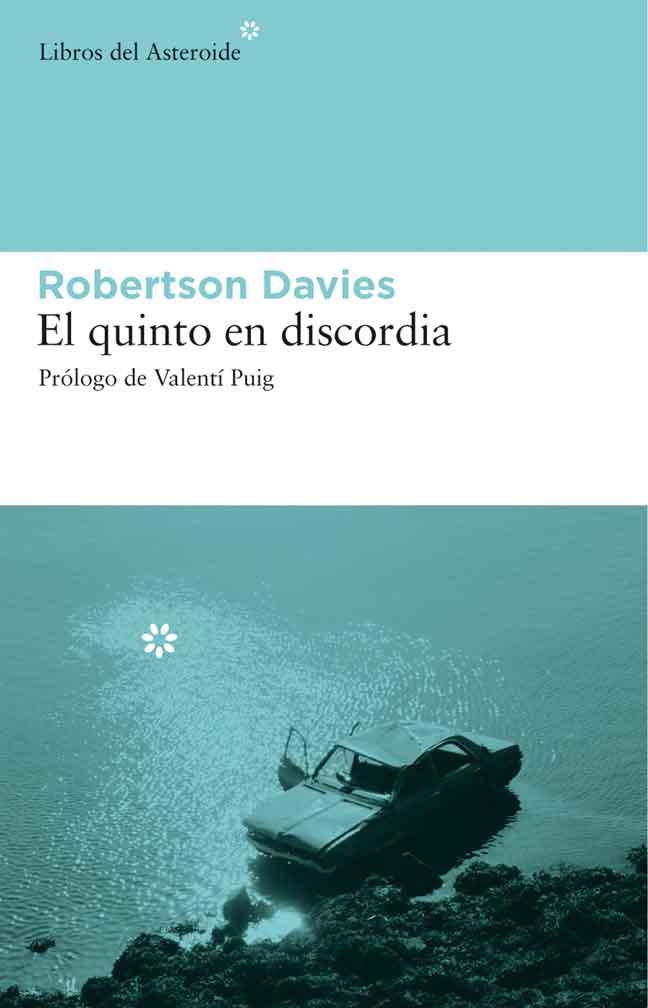La tumba de Chateaubriand, la puerta entreabierta desde la cual oímos su voz, tal cual él lo dispuso, se encuentra en el islote del Grand-Bé, frente al mar, en Bretaña. A ese rincón de piedra, en Saint-Malo, llegó una buena tarde el joven Jean-Paul Sartre y, en un gesto canino que lo pinta al natural, se orinó sobre la tumba. La meada sartreana marcaba el territorio en que transcurrió, durante buena parte del siglo xx, la posteridad de Chateaubriand, condenado a hozar, “confuso aunque inmortal”,*en el vacío de los réprobos.
Las Memorias de ultratumba, de Chateaubriand, son una epopeya cuyo tema dominante es la caída del hombre en el tiempo histórico. Sólo la propia historia, por ello, podía restituirle a Chateaubriand (1768-1848) lo que genuinamente le pertenecía desde el siglo xix: ser el único escritor moderno a la altura de Dante y de Milton. En el bicentenario de la Revolución Francesa y menos de ciento cincuenta años después de su muerte, los acontecimientos se concatenaron de manera caprichosa, de tal forma que el propio escritor, testigo de tantas perturbaciones, habría quedado, una vez más, maravillado ante las improvisaciones de la Providencia. Entre los inviernos de 1989 y de 1991, la larga sombra de la Revolución Rusa acabó por extinguirse, y al desvelarse la magnitud moral e histórica de los crímenes del comunismo, se evidenció que en el origen de la sangrienta ilusión lírica estaba el Terror de 1793.
Marc Fumaroli, prologuista de esta nueva edición española de las Memorias de ultratumba y autor él mismo de una vastísima exégesis (Chateaubriand, Poésie et Terreur, 2003), explica cómo, al remitir la teoría jacobinoestalinista de las revoluciones modernas, que convertían el terror en una hazaña del humanismo, las miradas más inteligentes (y también las más humildes) hubieron de tornarse hacia aquellas víctimas de la Revolución Francesa que acabaron de adquirir, casi en el siglo xxi, el rango de profetas. Entre ellos, Chateaubriand quedaba como el visionario ante el Altísimo.
Mientras dominó el culto revolucionario, todo parecía autorizar la marca sartreana: Chateaubriand pertenecía a la Reacción, al pasado feudal y, en el mejor de los casos, a la nostalgia romántica por los tiempos caballerescos. Poco importaba que esa mala prensa se debiese más a la ignorancia que a la calumnia: no existe hoy en inglés, por ejemplo, una versión completa de las Memorias de ultratumba. Un cambio de siglo le cae extraordinariamente bien a estas memorias: treinta y seis libros que son, políticamente hablando, un tratado sobre la libertad de los modernos, escritas por un noble bretón que fue presentado en la corte de Luis xvi en 1787 y que antes de morir columbró, en las teorías sociales del comunismo y del anarquismo, la gran prueba que le esperaba a la democracia moderna. Chateaubriand había sido educado en Rousseau, que llenó el mundo de lunáticos, y en 1789 no abandonó la causa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hasta que no la vio envilecida por el Terror.
No fue Chateaubriand ni el primero ni el único en disociar 1789 de 1793. Pero, a través de las Memorias de ultratumba, fue quien dio un panorama profético de aquella guerra civil europea, de la reunión de los Estados Generales al sufragio universal, del ascenso del general Bonaparte a la inconcebible soledad del antiguo dueño del mundo en Santa Elena, de la Restauración de los Borbones a la monarquía burguesa de 1830. No fue Chateaubriand ningún beato defensor del Trono y del Altar, y antes que Sartre se orinase en su tumba en nombre de la izquierda, el ultra Charles Maurras lo había condenado, en Trois idées politiques (1898), como un romántico enamorado de la muerte. Casi un anarquista le parecía Chateaubriand a Maurras, al pretender conciliar la vieja monarquía con los valores de 1789, defensor que fue de todas las libertades políticas, empezando por la de prensa. De Edmund Burke —a quien conoció como emigrado en Londres en 1793— a Alexis de Tocqueville, su sobrino político y, según Fumaroli, su heredero intelectual, la obra de Chateaubriand pertenece, si no al liberalismo propiamente dicho, sí a la libertad de los modernos, tal cual la planteó Benjamin Constant en 1819.
Chateaubriand fue el poeta del Terror. Ninguna consideración filosófica ni religiosa le pareció suficiente para ver a la guillotina —que mató a varios de sus amigos y familiares— como una máquina diseñada para el progreso de la humanidad. Buscando lo que algunos todavía no encuentran, la conciliación entre las Luces y el cristianismo, las Memorias de ultratumba dialogan con Rousseau, en cuya exaltación del estado de naturaleza Chateaubriand observó una crítica terrorista de la civilización. A Chateaubriand le tocó ser soldado en el Ejército de los Príncipes contra la República, miserable emigrado en Londres, restaurador intelectual del cristianismo y admirador del Cónsul Napoleón, más tarde su enemigo jurado tras el asesinato del Duque de Enghien, principal publicista de la Restauración en 1814 y ministro de Luis xviii en 1823, para pasar a ser opositor liberal de los Borbones lo mismo que embajador en Londres y en Berlín. En 1830, instaurada la monarquía burguesa tras la jornadas de julio, Chateaubriand mismo descubre una constante a lo largo de su vida: el odio al despotismo y la obcecación por la legitimidad, la fidelidad al reino perdido de los franceses y la confianza en que la república democrática, la que vio en su viaje juvenil a América del Norte, sería el futuro del mundo. Un par de años después, Chateaubriand transforma unas rudimentarias Memorias de mi vida en lo que serán, escritas por capas y armadas con una perfección de orfebre, las Memorias de ultratumba.
Es conocida la génesis de las Memorias de ultratumba, obra de un Chateaubriand ya viejo y retirado del mundanal ruido en L’Abbaye aux Bois, quien, apenas entretenido en hacerle de celestino a los derrocados Borbones, decide “lanzar una bouteille à la mer en dirección a la posteridad”, como dice Jean-Claude Berchet. En 1836, le vende a una sociedad creada ex profeso los derechos de la publicación póstuma de sus memorias, lo cual le aseguraría una renta vitalicia. Ocho años después, aquella sociedad vende a espaldas del escritor esos derechos con los que había creído “hipotecar su tumba”. La Presse, nueva propietaria de la obra, decidió “la innoble secularización por entregas” de las Memorias de ultratumba, lo cual exigió de Chateaubriand, y de su entorno en el salón de Juliette Recamier, una relectura y una revisión colosal, trabajo que costó un par de años a un escritor casi octogenario, pero que realizó con maestría, mejorando el conjunto de la obra en casi cada una de sus partes. La Presse, una vez muerto Chateaubriand, publicó mal las Memorias de ultratumba, a la carrera, sin respetar las últimas y detallas disposiciones del autor. Ha sido necesario siglo y medio, de Edmond Biré a Jean-Claude Berchet, pasando por Maurice Levaillant, para que la erudición francesa presente una edición realmente completa del libro, misma que El Acantilado ofrece ahora en español, prescindiendo por desgracia de algunos apéndices, como el que incluye la embrionaria Memorias de mi vida.
Chateaubriand dijo que el estilo nunca es cosmopolita. Acaso de ello se desprenda la fama que las Memorias de ultratumba tienen de ser intraducibles, aunque sean cuatro, al menos, las versiones casi completas que tenemos de ellas en español. La primera apareció casi simultáneamente que la edición francesa, en 1849, traducida anónimamente e impresa por Mellado en Madrid. En 1855 vino la versión de Francisco Medina Veytia, y más de un siglo después (1961) Aurelio Garzón del Camino tradujo en México, para la Compañía General de Ediciones, las Memorias de ultratumba, en dos tomos. La nueva traducción de José Ramón Monreal es muy buena. Es lástima que, en su nota editorial, le haya faltado la elegancia implícita en mencionar a sus predecesores. Casi nadie nació ayer, a todos nos espera el olvido: retardemos entonces su llegada con un poco de cortesía. Y en cuanto a la recepción de las Memorias de ultratumba en el dominio de la lengua, la mayor parte de la investigación está por hacerse. Nuestros liberales, en el siglo xix, prefirieron como modelo oratorio la Historia de los girondinos, de Lamartine, que es lo que queda de las Memorias de ultratumba tras una lobotomía.
“Un Louvre de lectura”, así definió Francis Ponge las Memorias de ultratumba, que hubieron de esperar su tiempo para dejar de ser leídas únicamente como una antología de episodios históricos o un paseo ante la galería de las celebridades. Pocas obras más unitariamente dispuestas hay en la literatura universal, un libro orgánicamente concebido como una especie de ser vivo que se alimenta de la biografía de un hombre. Educado en la vieja liturgia del verso clásico francés —que ni los aguerridos philosophes se atrevieron a desafiar—, Chateaubriand argumenta en favor de un nuevo tipo de prosa, capaz de atrapar la materia de los sueños modernos y de las pesadillas democráticas. La vitalidad sonora de las Memorias de ultratumba puso muy alto el listón para los discípulos románticos de Chateaubriand —Hugo, Lamartine, Sainte-Beuve—, quienes se despertaron envejecidos ante la vitalidad sonora con la que su maestro se despedía.
En el siglo xx, las Memorias de ultratumba tuvieron, al menos en Proust y en Julian Gracq, a dos lectores excepcionales, quienes advirtieron cómo los anacronismos de 1849-1850 se convertían en una polisemia de abundantísimo porvenir. Parodias, préstamos e imitaciones, de la Antología Griega o de la Biblia, que Chateaubriand encadena magníficamente a través de sucesivos poemas en prosa, fluyen por ese río —Heráclito y Proust— que son las Memorias de ultratumba. Fumaroli dice, en Poésie et Terreur, que lo que Chateaubriand entiende por essai es lo que, a partir de 1880, empezará a llamarse “monólogo interior”, tensión entre la espiral de la historia y el derrotero del individuo. Y cuando se dice que escritores contemporáneos —como Claudio Magris y Roberto Calasso— han combinado en un nuevo género el ensayo y la novela, debe recordarse —y ellos lo admitirían con orgullo— que sólo han actualizado la doctrina retórica de las Memorias de ultratumba.
Chateaubriand narra cómo un pequeño caballero bretón —él mismo— se convierte en arquetipo del hombre expulsado del Antiguo Régimen (o del reino milenario), el cual, en cuestión de muchos meses y pocos años, se desengaña de la Revolución como la nueva teología de la historia y se despierta desamparado, convertido en un moderno.

En esta circunstancia, decide no transformarse ni en un teórico de la Contrarrevolución —como Joseph de Maistre y Louis de Bonald— ni en un aventurero de las mudanzas políticas, como su execrado Talleyrand. Chateaubriand elige ser fiel a la monarquía legítima e intenta, acaso sin éxito, conciliar el honor de los antiguos con la libertad de los modernos.
Escritor católico educado por protestantes, Chateaubriand suma a Milton con Rousseau: la libertad que Dios concede a Satán junto a la caída antropológica del hombre. Más novelista que exégeta, Chateaubriand da a luz, como hijo de esas bodas, a un personaje inmortal, dotado de un porvenir mitológico aun más espeso que el Frankenstein inventado en 1816 por Mary Shelley: el revolucionario moderno. Como discípulo de Milton, el republicano y el regicida, Chateaubriand presenta al revolucionario como ese amigo de los hombres cuya fatal amistad rechazan los hombres, el rebelde Satán que atrae y repugna:
Dije una oración a la entrada de la cripta donde había visto enterrar a Luis xvi: lleno de temor sobre el futuro, no sé si mi corazón ha estado embargado jamás de una tristeza más profunda y religiosa. Me fui acto seguido a ver a Su Majestad: tras ser conducido a una de las habitaciones que precedían a la del rey, no encontré a nadie; me senté en un rincón y esperé. De repente se abre una puerta: entra silenciosamente el vicio apoyado en el brazo del crimen, Monsieur de Talleyrand caminaba sostenido por Monsieur Fouché: la visión infernal pasa lentamente por delante de mí; el fiel regicida, de hinojos, puso las manos que hicieron rodar la cabeza de Luis xvi entre las manos del hermano del rey mártir; el obispo apóstata hizo de garante del juramento. (i, xxiii, 20, p. 1,276)
El célebre fragmento presenta a Talleyrand y a Fouché como dos de las creaturas centrales del pandemonio del Terror y del Imperio. Pero el vicio y el crimen sólo funcionan como comparsas en esa “Vida de Napoleón” que funciona como el corazón de las Memorias de ultratumba. Ningún bonapartista ha dicho lo que Chateaubriand de Napoleón: “Después de Alejandro, comenzó el poder romano; después de César, el Cristianismo cambió la faz del mundo; después de Carlomagno, la noche feudal engendró una nueva sociedad; después de Napoleón, la nada; no se ve llegar imperio, ni religión, ni bárbaros.” (ii, 29, pp. 1,677-1,678)
Rodeado en la vejez de bonapartistas, como el joven Edgar Quinet o su propia esposa, Céleste, que harta de las groserías de los Borbones se volvió devota del emperador, Chateaubriand había comenzado, desde 1832, a modificar su opinión sobre Napoleón. Él, que había escrito en 1814 ese vitriólico panfleto titulado De Buonaparte et des Bourbons, se dio cuenta de que sólo alcanzaría la vejez y la sabiduría si reconocía y exorcizaba los poderes del demiurgo revolucionario.
Obra maestra de la epopeya romántica y de la epopeya a secas, la pintura histórica que Chateaubriand hizo de Napoleón es superior a cualquiera de los retratos que de césares y reyes hicieran los escritores de la Antigüedad. Indignado por el asesinato del Duque de Enghien, el crimen que abrió el camino hacia la coronación, Chateaubriand amenazó al Emperador en 1807, con una línea en el Mercure, donde le advertía a Nerón que Tácito ya había nacido en el Imperio. Pero Chateaubriand resultó ser algo más que un Tácito para Napoleón: fue su novelista, el creador de una segunda naturaleza donde el tirano y el civilizador confluyen en el Arcángel caído, atroz en su rebelión, dueño de la tierra y esclavo de la Providencia, libre y corrupto a la vez: el revolucionario moderno.
Le tocó a Chateaubriand ver regresar a Francia, en 1840, los restos del emperador y sólo entonces completó su epitafio: “Las errantes cenizas del conquistador han sido contempladas por las mismas estrellas que lo guiaron en su destierro; Bonaparte pasó por la tumba como pasó por todas partes, sin detenerse.” (i, xiv, p. 1,336). Y Napoleón mismo, en Santa Elena, habría compensado a su enemigo con una frase magnífica: “Chateaubriand ha recibido de la naturaleza el fuego sagrado: sus obras así lo atestiguan. Su estilo no es el de Racine, es el del profeta.” (i, xiv, p. 1,331)
No olvido que a lectores tan inteligentes como Stendhal y Sainte-Beuve les fue difícil tragar el estilo, el personaje, de Chateaubriand. Stendhal le reprochaba la absoluta falta de sentido del humor, el pomposo aparato que lo anuncia y que lo despide; Sainte-Beuve, que comió de la mano de Chateaubriand y que como buen crítico no tuvo más remedio que mordérsela, consideraba poco menos que blasfema su vanidad. Un diplomático austríaco, que lo trató, resumió ese estupor, afirmando que Chateaubriand tenía dos medidas para todas las cosas y que siempre escogía la más alta para medirse. Chateaubriand acaso le habría respondido con un verso de Racine: ¿por qué no reconocer los juicios que halagan la orgullosa flaqueza de mi corazón?
El personaje de Chateaubriand conspiró fatalmente contra su obra. Siempre se quejó —y lo hizo amargamente— que Lord Byron lo ninguneara, como se obstinaban los byronianos en ignorar su influencia sobre la literatura europea. No le falta razón a Chateaubriand, pues, comparadas, las Memorias de ultratumba son, al menos, tan portentosas como la obra en verso de Byron. Pero ya desde entonces, con su publicitada muerte de primer snob revolucionario en Grecia y luchando contra los turcos, Byron se convirtió en el predilecto de las almas bellas. Frente a él, un Chateaubriand ocupado en intrigar entre los fósiles Borbones, saliendo de un ministerio o encadenado a un periódico de oposición, parecía un adefesio prehistórico, la gloria haciendo trabajo de oficina.
Las dificultades de lectura de Chateaubriand también tienen que ver con la maldición caída sobre la literatura del Imperio, atrapada entre las Luces y el romanticismo, prácticamente desconocida fuera de Francia. Me extraña, por ejemplo, que una época como la nuestra, tan pendiente del género, ignore a Madame de Staël (1766-1817), la amiga y la rival de Chateaubriand, una de las escritoras más sublimes (en el olvidado sentido que Burke daba a la palabra) de todos los tiempos. Y ante la literatura consular e imperial, a veces ramplona, cursi y académica, Chateaubriand se dio cuenta, como lo señala Fumaroli en Poésie et Terreur, de que a la imaginación francesa le faltaba sentido de lo sobrenatural. No tiene Francia un Dante ni un Blake, y en la pintura les falta hasta un pintor menor y numinoso como Caspar David Friedrich. Al concebir las Memorias de ultratumba, Chateaubriand resistió la tentación de reparar esa ausencia y se privó de codiciar lo fantástico. Lo sobrenatural estaba en la historia, estaba en Talleyrand y en Fouché; permanece en Napoleón como medida de todas las cosas. Esa lección la comprende bien, entre el horror y la fascinación, el lector que viene llegando del siglo xx.
Por segunda ocasión en mi vida intento, sin sentirme satisfecho con el resultado, la reseña imposible, la reseña de las Memorias de ultratumba. La primera vez, hace diecisiete años, suplí mi ignorancia de muchísimas cosas con la convicción del converso. En esta ocasión escogí seguir a Fumaroli, el estudioso que mejor conoce a Chateaubriand. Mala receta: hablo yo cuando debería hablar él. En ambas ocasiones he terminado la tarea exhausto, con un manojo de nervios en el cuello y una cantidad ingente de notas abandonadas sin usar. No me queda más remedio que incurrir en la enumeración caótica, esa treta tan propia del escritor latinoamericano para, literalmente, aliviarme:
Habría hecho falta hablar de Chateaubriand y las mujeres, de su Armorial de amantes, de la casi dickensiana Charlotte, de Madame Recamier, dos veces inmortalizada, primero por Louis David, luego por Andy Warhol. A veces, lo confieso, Céleste, la señora con la que Chateaubriand se casó por inadvertencia en 1792, me parece más interesante que las musas y que las sílfides: su férrea feudalidad salvó muchas de las notas que constituirían el archivo de su marido, que la despreciaba. Nunca sobran, tampoco, las páginas sobre los itinerarios que Chateaubriand no hizo —pero dijo haber hecho— por Estados Unidos mientras en Francia le prendían fuego al mundo. Tampoco es paradójico que Chateaubriand haya viajado primero al Nuevo Mundo que a Tierra Santa: colmillo de cruzado. Las Memorias de ultratumba son, a su vez, un recorrido por Venecia, cuya fama desfalleciente inauguran, y por Praga, donde Chateaubriand fue a despedirse del último Borbón, Carlos X, el rey imbécil a quien respetaba y temía como a su padre, el helado, atrabiliario y rústico Conde de Chateaubriand. Tal parece, en fin, que hablar de las Memorias de ultratumba es empobrecerlas.
De los libros que he leído, quizá ninguno me ha impresionado tanto como las Memorias de ultratumba. Lo uso como libro de cabecera, enciclopedia y oráculo manual: son las escrituras sobre las que se puede jurar por la libertad de los modernos. Y aunque parezca contradictorio, las Memorias de ultratumba también son un solvente contra la historia, la pesadilla: en Chateaubriand, las fechas se disuelven en el tiempo rítmico del lenguaje. Al final tenemos a un niño perdido en el Castillo de Combourg, aterrado ante los rigores del padre, que reencarnará en los reyes que el futuro le reserva. La historia, una imagen poética, un cuento de hadas.
Joyce dijo que la historia es una pesadilla de la que no se despierta. Octavio Paz creyó que Joyce se equivocaba, que las pesadillas se disipan al alba mientras que la historia no terminará sino con nuestra especie. Chateaubriand, tras peregrinar entre revoluciones, admitió que sólo le quedaban los recuerdos, que son la materia del genio, y los sueños, bienvenidos sólo mientras duren una noche. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.