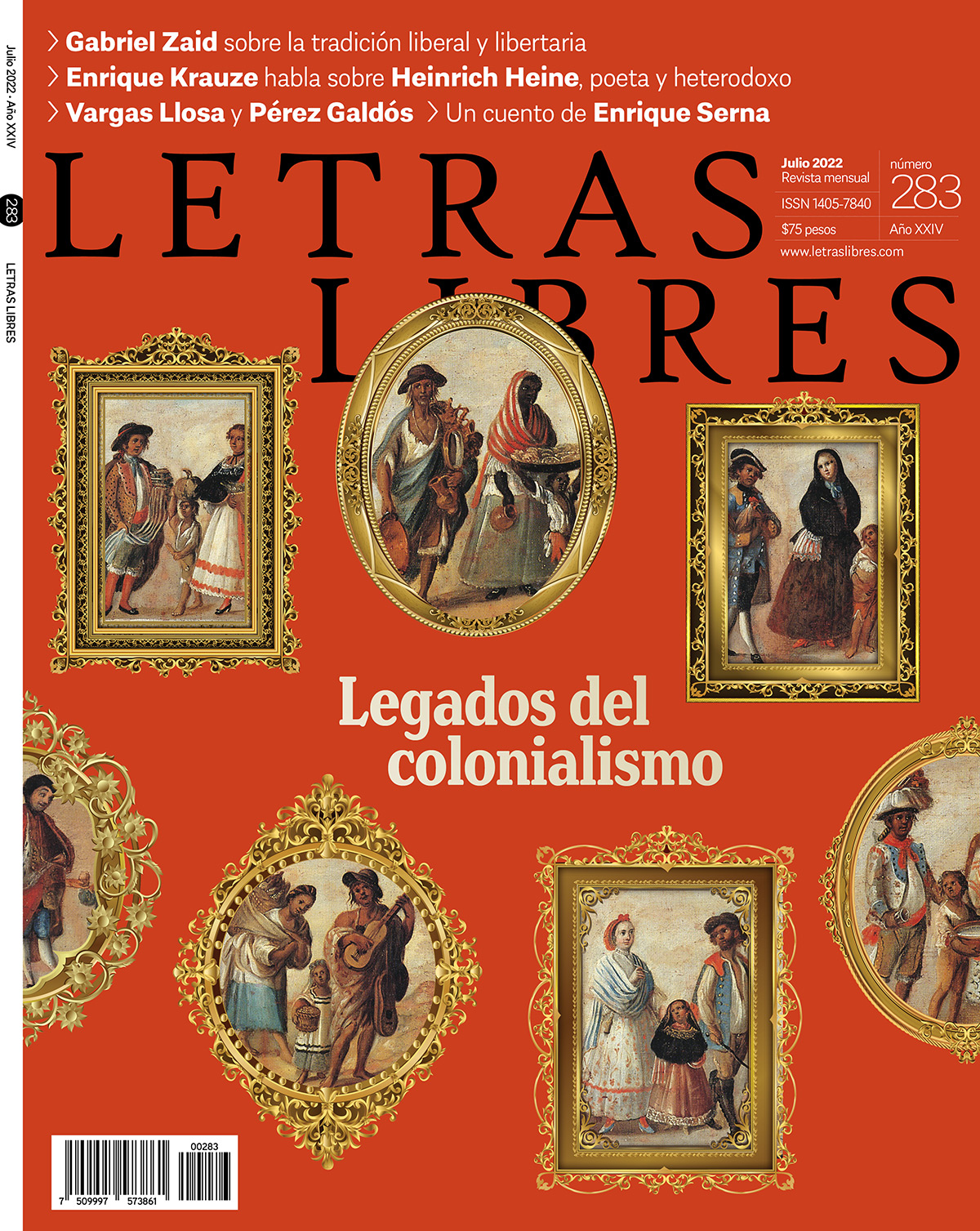En sus inicios, los hermanos Marx no pensaban en ser cómicos sino cantantes serios, que bajo las órdenes de su madre Minnie Marx conquistaran al público con sus voces en armonía. En la adolescencia se hacían llamar Los tres –y a veces Los cuatro– ruiseñores, un nombre que no tenía sentido, a menos que, como supuso Groucho en sus memorias, Minnie “nunca hubiera escuchado un ruiseñor”. Sus primeras actuaciones en la década de 1910 tuvieron lugar en teatros de poca monta –algunos de ellos mueblerías u otros negocios adaptados para el espectáculo– llenos de personas que les gritaban y los interrumpían cuando desafinaban. En el mejor de los casos la gente se concentraba en algo más importante (“nunca olvidaré la vez que cantamos para acompañar una película de peleas”, escribió Groucho en una pieza sobre sus primeros años publicada en el New York Times) y en otros surgía un imprevisto que le añadía una nota extravagante a la presentación. “Una noche en Nacogdoches, Texas, justo en medio de nuestro acto, todo el público salió corriendo del teatro para ver una mula que se escapaba. Nos quedamos esperando hasta que regresaran.”
Minnie estaba convencida de que, incluso si alternaban las canciones con algún sketch cómico, los Marx deberían darle prioridad a la música. “Si la gente se regresa a sus casas silbando es que has tenido éxito”, les decía a sus hijos, que tenían la obligación de terminar sus espectáculos con una melodía. Sin embargo, durante cierta función, Groucho interrumpió un aria más o menos clásica para improvisar un diálogo absurdo con Chico, que lo acompañaba al piano. Contagiado por la espontaneidad, Harpo salió al escenario para empujar a Chico y tocar en su lugar. Groucho sacó a su vez a Harpo y el ciclo volvió a comenzar cuando Chico empujó a Groucho para tocar de nuevo. Unos a otros se quitaban del taburete, sin dejar de tocar el piano y sin dejar de cantar. El acto –realizado a espaldas de Minnie– enloqueció al público y fue acaso el momento en que los Marx se dieron cuenta de que el caos, y no la música, podía ser, de hecho, su auténtica vocación.
Desde su primera película –The cocoanuts, de 1929– los Marx buscaron reproducir esa misma indisciplina en escenarios y situaciones que insinuaran orden, tranquilidad o armonía, ya fuera en una institución universitaria (Horse feathers, 1932) o en un tribunal militar (Duck soup, 1933). Aquel debut fue también la primera ocasión en que el grupo echó mano del “Coro del yunque”, una pieza perteneciente al Il trovatore que los Marx usarían el año siguiente en Animal crackers –con la ayuda, nada desdeñable, de un piano, un par de herraduras y una pierna de mujer–, aunque su aparición más afortunada sería en A night at the opera (1935), en la que Chico, Harpo y Groucho tendrían la oportunidad de demoler un montaje de la obra de Verdi desde sus cimientos.
A pesar de esos empeños destructivos, los Marx valoraban los instrumentos musicales que les dieron de comer en sus inicios y que, en el caso de Harpo, llegaron a representar una satisfacción más allá de las necesidades laborales. El primer músico profesional de la familia fue Chico, que había tomado lecciones con una profesora de piano y había encontrado trabajo en teatros, bares y salas de proyecciones (en cierta ocasión sustituyó a un inexperto George Gershwin al que los clientes de un cine de barrio habían sacado casi a patadas). Para sus hermanos resultaba un misterio qué le veía Chico al piano, si su verdadera pasión parecían ser los billares, las casas de empeño o el juego de cartas, pero lo cierto es que, en poco tiempo, logró desarrollar un estilo único en el que la ejecución dependía en buena medida de su dedo índice. En varias de sus películas, Groucho hace bromas sobre la forma de tocar de Chico (en Horse feathers, Chico empieza una melodía al piano y un personaje comenta: “Me encanta la buena música”, a lo que Groucho responde: “A mí también, vámonos de aquí”; en Animal crackers, después de varios compases sonando a lo mismo, Chico dice en voz baja: “No se me ocurre un final para la canción” y su hermano comenta: “Qué raro, a mí no se me ocurre pensar en otra cosa”), sin embargo, los continuos acercamientos a las manos de Chico demuestran que “tocar con un solo dedo” era un acto más difícil de lo que la simple frase sugiere.
El caso de Harpo merece una mención aparte. Aunque tocaba el piano y el clarinete, ningún otro instrumento le dio mayor personalidad que el arpa que Minnie introdujo al espectáculo de los Marx para ganar algo de “clase”. Fue aprendiendo sobre la marcha (era alguien con “un genio instintivo para la música”, según Simon Louvish, biógrafo del grupo) y la única vez que quiso corregir su técnica, el maestro –un arpista de la compañía del Metropolitan Opera– se mostró más interesado en aprender las mañas de Harpo que en enseñarle a leer una partitura (y le cobró, además, veinte dólares). El instrumento fue esencial para darle seguridad al joven Marx, que había previsto cerrar la boca en los shows y dedicar todas sus energías a la comedia física. Vista a la distancia, la mejor decisión de su vida.
¡Harpo habla!, unas memorias que dan cuenta de sus años de pobreza, sus inicios en el medio artístico y sus interminables veladas de juego con estrellas de cine, empresarios, críticos de arte o premios nobel, abunda en referencias musicales, no solo en relación al arpa sino a las desconcertantes apariciones de intérpretes y compositores. En 1931, cuando era ya una de las figuras más conocidas de la comedia, Harpo rentó un lugar de descanso en Los Ángeles, pero su paz se vio interrumpida con la llegada de un vecino que tocaba el piano a todas horas. Sus intensos aporreos le impedían escuchar su propia arpa y el cómico se quejó con los administradores, a quienes les dijo que “uno de los dos tenía que marcharse, y no iba a ser yo, porque yo había llegado primero”. La gerencia le respondió que, dado que el pianista en cuestión era Serguéi Rajmáninov, no tenía ninguna intención de correrlo y menos con el argumento de que estaba enloqueciendo a otro de sus huéspedes. Harpo entendió que tendría que ahuyentarlo a su manera.
En una escena digna de una película de los Marx, abrió todas las ventanas de su chalet y se puso a tocar –una y otra vez– los primeros compases del Preludio en do sostenido menor, la pieza más célebre del ruso, con la mayor fuerza de la que fue capaz. Luego de dos horas de práctica y con los dedos al borde del entumecimiento, el arpista se detuvo cuando escuchó un estruendo de notas al otro lado de la calle, como si alguien estuviera atacando el piano con un mazo. Rajmáninov pidió al día siguiente que lo cambiaran de casa, harto de que una de sus obras menos apreciadas lo persiguiera por todos lados, en recitales, reuniones y hasta en sitios de descanso. Aunque no mencione esto en su libro, Harpo hizo referencia al suceso en A day at the races (1937), cuando usó los acordes del Preludio en do sostenido menor para despedazar un piano y salvar de entre sus restos la tabla armónica, que el cómico termina tocando como si fuera un arpa.
A lo largo de su vida, Harpo hizo presentaciones en Rusia (en donde se convirtió en el primer artista estadounidense en pisar suelo soviético, aunque luego utilizó su posición para sacar de contrabando unos papeles del embajador), recaudó fondos durante la Segunda Guerra Mundial y se propuso la ardua tarea de encontrarle trabajo a Arnold Schönberg (también develó el misterio de por qué Schönberg iba a todos lados cargando un estuche para violín: guardaba ahí cuatro raquetas y un montón de pelotitas de ping pong, por si se presentaba la oportunidad de jugar). El vendedor de un estadio de Chicago le dio en una ocasión el elogio más extraño que recibió en su carrera de intérprete: “Señor Marx, cuando usted tocó el arpa, vendí cuatro veces más perros calientes que con otros artistas.”
Su amor por la música llegó hasta su hijo adoptivo Bill Marx, que con los años se convirtió en pianista, arreglista y compositor. Luego de pasar una temporada en la Escuela Juilliard, Bill le enseñó a su padre armonía moderna, además de inventar un sistema de notación que Harpo pudiera entender. Aunque en sus últimos años su médico le aconsejó dejar de tocar, el más anárquico de los Marx no siempre le hizo caso. En la tranquilidad de su hogar, alejado de los reflectores, Harpo supo dimensionar lo que aquel instrumento aparatoso significó en su vida: “Era una auténtica lástima que Minnie no llegara a enterarse de los fantásticos rendimientos de la inversión de cuarenta y cinco dólares que hizo en 1915, cuando decidió que el arpa podía darle cierta clase a nuestro show.” Para Harpo, abrir aquella caja misteriosa que su madre le había mandado por tren con el arpa dentro, inauguró un futuro que no se le hubiera pasado por la cabeza. ~