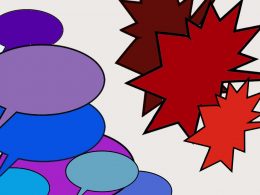Desobedecer puede ser fatal para los niños, enfermos, pasajeros y tripulantes de medios de transporte. Pero obedecer no está exento de peligros.
Un secretario de Gobernación, que volaba en un jet de la secretaría y medio sabía pilotar, le pidió al capitán el mando de la nave. Obedientemente, se lo dio, y todos acabaron muertos.
Fue una abdicación irresponsable del capitán, que tenía la máxima autoridad en la nave, aunque era subordinado en la secretaría. También sería irresponsable que un cirujano cediera el bisturí al director del hospital. Sus autoridades siguen siendo válidas, en su propia esfera, aunque eso dé lugar a tensiones con superiores administrativos. Tensiones normales, que suelen atribuirse a cuestiones personales, pero son inherentes a la división del trabajo.
Sucede lo mismo en la división de poderes políticos. Cuando la Suprema Corte, los legisladores o los gobernadores abdican de su propio poder ante el ejecutivo federal, los abdicantes se degradan y lo paga el país.
Un presidente de la república, como cualquier ciudadano, puede tener opiniones legislativas, judiciales, médicas, literarias, religiosas, académicas, pedagógicas o deportivas. Pero no tiene autoridad para imponerlas. Aunque sepa mucho de beisbol, no le corresponde decidir si un lanzamiento fue bola o strike. O si hacen falta refinerías. O el mejor lugar para construir un aeropuerto.
Ni a Platón ni a Aristóteles les gustaba la democracia. Entre los extremos de que el poder político se concentre en uno solo (monocracia) o se disperse en todos (democracia), preferían que se fragmentara en varios (oligocracia). En la democracia veían el peligro de que un demagogo se apoderara del voto popular y se impusiera como tirano.
Pero estaban pensando en la democracia griega, que era directa: en ciudadanos reunidos para discutir y votar. En aquellos tiempos no existían las multitudes de las megalópolis industriales, que aparecieron en el siglo XIX.
Gustave Le Bon fue quizá el primero en hablar de esta novedad en un libro muy leído, que todavía se vende: Psicología de las masas (1895). Se ocupó de las masas (les foules) como “personas” en sí mismas, distintas de las personas que se funden en ellas y asumen la conducta colectiva, casi involuntariamente, como hipnotizadas o poseídas. Le Bon influyó en Freud, en los expertos en mercadotecnia y en los aspirantes al poder.
Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, en el clima de decepción y desaliento que vivían las democracias liberales, surgieron movimientos de adhesión carismática a líderes salvadores. Así fueron vistos Hitler y Mussolini. La invención del micrófono y la radio hizo posibles mítines masivos, virtuales o presenciales en grandes plazas públicas; así como el ascenso de los demagogos modernos, caudillos de la población que no lee periódicos.
Harold Laski, militante del Partido Laborista británico, profesor de la London School of Economics y autor prolífico (admirado por Keynes, Roosevelt, Einstein y Chaplin), publicó en Harper’s Monthly Magazine “The dangers of obedience” (junio de 1929). Hay traducción en un librito de la editorial Sequitur: Los peligros de la obediencia.
La obediencia puede terminar en desastre. Por buenas que sean las intenciones de un gobernante, “siempre estará sujeto (…) al error y la equivocación”. “Ningún Estado tiene cimiento más seguro que la conciencia” ciudadana. “No le debemos obediencia ciega e irracional a ningún Estado, a ninguna Iglesia” (p. 36).
José Ortega y Gasset había publicado un poco antes artículos sobre la aparición del “hombre-masa”, que desembocaron en el libro La rebelión de las masas, aún más leído y traducido que el de Laski; aunque mal recibido en algunos medios por asemejar fascismo y bolchevismo, cuando tal comparación era anatema.
Años después, Erich Fromm publicó Escape from freedom (1941, El miedo a la libertad), una especie de psicoanálisis de la sumisión del hombre-masa a líderes carismáticos.
Hay una obediencia racional y hasta un conformismo racional, sin el cual no podríamos vivir, por ejemplo: la aceptación del habla común. Si llamo perro a lo que todos llaman gato, no me entenderán.
Pero hay que distinguir la obediencia racional de la abdicación irresponsable, dañina para los abdicantes y para los demás.
Publicado en Reforma el 28/VII/22.