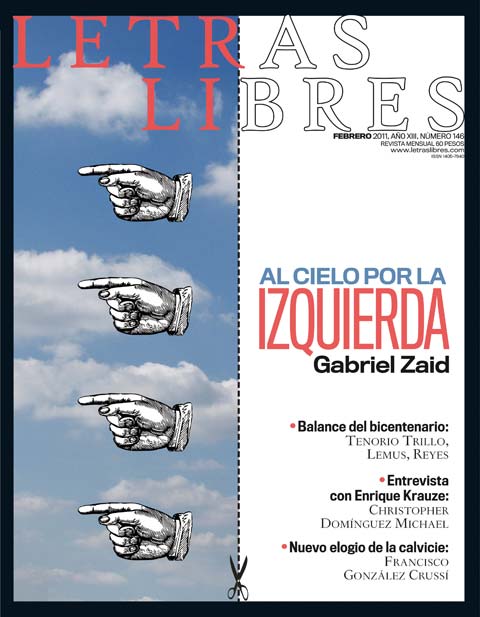Daniel Cosío Villegas abría así la Historia mínima de México (1973): “los textos que aquí se presentan fueron redactados primitivamente para que, acompañados de abundantes y llamativas imágenes, se trasmitieran por televisión”. Ignoro si se produjeron los programas, pero ayer u hoy la tele exige lo breve, lo claro y lo elocuente, y de esta exigencia nos vino la más influyente síntesis histórica mexicana (breve, clara y elocuente) de la segunda mitad del siglo XX. El librito elevó a rango de dogma la periodización y la trayectoria “real” de la historia mexicana: el pasado indígena (Ignacio Bernal), la época virreinal (Alejandra Moreno Toscano), “el periodo formativo” (Luis González), “el tramo moderno” (Cosío Villegas), la Revolución (Eduardo Blanquel) y, finalmente, el “momento actual” –Cosío Villegas ante su presente, en su estilo muy personal de cabildear por un futuro mejor. Con el tiempo se añadió un último capítulo, “El último decenio”, por Lorenzo Meyer. En suma, 179 páginas sin índice onomástico o de materia, sin ilustraciones, gráficos o virguería alguna, pero un éxito que mereció varias reediciones; en fin, la píldora histórica más recetada y autorrecetada en México.
En 1979 se publicó en inglés la Historia mínima (The concise history of México), pero en Estados Unidos no obtuvo la popularidad de dos textos esenciales: Many Mexicos de Lesley B. Simpson, que es todavía, con sus errores, un ejemplo de imaginación histórica (1940); y The course of Mexican history de Michael C. Meyer y William L. Sherman (1979), un popular libro de texto para enseñar México en Estados Unidos, una síntesis más o menos buena pero cortada a las necesidades de las modas académicas y políticas estadounidenses. En tanto este último libro es puesto al día cada tanto, la Historia mínima no había sido renovada en décadas. Pero, con el bicentenario a la vista, El Colegio de México se dio al esfuerzo de poner al día varios de sus clásicos historiográficos, de ahí la Nueva historia mínima de México (primera edición 2004). En total 302 páginas que se nutren de la vasta historiografía producida en las últimas tres décadas, y que –¡enhorabuena!– incluyen un índice onomástico y toponímico. En más de un sentido el libro es un retorno a las “primitivas” intenciones de la otra historia mínima, porque también se quiere mínimo, es decir, guiado por ideas, no por datos, y porque cumple el destino de la vieja síntesis: llegó a la tele.
En efecto, en el 2010 los siete capítulos de la Nueva historia mínima se convirtieron en siete documentales de media hora. Más aún, para cumplir con el bicentenario se publicaron dos libros tipo cómic, uno sobre la Independencia y otro sobre la Revolución, ambos sacados de las secciones correspondientes de la Nueva historia mínima (ilustraciones de Jorge Aviña). Todavía más: en el 2010 la Nueva historia mínima fue republicada en un lujoso formato de bellas ilustraciones a color, con retratos, biombos, paisajes, Casasola, hermanos Mayo… en fin, uno de esos libros que pesan tanto como cuestan. Pero tan elegante versión del libro no mereció ni índice temático ni cronologías básicas ni un apéndice de estadísticas esenciales, nacionales y comparadas (población en general, población urbana y rural, tamaño de las ciudades, crimen, analfabetismo y educación, PIB, industrialización). Ojalá en futuras ediciones, caras o baratas, se incluyan estas menudencias que, seguro, no engalanan tanto como los retratos pero son más útiles.
Varios formatos para una misma historia, la cual respeta la periodización de la vieja historia mínima, pero con dos novedades: la Colonia, en lugar de un corto ensayo de menos de treinta páginas, gana dos capítulos, uno dedicado a la Nueva España hasta 1760 y el otro a la Nueva España borbónica –escritos por Bernardo García y Luis Jáuregui respectivamente. Bienvenida la decisión. Bernardo García presenta una Nueva España flexible: ni una corona española todopoderosa, ni solo inquisición y matanza de indios, y sí en cambio más atención al contexto mundial de la monarquía hispánica. Se trata de una visión en la que, por ejemplo, la monarquía católica no destruye sino que asume la legitimidad imperial de Moctezuma. Por otra parte, para entender y enseñar la historia de la Nueva España es un acierto independizar del colectivo “periodo colonial” a la era de las grandes transformaciones borbónicas que, si bien fueron más intento que realización, significaron un cambio clave en la economía, la política y la cultura de la nueva y la vieja España, cambio que duró hasta bien entrado el siglo XIX.
La segunda novedad es el intento de escribir una historia breve del siglo XX más allá de sexenios y “estilos personales”. Así, la Nueva historia mínima incluye un sólido capítulo sobre el periodo que corre entre 1929 y 2000, escrito por Luis Aboites y guiado por dos ritmos: el macroeconómico, con énfasis en la desigualdad, y el político, cargando las tintas en la lenta apertura democrática. Aboites se deslinda de la división convencional en sexenios y pone en un continuo, hacia atrás y hacia delante, cambios y protestas como el sacrosanto 1968. En la “primitiva” Historia mínima, Lorenzo Meyer decía que el movimiento del 68, “de manera no muy abierta pero evidente […] se manifestó en contra de los principales rasgos de la economía mixta” y demandaba “el respeto al espíritu de mocrático de la Constitución de 1917”. No sé si lo del 68 fue tanto; es más, dudo de que estas fueran sus demandas y, ya entrado en gastos, tampoco doy por sabido que la del 17 fuera una Constitución de espíritu democrático. Cosas mías, pero al parecer Aboites también duda. Para él, los sucesos del 68 fueron antes que nada un “episodio de represión [que] reveló un régimen político incapaz de negociar y arreglar un conflicto que había comenzado como un simple pleito de estudiantes”. Aboites no pudo abrevar de una vasta historiografía (apenas empieza la del siglo XX), pero sí de una sana lejanía.
Entre la vieja y la nueva historia mínima, lo más emblemático de un cambio de perspectiva está en los capítulos dedicados a la era prehispánica. El ensayo de Ignacio Bernal era un reporte ulterior de una digna escuela de prehispanistas que consagró a los olmecas como la cultura madre –de ahí a los toltecas, Tula, Teotihuacán y los aztecas. En la Nueva historia mínima, Pablo Escalante dibuja no un tronco sino una suerte de arbusto de múltiples ramas y regiones que a ratos se entrecruzan y a ratos no. Ambos, Bernal y Escalante, despliegan buena prosa y aprecian los arranques. Aún es elocuente el comienzo del ensayo de Bernal: “Hubo varios descubrimientos de América; unos realizados en la inconsciencia, otros en la ignorancia.” Y Escalante inicia à la L. B. Simpson: “México es muchos Méxicos”, y de ahí a las múltiples culturas. Bernal todavía se nutría de la antropología física y de la arqueología nacionalista; no tenía recato en decir que los olmecas eran gente físicamente “sólida”, “con tendencia a la gordura”, con la “cara mofletuda”, de “descendencia mongoloide”. La visión de Escalante está informada por los descubrimientos arqueológicos de las últimas tres décadas –por ejemplo, el contacto entre el mundo mesoamericano y los mayas o la lectura de las estelas mayas– y por una imaginación que lo mismo recurre a la antropología cultural que a la historia novohispana, a literatura que a la demografía o la ecología. En efecto, se sabe ahora más que hace cuarenta años sobre el pasado prehispánico y Escalante tiene respeto por esta multiplicidad de resultados. Sobre todo, Escalante es menos pudibundo en el tratamiento de los temas escabrosos. Bernal y Escalante mencio-nan el sacrificio humano, pero el contraste es revelador. Para Bernal, el instinto de conservación y el egoísmo llevó a los aztecas a sacrificar la sangre de otros en sus rituales, porque “los aztecas no sólo se salvaban a sí mismos, sino al resto del mundo; el sol no era sólo para ellos […] así, hasta el rito aparentemente más cruel pretende justificarse lógicamente”. Hay un cierto pudor en esta interpretación cuya intención “primitiva” era más bien sacarle la vuelta a tan quisquilloso tema. Escalante es menos normativo, más elocuente y didáctico: “Los mexicas se distinguieron entre los pueblos del México antiguo por el frenesí con que practicaron el sacrificio humano, en varias modalidades. A veces era preciso sacrificar a decenas de bebés para agradar a Tláloc, dios de la tormenta y la lluvia; se les arrojaba en remolinos de agua o se les sacrificaba en altares levantados en las montañas. En una de las fiestas anuales se decapitaba a una anciana y un guerrero corría por la ciudad, sujetando por el pelo la cabeza cercenada y agitándola en todas direcciones.”
Los demás capítulos son también una ganancia frente a la anterior historia mínima, sobre todo porque contaron con mucho más que sintetizar. Con insólita brevedad, el capítulo de la Revolución (a cargo de Javier Garciadiego) logra incluir grupos católicos y liberales que a menudo quedan fuera de las visiones panorámicas. El autor pone un orden narrativo claro y didáctico para un periodo en el que cualquiera se pierde entre la vasta historiografía.
Pero siempre rige un injusto cambalache. Se gana en detalles legales, políticos, económicos y militares en lo que hace a la Independencia y a la historia de la primera mitad del siglo XIX (por Josefina Vázquez), pero se pierde el sabroso estilo de don Luis González, cuyas frases, aunque hayan sido superadas por la investigación, hemos memorizado varias generaciones de lectores: con las reformas borbónicas, decía don Luis, “si no se logró acabar con la mugre, sí se consiguió disminuir el hábito del ‘agua va’” (el lanzamiento de aguas negras por las calles).
Otro trueque: en la Nueva historia mínima el Porfiriato es tratado, por Elisa Speckman, con más datos y fechas que lo que había en el rápido brochazo de Cosío Villegas. El nuevo es un ensayo más informativo pero también más tedioso que el de don Daniel, que parecía guiarse por la máxima de un poeta brasileño que decía que, para contar una historia, a veces hay que dejar de informar. Speckman informa de los variados Porfiriatos, y su ensayo es uno de los pocos que incluye al menos algo sobre las mujeres en la historia, pero el de Cosío Villegas era un ensayo que imaginaba, por ejemplo, las causas de la desigualdad porfiriana, comparando con otras partes del mundo. Seguro, el Porfiriato de la nueva supera al de la vieja historia mínima, pero no la capacidad de imaginar de Cosío Villegas, la habilidad de idear lo importante, sus causas, y qué decía de su presente eso que pasó ayer.
De la Nueva historia mínima en caricatura digo que no cuajó. Para adaptar la prosa de la Nueva historia mínima al lenguaje del cómic no tocaba “cortar y pegar”. Había que reescribir la prosa en un lenguaje corto y con chispa. No se hizo y los cómics de la Independencia y la Revolución gastan burbujas saturadas de palabras que, ya se ve, nunca quisieron dejar de vivir entre los párrafos de un libro de historia. Tampoco ayudan mucho los dibujos –monótonos personajes larguiruchos de cuadradas mandíbulas que dan un aire de Dick Tracy– y las excusas urdidas para contar las historias correspondientes. Para la Independencia se urdió el cliché del abuelo que cuenta al nieto; para la Revolución se creó el personaje de un viejo librero y al muy pesado le da por repetirle la Nueva historia mínima al pobre empleado que intenta comprarle su vieja librería. No era un reto menor “caricaturizar” a la Nueva historia mínima, no asombra el resultado.
La Nueva historia mínima en documental recurre al formato más tradicional de la historia en la tele, con una voz en off y el machacón zooming in and out de documentos históricos, murales, códices, pinturas del siglo XIX, libros viejos o trozos, por ejemplo, de la película ¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! (1941) presentados como evidencia del poder de la Iglesia en el Porfiriato. Lo peor no es eso, sino la iniciativa: por momentos los productores escenifican la historia a la manera del History Channel. Así, el lúcido texto de Escalante se ve ridiculizado por personificaciones con lanzas y taparrabos moviéndose a ritmo de flauta y teponaztli. A mí esto me recordó el lúgubre espectáculo que por años presentó el Museo de Antropolo-gía, ese de ídolos y pirámides que emergían misteriosamente del suelo en la oscuridad completa, y atrás el sonido de la flauta y el tamboril. Acaso el documental de marras simplemente aburra a los niños nuevos; a los niños viejos nos hunde en “primitivos” miedos. En fin, son programas bien armados, pero que no añaden –antes restan– a la valía didáctica de la Nueva historia mínima.
Para mí, algo de lo mejor del 2010 en formato audiovisual vino de donde menos lo esperaba: Televisión Azteca produjo ¿Quieres repensar la historia?, un conjunto de veinticinco cortos en un formato rápido, provocador y realmente instructivo. Se trata de cápsulas de cuarenta segundos en las que se plantea al mismo tiempo un hecho histórico y un problema interpretativo; un convite a la imaginación. Cada cápsula es un verdadero logro en miniatura (obra de Alejandra Lajous). Los cortos se acompañan de un lenguaje gráfico propio, un collage en movimiento dominado por la caricatura mezclada con fotos y una certera ilustración de datos y personajes (producción de la Linterna de Hidrógeno). Al final de cada cápsula se lanza una pregunta que, en efecto, hace repensar la historia y que inicia un juego interactivo en el cual el usuario puede consultar a media docena de historiadores de distintas generaciones. Los historiadores responden a la pregunta en cuestión y lo hacen, claro, con opiniones muy diferentes, pero obligados a algo que les es casi desconocido: la brevedad. De las diferentes respuestas, el usuario saca en limpio la pluralidad de visiones sobre un mismo hecho histórico. Uno de los mejores usos audiovisuales de la historia de los muchos que se hicieron en el 2010.
En fin, a pesar de sus virtudes, confieso que quisiera ver superado el guión general de la Nueva historia mínima de México y la necesidad misma de este estilo de sumarios para una conciencia nacional. Sintetizar es ahorrar en detalles, no en ideas, y a la Nueva historia mínima, seguro, no le faltó una idea de qué es y cómo contar la historia nacional, pero se sale muy poco de los horizontes historiográficos convencionales. Es difícil saber cuándo serán posibles nuevos parámetros, pero hay que pensarlos. Aquí doy patadas de ahogado en el presente: si bien la Nueva historia mínima incluye a España, Francia y Estados Unidos en relación con la escena nacional, el lector no gana el sentido de que México es el mundo, de que el mundo es México. ¿Cómo abreviar la historia de México sin sacarla de sus variados contextos mundiales? La nueva síntesis innova aquí y allá sobre el mapa de la periodización convencional, pero ¿es posible al menos dudar de la periodización que se impone como ley inquebrantable? Dudar a través de temas específicos (la frontera nómada, la desigualdad, los retos ecológicos, migraciones, conocimiento de historias de otras partes del mundo). Además, ¿qué han de hacer nuestras historias sintéticas con las nuevas perspectivas historiográficas que van surgiendo? ¿Ignorarlas? ¿Incluirlas como detallitos opcionales y accesorios (por ejemplo, la historia de las mujeres)? Y ¿no habría que activar a través del presente la vivacidad e importancia de nuestras síntesis históricas? Porque, por ejemplo, la Nueva historia mínima de México menciona a lo sumo dos veces la migración a Estados Unidos y nada del México de afuera y nada de la larga integración entre los dos países que se remonta a la fiebre del oro. Es decir, nuestro presente sin historia. Algún día podremos decir, como don Daniel, que “primitivamente” imaginábamos la historia así de bien, como la Nueva historia mínima de México, pero nos cayó por fin el peso del pasado y del presente y cambiamos de canal. ~