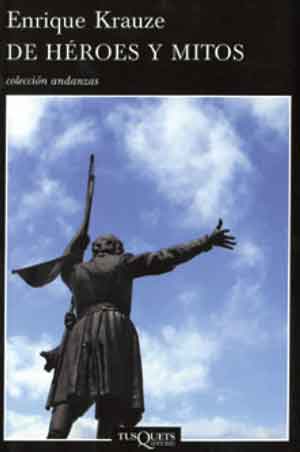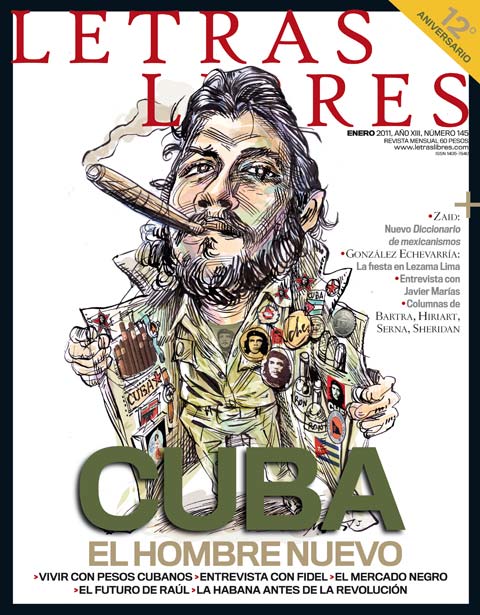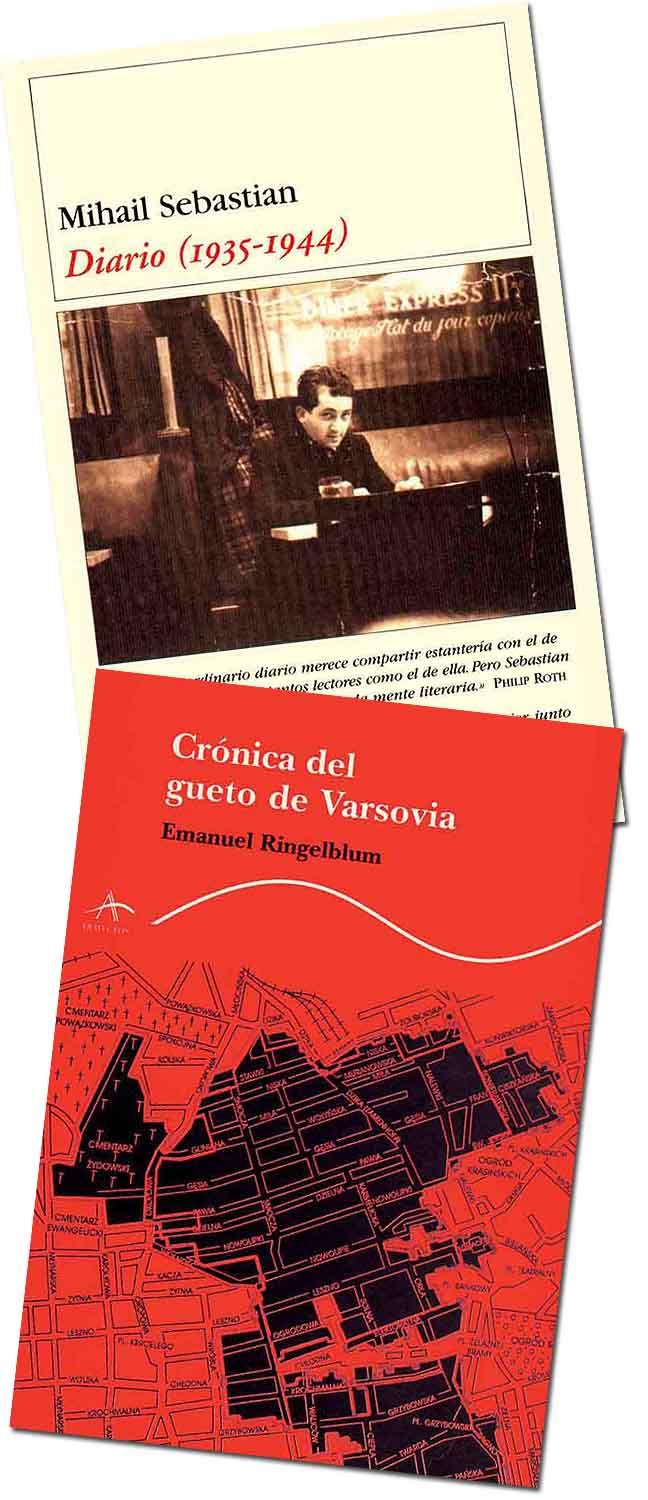De héroes y mitos es un ensayar la historia desde distintos puntos de partida: ora con la excusa de un héroe, ora de un periodo, ora de algo más conceptual, o simplemente a partir de la aparición de algún libro que llama a comentario. Se trata de una colección de ensayos impulsada por tres motores: decir lo que la historia ha sido para entender el presente y pensar el futuro, revisar y autocriticar algunas ideas que el propio Enrique Krauze ha venido barajando desde hace dos décadas y, finalmente, cimentar un presente democrático en la autocrítica y la reconstrucción de lo mejor de la mitología patria. Una propuesta, pues, que por sugerente se impone y por política se expone.
De académicos y cosas peores
Como es claro aquí y allá en De héroes y mitos, al historiador Enrique Krauze lo ponemos de muy malas los profesores pedantes, escolásticos y liosos, nosotros los incapaces de hablar como Dios manda a quien Dios manda, es decir, al lector común, a la conciencia histórica con mayúscula. Krauze no nos quiere, a nosotros, los que escribimos para el colega del despacho de enfrente. Y tiene razón: somos unos impresentables, siempre a la caza del tenure, del sni, de lo que con anticuada sensualidad llamamos estímulos, de los dineros para viáticos y fotocopias. Siempre tan entreverados con las teorías de moda, los lenguajes privados de revistas especializadas y mundillos académicos. Como Gabriel Zaid, ese otro gran crítico de los académicos, Krauze expone nuestra insensatez con peculiar mala leche. Leer los párrafos de historiadores académicos que reproduce De héroes y mitos da tanta o más vergüenza que descubrirse en las fotos ambarinas con vela y Biblia en mano. Yo soy de esos que escriben kilos de similares párrafos, en inglés y español, y como tal me siento aludido pero doy por bienvenida y necesaria la crítica de Krauze.
Es más, debió haber sido más duro, pero para ello De héroes y mitos hubiera tenido que hacer un acto de contrición y otro de confianza. El de contrición hubiera sido aceptar que, para libros como este, nosotros, los académicos aburridos, somos como el aceite de hígado de bacalao, es decir asquerosos pero en extremo nutritivos. Varios ensayos del libro existen gracias a que unos pesados como uno sacaron los datos de archivos y bibliotecas oscuras; unos tediosos que, aun cuando damos la lata con nuestras interpretaciones, hemos producido la información y las pistas de las que inevitablemente se nutre De héroes y mitos. Para algo, pues, servimos.
Y el acto de confianza era simple: De héroes y mitos podía haber confiado en que también se van al cielo todos los profesorcitos buenos; es decir, que los de adentro de los mundillos universitarios somos capaces de autoironía y burla. Porque si de criticarnos se trata, Enrique Krauze hubiera encontrado que en las universidades están los críticos más agudos de nuestras formas de conocimiento histórico. David Lodge, Daniel Bell, Simon Schama, Richard Morse o Beatriz Sarlo, Luis González, Guillermo Sheridan, Edmundo O’Gorman… todos son o fueron profesores, académicos que lo mismo se embarcaron en largas y tediosas investigaciones como hicieron la mejor crítica de lo que entendemos por historia o por el oficio de académico o historiador.
Lo que duele es el amor mal correspondido: Zaid o Krauze nos desquieren. En cambio, entre nosotros, los profesorcillos, hay muchos que nos nutrimos de ellos. Amor con amor no se paga, una lástima.
Del estilo personal de ensayar
El origen de varios de los ensayos incluidos en De héroes y mitos radica en la autobiografía del biógrafo Enrique Krauze. También es claro que el anclaje autobiográfico sostiene una sana línea autocrítica del libro que, después de todo, vuelve a los temas que Krauze empezó a tratar en la década de 1980. Así, de su sociabilidad mexicana nacionalista, de sus lecturas de adolescente, de escuchar La Hora Nacional, de recorrer como hijo o como padre los lugares de memoria mexicanos, de todo ello, Krauze deriva no solo una crítica a lo que él denomina la “historia de bronce”, sino un reajuste de sus propias visiones anteriores sobre, por ejemplo, México como país carlyleano o sobre lo atinado del diagnóstico de Cosío Villegas en 1947 –con aquello lapidario de: “todos los hombres de la Revolución mexicana, sin exceptuar a ninguno, han resultado inferiores a las exigencias de ella; y si, como puede sostenerse, éstas eran bien modestas, legítimamente ha de concluirse que el país ha sido incapaz de dar en toda una generación nueva un gobernante de estatura”. Acaso hace dos décadas a Krauze le había seducido el Carlyle enamorado del Dr. Johnson, pero al Krauze de hoy le resulta impresentable el Dr. Francia de Carlyle, ese déspota paraguayo que era como el Dionisio de Siracusa, un tirano indispensable y por ello heroico. Krauze, pues, baja del pedestal no solo a los héroes de la historia nacional, sino a los de las historias que él ha contado. Enhorabuena.
Por hablar de la historia mexicana en clave bíblica, Krauze parte de lo que, el lector asume, debe ser un atesorado relato familiar: el niño de la familia responde al patriarca del clan explicando el Haggadah –la liberación de la esclavitud del pueblo judío en Egipto. Y el niño saca a cuento aquello de Moisés, Dios y las plagas pero bellamente edulcorado con el islote, el lago y el nopal, sin faltar el águila y la serpiente. Y de ahí Krauze avanza una lucidísima explicación de la historia mexicana en clave bíblica –de cómo cronistas, historiadores o indígenas leían su pasado, a ratos como simples descendientes de la tribu perdida de Israel, a ratos en metáforas sacadas del viejo y nuevo testamentos. Lo mejor es que Krauze es abierto; habla de esas vivencias personales, de familia, y con ello comprueba lo que Marc Bloch sugirió en aquel lindísimo ensayo escrito desde las trincheras de la resistencia francesa: quien escribe historia siempre está delineando los contornos de su sombra. En efecto, la buena historia sale como el buen güisqui: con el sabor de la barrica.
En México, pocos como Krauze para habitar con holgura el ensayo histórico. En De héroes y mitos hay lúcidos momentos del género, como la citada lectura de la historia de México en clave bíblica desde la conquista hasta el presente, pasando por el siglo XIX, o como la relectura de La sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero a la luz de la democracia que llegó en el 2000, o el examen de la Reforma cual ilustre eje de la historia mexicana pero infectado desde siempre de intolerancia. Igual puede decirse del ensayo sobre las celebraciones de Hidalgo a lo largo de los siglos XIX y XX. Todo lo dicho queda mejor en tono de ensayo, de provocación, de sugerencia erudita pero ceñida, un trago para pensar más allá de las monografías exhaustivas llenas de citas exegéticas. En fin, en este libro hay verdaderas muestras de eso que es indispensable para conocer y reconocer el pasado: el ensayo histórico es, creo, la manera natural en que evoluciona nuestro conocimiento histórico, y no siempre a través de sesudas monografías.
Pero permítaseme aquí una crítica de pedante profesor: hay un doble despropósito en nuestra vida pública: la comentocracia historicista que no duda de su historia porque sabe poco de ella; y los historiadores lanzados a la opinión pública que insisten en meter con calzador a la historia, que conocen y cuestionan, en un presente que apenas entienden, no por lerdos sino por la simple razón de que es presente. De lo primero hay varios ejemplos ilustres, prominentes opinadores que asumen que todo suceso actual –digamos, la violencia o los frijoles, tanto da– debe ser comentado empezando por el altépetl, la Conquista, el virrey don Juan de O’Donojú, Juárez, Carranza, Calles, 1938, 1968 y 2000. Es un falso historicismo porque, aunque asume que todo presente se explica por la historia, parte de una perspectiva incapaz de historiar su propia historia, no duda del esquema cronológico de verdades sabidas. Hay muchos de estos en la prensa. Krauze no es de ellos: sabe historia, la cuestiona, la revisa, la relee y repiensa, pero siente que esa historia de alguna manera ha de pronunciar el presente y –más importante en Krauze– ha de murmurar el futuro.
Todo ensayo histórico se refiere al pasado pero es sobre el presente, eso está claro. Pero el que cada ensayo acabe discutiendo el aquí y el ahora con pelos y señales es un flaco favor al ensayo histórico, un llamado a una pronta caducidad. A veces hubiera querido que Krauze acabase, por ejemplo, el ensayo sobre la lectura bíblica del pasado mexicano tres o cuatro páginas antes del final, antes de pasar de Scholem y el mesianismo judío a López Obrador como Mesías. Eso, como dice mi hija medio catalana y medio gringa, es una “mica too much”. Pero Enrique Krauze, como el corresponsal de Sor Juana, el jesuita portugués António Vieira, se quiere historiador do pasado e do futuro, y no se corta de caer al presente para marcar sendas de futuro. Yo, como aburrido historiador, prefiero dejar que la interpretación del pasado sea el diagnóstico del presente y la sugerencia de futuro, pero sin plantar letreros explicativos, flechas que indiquen claramente el camino al aquí y al ahora, sino solo como quien deja guijarros en el camino. De héroes y mitos parece sentir que si no se habla del aquí y el ahora sin tapujos no se ensaya historia. Pero es cuestión de gustos.
De los mitos a los mitos
Por revisar “la historia de bronce”, Enrique Krauze cae en la necesidad de lo que yo echo en falta; es decir, un pragmatismo histórico para hoy. Más que eliminar el orgullo histórico de ser mexicanos, hay que darle un nuevo sentido. Krauze descubre detrás de todo el edificio de mitos, héroes y sucesos mexicanos una sana y mínima noción de “nosotros”; encuentra héroes no como el “Dionisio de Paraguay” de Carlyle, sino más carnales, humanos y populares. Krauze sugiere que de alguna manera hay que salvar lo que llama “nuestra pequeña porción de fraternidad”. Podemos, claro, con base en hechos históricos, deconstruir cada héroe, mito o suceso de la historia que nos da conciencia de nosotros –los historiadores de cubículo lo seguiremos haciendo. Pero, como he dicho en otras partes, estos menesteres son cabeza de hidra: no bien corta uno la testa de un mito surgen dos. Además, no es sin mitos que podremos inventar futuro. Como decían los clásicos, el logos no es necesariamente opuesto al mito.
Decía Aristóteles: “si uno separa el mito de sus bases iniciales –esto es, por ejemplo, la creencia de que todas las sustancias primarias son dioses– y considera las bases solamente, se vería que la tradición es realmente divina”. Los mitos dicen, con cierta base real, lo que no es decible de otra manera; sus fábulas, de acuerdo con los griegos, eran “el vehículo para los primeros balbuceos del logos”. Es más, son la base de lo que los historiadores de la democracia como Edward Morgan han llamado el make believe indispensable para sostener la idea de representación popular, de bien común, en suma, de democracia viable. Nuestros mitos nacionales, como Krauze sugiere, con todos sus problemas, son potencialmente la única base del nosotros y pueden tener como sustrato real principios nada desdeñables. Es decir, la Revolución como mito de superioridad espiritual, de regreso al yo mexicano, de lucha popular, quitada de bordes y excesos demagógicos, ideológicos, raciales y retóricos, es simplemente el mito de la medianía, de la vía media, del promedio, de la igualdad. No está mal, lo que hace falta no son más historiadores revolucionario-nacionalistas que sigan dándose vuelos con los viejos mitos, o más historiadores posmodernos que deconstruyan los mitos derivados de ese gran mito revolucionario –el mestizaje o el Estado de bienestar– sino historiadores que glosen el gran mito de tal manera que se nutra del presente y del futuro democrático. No es tarea fácil: se requiere de imaginación histórica y eso escasea. De héroes y mitos marca ya una de las sendas a seguir.
La imaginación que ha de surgir, no obstante, no ha de venir de la consabida caja de trucos. No vendrá de lo que De héroes y mitos llama la “historia de bronce”, pero tampoco de las querellas que los historiadores venimos ventilando desde Lucas Alamán: que si Hidalgo fue héroe o bribón, que si Iturbide sí o no, que si 1808 o 1810 o 1821, que si guerra de independencia o guerra civil o guerra por Fernando VII, etcétera. De la cantidad de libros del 2010 podemos concluir que la estructura de nuestra historia no parece estar necesitada, cual los olivares maduros, de serias zarandeadas. La historia nacional es más fuerte que cualquiera de nuestras dudas. Excelente noticia, hay harto fundamento para el nosotros, como afirma De héroes y mitos. Pero la imaginación histórica tiene que darle una nueva dirección a ese nosotros, porque el presente y el futuro cercano no riman con las historias que venimos contando. Son historias que viven huérfanas de un presente que las active, un prólogo sin libro.
De héroes y mitos, en este aguacero de libros de historia que fue el 2010, invita a conjeturar la historia que aún no hemos escrito, porque piensa el pasado con la seriedad a la que se obliga el que piensa el futuro. De héroes y mitos recuerda el oficio que explicara ese otro autobiógrafo, Henry Adams: historiar es “triangular desde la base más amplia posible hacia el punto más futuro que el historiador cree poder ver, el cual siempre está más allá de la curvatura del horizonte”. ~