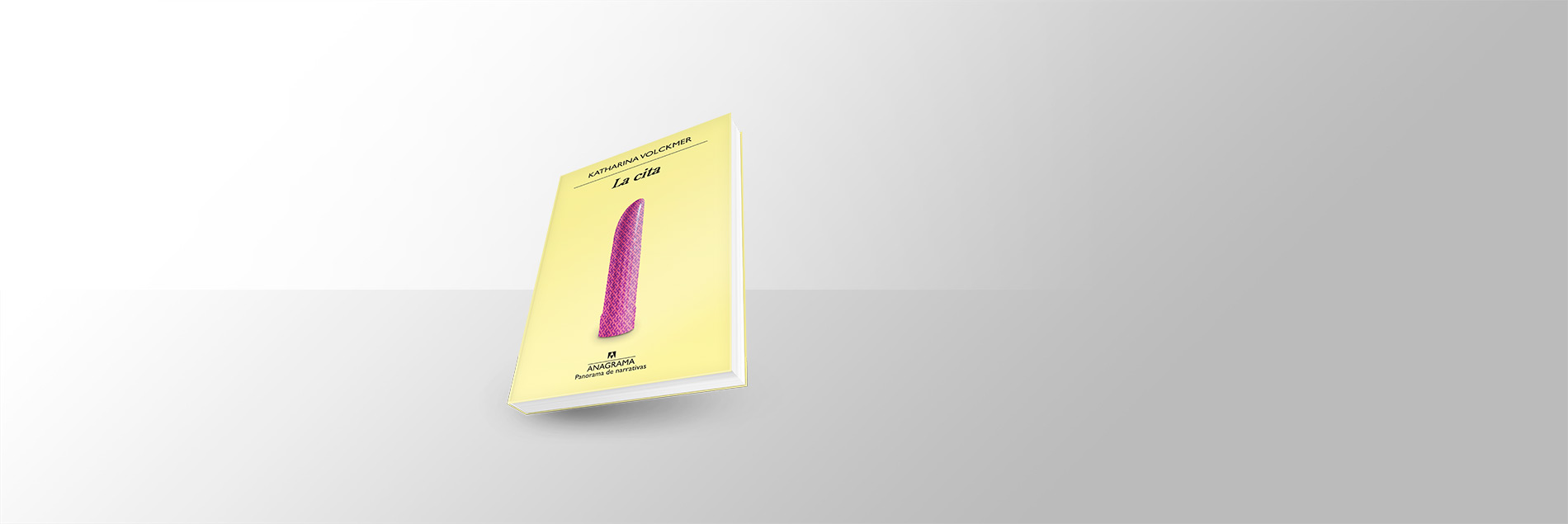Egresado de Harvard, de familia próspera, el inquieto John Reed, de veintiséis años, decidió abandonar la vida que tenía asegurada en Nueva York (la bohemia de un periodista y poeta en Greenwich Village) para adentrarse en el norte de México y reportar desde el frente los pormenores de la Revolución a la Metropolitan Magazine y al New York World. Esas entregas, que tuvieron mucho éxito entre los lectores estadounidenses, se convertirían en México insurgente, libro en el que algunos quieren ver la paternidad del periodismo moderno.
Lo cierto es que México insurgente es una crónica fascinante de los meses posteriores a la toma de Chihuahua y Ciudad Juárez por parte de Francisco Villa. Fascinante por ser el testimonio de un periodista extranjero que lo quiere absorber todo y que hace uso de una prosa narrativa que rebasa el ámbito del mero reporte de los hechos. Menos que una novela y más que un reportaje (una crónica, decíamos), México insurgente nos aterriza al nivel del polvo y del metate y gira en el corazón de la bola. Pero su valor, me parece, no es solamente esa cercanía (no escasean los testimonios de primera mano) sino la privilegiada mirada de ese gringo. Un periodista que no representa los intereses de un Rockefeller o de un Hearst, que se adhiere casi instantáneamente a la causa constitucionalista y que ve en Pancho Villa a “una especie de Robin Hood mexicano”.
Digo “casi” instantáneamente porque la primera entrevista que Reed se busca, recién llegado a México, es con el general Salvador Mercado, al mando del ejército federal que recién había evacuado Chihuahua y se encontraba atrincherado en Ojinaga. La petición de Reed de encontrarse con Mercado fue interceptada por gente de Pascual Orozco, quien le respondió así: “Estimado y honorable señor: si pone usted un pie en Ojinaga, lo colocaré ante el paredón y con mi propia mano tendré el gran placer de hacerle unos agujeros en la espalda.” Bienvenido a la Revolución. ¿Qué hace Reed? Su curiosidad es más grande que su miedo: entra en Ojinaga y entrevista a Mercado. Así, con una confianza temeraria característica en él, entraría hasta la cocina de nuestra guerra civil.
Cronológicamente impreciso e ideológicamente cargado de un solo lado, México insurgente es un libro cuyo valor radica en la mirada y en la prosa de su autor. Vale la pena citarlo largamente:
Afuera, en el desierto, una tropilla de vaqueros cabalgaba lentamente al hogar, y a menos de un kilómetro, por el río, la cadena sin fin de mujeres cubiertas con rebozos oscuros acarreando el agua sobre sus cabezas… Es imposible imaginar lo cerca de la naturaleza que viven los peones en esas grandes haciendas. Sus propias casas están construidas de la tierra que pisan, calcinada por el sol. Su alimento es el maíz que siembran; lo que toman, el agua que corre por el río que se agota, transportada dolorosamente sobre sus cabezas; las ropas que usan, tejidas de lana, y sus huaraches, de piel de novillo recién sacrificado. Los animales son sus constantes compañeros, familiares en sus casas. La luz y la oscuridad son su día y su noche. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, vuelan el uno al otro sin las formalidades del cortejo, y cuando se cansan el uno del otro, simplemente se separan. El matrimonio es muy costoso (seis pesos para el cura), lo que se considera como un alarde inútil que no obliga más que la unión más fortuita. Y, por supuesto, la cuestión de los celos significa sangre.
Acaso esta cita represente mal a México insurgente: Reed no está sentado en una piedra, al margen de la precariedad y el folclor, tomando notas en su Moleskine para hacer un estudio antropológico. Está bebiendo con la soldadesca y absorbiendo el alcohol y la realidad del norte de México como una esponja (y sobre su asombro triunfa la empatía: aunque no tomará un arma en sus manos, adoptará la lucha revolucionaria como suya). En la cita anterior, se ha unido a las tropas de Tomás Urbina y se dirige a una nueva batalla. Su incorporación a esa comunidad de forajidos le cuesta una pequeña iniciación: le hacen beber media botella de sotol de hidalgo, para que demuestre que es hombre. Lo hace, y así disipa la sospecha de que pueda ser del bando federal: “ningún porfirista podía tomar tanto sotol de un trago”. Reed le resulta divertido a la tropa, lo sabe, y aprovecha la confianza que le da esa gracia para nunca dejar de trabajar. A todo lo largo del libro insiste en hacerle la misma pregunta a los rebeldes con los que se topa: ¿por qué pelean? A cien años del inicio de la Revolución, es probable que aún no tengamos clara esa respuesta, pero él escucha explicaciones como: porque es bueno pelear, no se tiene que trabajar en las minas; para reponer a Francisco I. Madero en la presidencia (Madero ya había sido asesinado); por la libertad, que es “cuando yo puedo hacer lo que quiera”; para conseguir un rifle 30-30 de algún federal muerto y un buen caballo de algún millonario; para que mis hijos tengan su tierra; porque esto no es tan duro como trabajar.
Ya tendrá ocasión el periodista de formular la misma pregunta a los cabecillas del ejército constitucionalista (incluido el Primer Jefe), pero él sabe que, a nivel de la más baja ralea, no importan tanto las respuestas como el autorretrato que se hace cada quien al formularlas. Ese “¿por qué peleas?” vale como un “¿y tú quién eres?”, y México insurgente equivale a una galería nacional del retrato: no solo desfilan por sus páginas todos los estamentos que configuraban al México revuelto de principios del siglo XX, sino que cada personaje es irremplazable.
El epicentro de la muestra es, sin duda, Villa, un Villa ideal para exportarse: cuajado de estereotipos, valiente y carismático bandido ascendido a caudillo de la más justa de las causas. No obstante la ausencia total de filtros críticos con que Reed observa al “amigo de los pobres”, la genuina riqueza de rasgos del personaje y el avatar novelístico del periodista configuran uno de los mejores retratos de cuerpo entero que se hayan escrito sobre el ultrarretratado jefe de la División del Norte. Y a Villa no solo le resulta simpático el “chatito”, sino que procura que la fascinación del gringo se refleje en los periódicos de aquel país. La fórmula es ideal y no fue un factor menor en la construcción del mito villista en los Estados Unidos. ¿Y cómo no iban a estar encantados ante estampas como esta?:
El general Hugo L. Scott, que mandaba las fuerzas norteamericanas en Fort Bliss, remitió a Villa un folletito con las “Reglas de la Guerra” adoptadas por la Conferencia de La Haya. Pasó varias horas escudriñándolo. Le interesó y divirtió grandemente, expresando:
–¿Qué es esta Conferencia de La Haya? ¿Había allí algún representante de México? ¿Estaba alguien representando a los constitucionalistas? Me parece una cosa graciosa hacer reglas sobre la guerra. No se trata de un juego. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra civilizada y cualquier otra clase de guerra? Si usted y yo tenemos un pleito en una cantina, no vamos a ponernos a sacar un librito de los bolsillos para leer lo que dicen las reglas. Dice aquí que no deben usarse balas de plomo; no veo por qué no. Hacen lo mismo que las otras.
Pero a renglón seguido Reed acota: “No se registra un caso en que haya matado injustificadamente a un hombre. Cualquiera que lo hiciera era fusilado en el acto, con excepción de Fierro.”
A la galería de retratos hay que sumar el talento descriptivo de Reed para plasmar el paisaje del norte de México. No sin inclinaciones líricas, sus párrafos transmiten la trágica belleza de una tierra extensa y desolada que resiste en los extremos de la canícula y un frío mordiente. “Se percibía, hasta donde la vista podía llegar, hacia abajo del ancho valle, la más temible especie del desierto: lechos secos de arroyuelos, un espeso chaparral, nopaleras y plantas espadas.” En ese contexto, la medida humana se empequeñece pero no pierde relevancia:
La quietud era tal, que se oía perfectamente el ruido al moler el maíz entre dos piedras para la masa de las tortillas, así como la canción lenta y en tono bajo de alguna mujer en su trabajo por la Casa Grande. Los carneros berreaban para salir del corral. Sobre el camino a Santo Domingo, tan lejos que sólo eran puntos de color en el desierto, los cuatro buhoneros iban despacio detrás de sus burros.
El pasmo del paisaje es subvertido por la presencia constante de la violencia, el tronar de rifles y cañones, el hambre y la muerte ubicua. Apenas si se detiene el cronista a reflexionar sobre la inmensa fortuna de seguir vivo mientras cae tanta gente a su alrededor. Se agradece que no haya tentaciones poéticas en su registro de la violencia imperante, que nos es transmitida, aquí sí, con la frialdad de un despachador de noticias. Reed es consciente de su escritura y resiste, cuando más necesario es, al llamado del escándalo y de los adjetivos superlativos. El resultado es conmovedor: Reed testimonia con agilidad y empatía la crueldad y el candor de un país en guerra consigo mismo.
Más que México (¿qué es eso?), en el libro de Reed comparecen mexicanos en el contexto de una revuelta generalizada y un paisaje particular –bastante othoniano. Es una indispensable crónica de cuatro meses que compendia una de las revoluciones de la Revolución mexicana (culmina en la toma de Gómez Palacio, a las puertas de Torreón). La reunión de sus entregas periodísticas en forma de libro, publicado en 1914, le traería celebridad. Siempre yéndose y siempre apareciendo en el lugar exacto, especie de Zelig de un mundo que mutaba, Reed cubriría posteriormente la devastación de la Gran Guerra en varios frentes europeos, las represiones obreras en su propio país y la toma del poder bolchevique en la Unión Soviética. Está enterrado en el Kremlin. De no haber esquivado los obuses mexicanos, juren que estaría en el Monumento a la Revolución. ~
(ciudad de México, 1969) es poeta. Es autor, entre otros títulos, de 'Bipolar' (Pre-Textos, 2008), 'Pitecántropo' (Almadía, 2009) y 'Ex profeso' (Taller Ditoria, 2010).