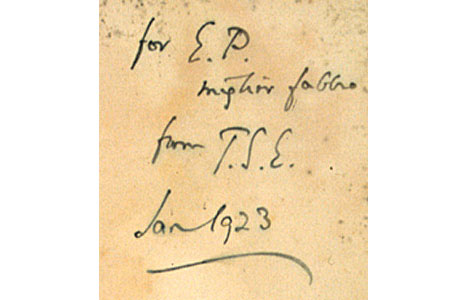El alprazolam es un depresor del sistema nervioso central. Para el momento en que se desata un huracán, aclararle a quien padece un trastorno de ansiedad que el alprazolam es una triazolobenzodiazepina resulta tan trascendental como advertirle a esa alma atormentada que dicho compuesto causa deterioro de la fertilidad en ratas a dosis por arriba de 62.5 veces la dosis en seres humanos. A la hora del calambre, lo único que sirve es tener un ansiolítico a la mano. El punto es alcanzar cuanto antes los anhelados picos séricos que mantengan al alegre alpinista lejos de las orillas de pánico que, en un mal momento, pueden provocarle los abismos de su mente. Para ello, pensaría uno, basta con tener una receta e ir a una farmacia bien surtida.
Me temo que no. Hace poco yo mismo fui ese excursionista a punto de extraviarse en las cumbres borrascosas de la psique convulsionada.
Hice lo humanamente posible. Un recorrido sin éxito por algunas de las farmacias que se hallan en el radio urbano que habito y del cual solamente salgo para ir a la playa o al aeropuerto –ya se sabe que uno se hace la ciudad a su medida, de lo contrario es imposible vivir aquí–; infructuosas llamadas telefónicas a los cuarteles centrales de las grandes cadenas farmacéuticas de la ciudad de México; minuciosas búsquedas por internet en busca de los laboratorios que fabrican el medicamento contra la ansiedad que necesito ocasionalmente; una resignada visita a la botica cercana que todavía vende pelotas de plástico y enjuagues bucales. Nada. Tuve que aceptar lo inefable: como el agua que un día faltará en el valle de México, estaba frente a la amenaza real del desabasto.
A punto de perder toda esperanza, un último intento en una megafarmacia donde lo mismo se venden variedades insólitas de comida chatarra, que remedios orgánicos contra la obesidad, una dependienta que promocionaba una marca de shampoo se apiadó de mí y consultó “el sistema”. Obtuvo un dato preciso, si bien escalofriante: quedaba una “pieza”, es decir una única caja del medicamento prescrito, en la sucursal de Cuautitlán Izcalli. El corazón me dio un vuelco tal que estuve a punto de pedir algo contra los infartos. En mi imaginario, Cuautitlán queda más lejos que el estado de Zacatecas. Más me valía mantener la calma. Pregunté cómo llega uno hasta el fin del mundo:
–Allá por oriente. Ah no, parece que para Cuautitlán es por el norte, joven.
Antes que caer en las garras de un colapso nervioso, temí someterme a una experiencia de vértigo, potencialmente salvaje y total: salir a la caza de un ansiolítico del cual solamente quedaba una caja con treinta pastillas en una megalópolis que habitan veinte millones de neuróticos. Sudé frío al imaginar qué pasaría si, en ese preciso momento, seiscientos o setecientos mil de ellos estuvieran compartiendo conmigo el mismo agobio.
Regresé al automóvil, le eché un vistazo a la Guía Roji y emprendí la ruta como quien se halla en el trance de abandonar el nido para siempre. No niego que pensar en el camino me causó una cierta emoción, pero arriba del Periférico había demasiado tráfico para que, a la manera de un falso Dean Moriarty, la fuerza del viento me pegara contra el rostro y mi cabello se levantara por los aires apuntando en dirección al pasado.
Los paisajes que me ofrendó el trayecto fueron reveladores, aunque ubicados en las antípodas de esos horizontes fulminantes que aparecen en las novelas de Kerouac. Debido a una polvorienta obra pública en curso, por primera vez en mi vida pasé a dos metros de las Torres de Satélite. Observé gente viviendo en rústicos campamentos montados al pie de las monumentales columnas que una vez significaron el arribo de la modernidad. Más adelante, me encontré cruzando a velocidad aceptable el extrarradio de la ciudad, ese nuevo llano en llamas mexicano que colinda con el apocalipsis y que le marca al automovilista la ilusoria división entre el fin de las urbanizaciones y el comienzo de la vida rural: “de aquí en adelante un paisaje semidesértico será aquel en donde solo vaguen, como almas en pena, cien o doscientas mil personas” (Carlos Monsiváis).
Para evitar pasar de largo mi destino, decidí seguir avanzando por el carril secundario de la autopista que va a Querétaro. Este es un dato no verificable para el automovilista, quien ante la ausencia total de letreros y señalizaciones debe intuir el rumbo y dirección que lleva. Presuponiendo que me hallaba cerca de la meta, comenzaron entonces las cósmicas e inmarcesibles letanías con que los naturales de Cuautitlán respondían a mi única, desamparada pregunta:
–¿La avenida de los Astros?
Como en un reality-show, a pesar de los obstáculos conseguí mi objetivo. Instalado en la zona de confort que procura el alprazolam, a mi regreso de ese viaje al final de la noche recordé el libro de una socióloga estadounidense que aborda la historia del crecimiento de este desastre llamado la Zona Metropolitana de la ciudad de México. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica y su título está hecho a la medida para hablar de un monstruo: El Leviatán urbano. Quise enterarme en el acto acerca de las razones que explican por qué nos ha ido tan mal, por qué esta ciudad salió tan deforme. Antes de terminar la odisea, hice una última escala en la librería Rosario Castellanos.
–Parece que está agotado –me advirtió el encargado. Era el colmo, ahora resultaba que todo el mundo se había dado a la tarea de entender los enigmas de la dinámica del cambio urbano en la ciudad de México–. Pero déjeme checárselo, joven.
Al cabo de cinco minutos de espera en los que pensé tomar otra pastilla, recibí el último ejemplar que cuenta la historia de nuestras desgracias urbanas y que, al parecer, había sobrevivido a la súbita fiebre de conocimiento sociopolítico de los lectores capitalinos. Al ver el precio marcado en la etiqueta pensé que se me había pasado la mano con el alprazolam: 10 ridículos pesos. No pude evitar pensar también en la historia de oportunidades perdidas que caracteriza a nuestra espléndida clase política. Obtener un ejemplar de
El Leviatán urbano, aunque fuera el último, me había costado menos del 3 por ciento de lo que había pagado por mi medicamento, contando la gasolina. Conservo el ticket de compra como un amuleto. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.