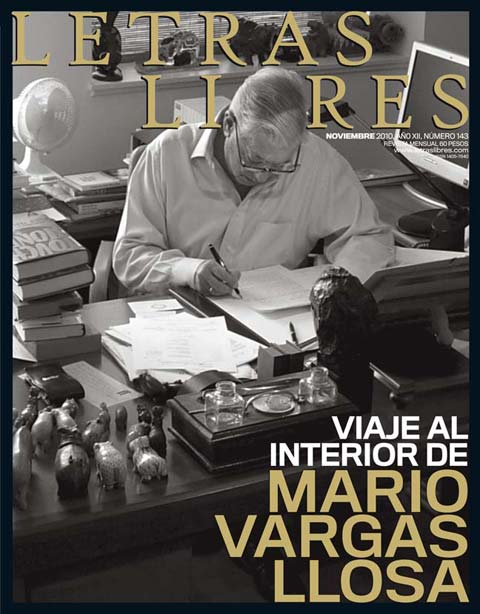Lo mejor que tiene un petroestado –según se mire, claro– es la movilidad social.
Gracias a ella escapé hace treinta años del barrio en que nací, pero sigo registrado en el padrón electoral venezolano como habitante del Prado de María, Parroquia Santa Rosalía del Departamento Libertador. Vuelvo allí en cada elección en plan de turismo sociopolítico, así que cada elección –hemos tenido catorce en estos once años de chavismo– se torna para mí también en peregrinaje sentimental al barrio de mi adolescencia y primera juventud.
La poética del lugar es la misma que podría tener Santa María la Ribera, en la ciudad de México, luego de un bombardeo de saturación con fósforo líquido. La recolección de basura falla crónicamente –la gente ha optado desde hace años por quemarla en las calles– y no se ha visto una cuadrilla de bacheo en una década.
No volvía allí desde las elecciones regionales de 2008, cuando la oposición propinó a Chávez un auténtico varapalo al vencer con holgura en las zonas más pobladas del país: el estado petrolero de Zulia y el de Táchira, ambos en la frontera con Colombia; en el Distrito Capital, sede de la Alcaldía Mayor de Caracas; en el estado intensamente industrial de Carabobo; en el de Nueva Esparta que es el nombre oficial de la paradisíaca isla de Margarita. Y en uno de singular importancia: Miranda, uno de los más extensos del país, que comparte con el Distrito Capital el confín oriental de Caracas, donde se extiende la vasta, populosa sábana de violentas y empobrecidas favelas conocida como Petare. Allí viven tres millones de personas.
Hasta aquella ocasión, hace apenas dos años, Petare y su homólogo occidental, la parroquia de Catia, eran bastiones del chavismo y esto hasta el punto de estarle vedados, absolutamente vedados a cualquier candidato opositor que osare hacer una caminata propagandística. Bandas de matones motociclistas armados hasta los dientes con armas automáticas y nombres sacados del panteón revolucionario latinoamericano –“Colectivo Che Guevara”, “Brigada Camilo Torres”– les habrían salido al paso y, a la vista de una atemorizada policía metropolitana, lo habrían hecho objeto de escarnios, violencia verbal y vejámenes de esos que te dejan contuso.
Con todo, en ambos territorios la oposición se alzó entonces con las más importantes alcaldías caraqueñas. En el caso de Petare, el alcalde opositor, Carlos Ocariz, del partido de centro-derecha “Primero Justicia” parece un preppy harvardiano cuya gestión, aun embarazada por la negativa de Chávez a darle los recursos a que constitucionalmente tiene derecho, ha sido sumamente exitosa y quien, a pesar de no ser nativo, ha consolidado a Petare como zona opositora caraqueña por excelencia.
A pesar de lo que Ocariz ha hecho, con muy escasos recursos, en materia de salud y servicios, Petare es el distrito más violento de la capital suramericana del homicidio de fin de semana.
En Catia, al oeste, donde viven casi dos millones de seres de los ocho que habitan la llamada Gran Caracas, la cosa no es menos violenta. Una de sus parroquias, la de los multifamiliares del “23 de enero”, alberga todavía los grupos irregulares armados más temidos de la capital. Se dicen “guardianes de Chávez”, reproducen en un ámbito de doce manzanas las mismas relaciones que las farc colombianas mantienen con el narcotráfico, y protagonizan las mismas sangrientas batallas por el control de territorios y mercados que las “gangas” centroamericanas. Todo a tiro de piedra del Palacio Presidencial de Miraflores.
Pues bien, luego de votar me fui a Catia, donde debía unirme al equipo de apoyo logístico de uno de los candidatos de oposición, concretamente en el “Circuito #1” de la Parroquia Sucre: una demarcación electoral que tiene por centro otro afamado conjunto multifamiliar: Lomas de Urdaneta. Como cabe imaginar, quedan todavía allí bolsones de malandra y motociclística violencia revolucionaria.
Luego de la victoria opositora de 2008, Chávez dispuso no solo que, gracias a fulleros tecnicismos legales, se les negase en lo sucesivo recursos presupuestarios y se les arrebatasen potestades a todas las gobernaciones y alcaldías opositoras sino que, previendo males mayores, logró que la Asamblea Nacional, por entonces
unánimemente chavista, aprobase una ley electoral que reconfiguró la geografía electoral con el método del “gerrymandering”.
Así, se otorgó primacía a la extensión territorial y no a la densidad poblacional a la hora de asignar el número de representantes al parlamento unicameral. Para decirlo rápido: el vasto, remoto y despoblado estado Amazonas, por ejemplo, necesita tan solo cincuenta mil votos para elegir un diputado, mientras que el más pequeño pero muy poblado estado petrolero de Zulia requiere juntar cuatrocientos mil votos para elegir un representante.
El candidato opositor del “Circuito #1” es Iván Olivares, un extraordinario jugador de baloncesto, la estrella hoy retirada de los imbatibles “Trotamundos de Carabobo” y ex concejal por el partido “Primero Justicia”. Mi tarea era la de asegurar a los testigos de mesa electoral provisión suficiente de sándwiches y tarjetas de prepago para telefonía móvil.
Olivares no ganó su diputación pero me brindó ocasión de constatar que las barriadas tenidas por aguerridos bastiones chavistas han dejado de serlo. O quizá nunca lo fueron y simplemente estaban acoquinadas por el miedo.
Tres días antes de los comicios, en la última jornada de recorrido por el sector, Olivares y sus acompañantes se vieron de pronto rodeados por media docena de motociclistas armados. A gritos y a punta de pistola se les dijo que no podían circular por allí porque eso era “zona liberada” –el chavismo ha hecho suyo un guevarista lenguaje de guerrilla rural de los años sesenta.
Olivares hizo valer gallardamente el haber nacido en la zona y que nada iba a impedirle circular por su barrio natal. Luego de algunos empellones verbales, la banda de intimidadores se retiró del sitio. Había ocurrido algo nunca antes visto en Lomas de Urdaneta: los airados vecinos, muchos de ellos claramente identificados con Chávez, los apostrofaron –prudentemente, lo hicieron desde lejos, pero los apostrofaron– y exigieron respeto para el candidato opositor.
¿He dicho que todo esto ocurría en una de las empinadas colinas que rodean Caracas? Unas cuantas cuadras más abajo, a punto ya de terminar su recorrido, los guardianes de la revolución bolivariana volvieron a rodear a Olivares y su séquito. Pero esta vez traían una rama de olivo: “Pana, perdona la vaina de hace un rato, pero es que tú sabes cómo es: de esto es que vivimos, bróder”, le dijo el que fungía de jefe. Conversaron cordialmente un rato y se despidieron.
El día de las elecciones, los intimidadores de oficio volvieron a dejarse ver en sus atronadoras motos embanderadas con la enseña roja del psuv, increparon a Olivares cuando se disponía a votar, lo intimaron a irse del sitio con el mismo cuento de “zona liberada”, hubo un cambio de palabras airadas y la intervención de la Guardia Nacional puso fin al incidente. Para mí que fue teatro de calle.
Incidentes como este menudearon durante toda la campaña en los barrios capitalinos que alguna vez fueron impenetrables para la oposición. El 26 de septiembre el chavismo perdió mucho más que un tercio de la Asamblea: pese a la tramposa reconfiguración de la geografía electoral, el chavismo perdió la mayoría en votos nacionales. La oposición obtuvo el 52% de los votos absolutos.
Los camaradas motociclistas lo saben ya, a dos años de las presidenciales. ¿Se habrá percatado Chávez de ello? ~
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).