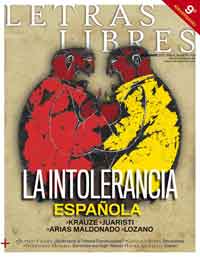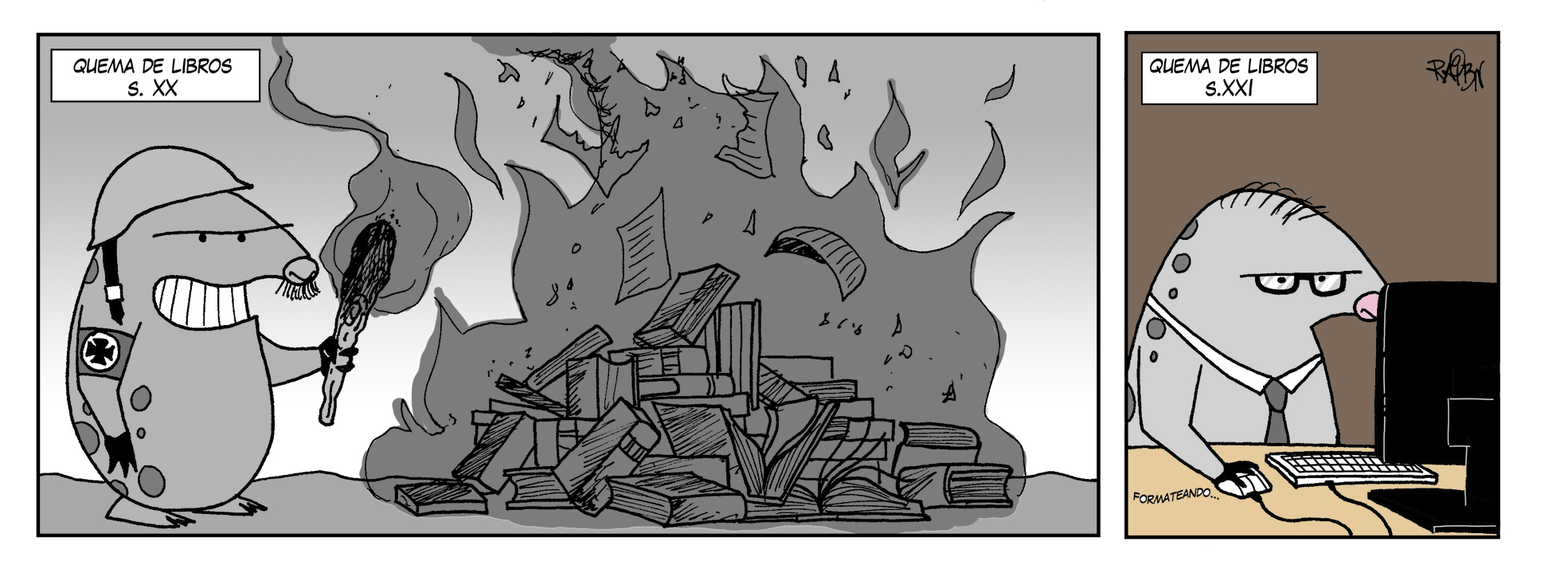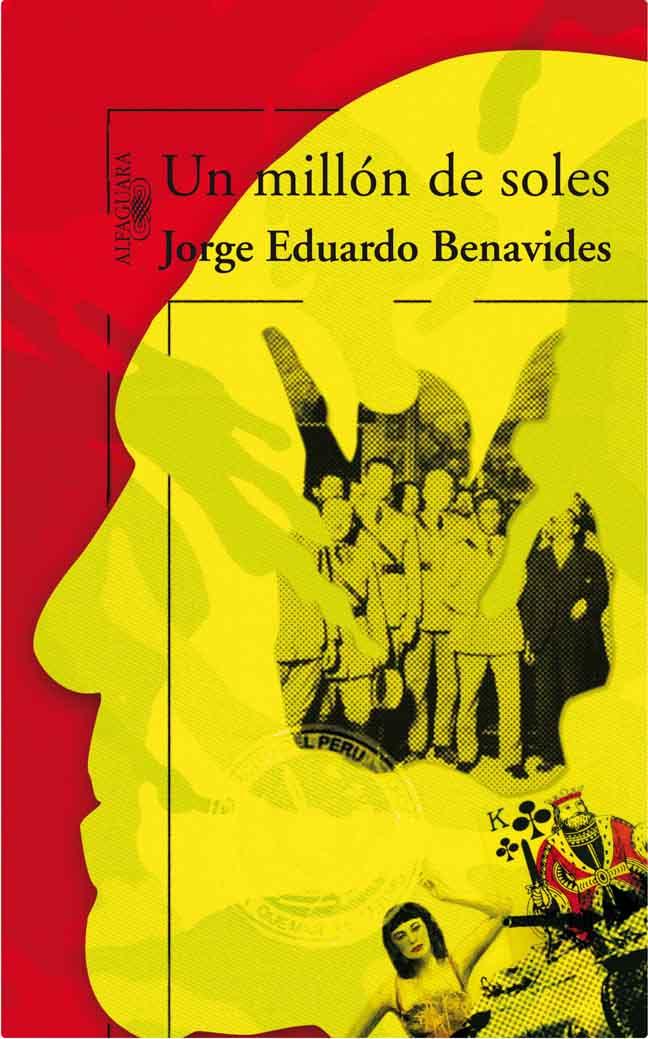El proceso de la creación plástica no difiere demasiado del de la narrativa, y el caso es que pintores y escultores del siglo xx se las han arreglado mejor que los novelistas a la hora de describir ese proceso, de ensayar una teoría de la expresión artística. Matisse es en este sentido excepcional: alcanza a transmitir de tal modo la letra menuda de la producción artística, que los lectores de esta espléndida recopilación, publicada ahora en español por Paidós, creerán estar en su atelier de Niza, de 1919 a 1925, viéndolo pintar el color y la luz de Peces rojos –atrás ya los años fauvistas con Derain y De Vlaminck–, esbozando sus mujeres en un diván o trazando Odalisca con pantalón a rayas; y ya después en París, ultimando La danza II (hacia 1932) y más tarde las ilustraciones de Les fleurs du mal de Baudelaire (siempre quiso Matisse vestir textos ajenos con imágenes propias), y la serie Desnudos azules, espléndida, en papel pintado y recortado, apenas diez recortes a tijera de papel azul formando, por arte de magia y de talento, la imagen de las curvilíneas contorsiones de una mujer sensual cuya anonimia y esquematismo rivalizan con las virtudes de la fotografía, con la que el francés comparó siempre el arte de la pintura.
Este volumen, editado originalmente por Hermann en 1972, conduce al centro mismo de la personalidad analítica y cosmopolita de Matisse y, de su mano, al centro mismo del arte contemporáneo: a su proceso de formación, caminando sobre el cable de acero, como un equilibrista circense, entre la originalidad y la influencia. Conduce también a los procedimientos y a las técnicas de composición, al credo estético, a la conciencia del mercado frente a la torre de marfil.
En “Notas de un pintor” (1908), Matisse advierte, convertido ya a la religión de la vanguardia, que el tema no es más que una forma de esclavitud de la que el arte debe saber liberarse a tiempo, que “una obra debe llevar en sí misma todo su significado e imponerlo al observador antes de que éste conozca el tema”; debe ganarse al espectador por su arte, no por su servidumbre temática o de otra suerte. Ganada esta batalla de la liberación del arte de ilegítimas o espurias dependencias, asegura que “la guerra de 1914-1918 no ejerció influencia alguna sobre los temas de nuestra pintura, puesto que habíamos dejado de pintar temas propiamente dichos”. Y, como Marcel Proust en El tiempo recobrado o Virginia Woolf en su ensayo “Modern Fiction” de 1919, anduvo convencido de que “es preciso dejar hablar a la intuición”, buscar la esencia de las cosas, la trascendencia del objeto-para-mí y ya no la descripción del objeto-en-sí, pues “crear es expresar lo que uno lleva dentro de sí mismo. Todo esfuerzo de creación auténtico tiene lugar en nuestro interior”, no en vano, como dijo Klee en su célebre credo del artista creador, el arte no reproduce lo visible, hace visible, y nada importa ya, ni en pintura ni en narrativa, salvo el arte mismo.
“Yo era por entonces un alumno que todavía se aplicaba en el dibujo ‘a la antigua’ –continúa– y que quería creer en las reglas de la escuela […] la parte muerta de la tradición donde todo lo que no era verificado en la naturaleza era despreciado y considerado ‘artificial’”. Pero Matisse aprendió pronto que el futuro no estaba ni en el arte mimético del naturalismo ni en la pintura de caballete. Junto con Picasso, emprendió un viaje sin retorno a la más rabiosa innovación, al abismo de la experimentación, sin dejar de recordar, sin embargo, la lección que aprendió de joven de su maestro Gustave Moreau, a saber, que la innovación nace en realidad, como una crisálida, de la tradición, y que no cabe olvidar sus horas de copista en el Louvre, sus viajes para conocer a Turner en Londres, su temprana fascinación por Goya, como no olvidó Picasso su aprendizaje en la escuela de artes de la calle Avinyó de Barcelona, ni sus horas frente a la obra de Velázquez: “debo mi arte a todos los pintores”, señala, para apostillar más tarde, en el terreno de la estética de la recepción, que “una obra de arte tiene un significado diferente según la época en que se la examine”. Acerca de los límites de la originalidad (o de la imposibilidad de crear ex nihilo), y todavía en referencia al ascendiente de la tradición, en el capítulo “El oficio de pintar”, escribe que “las artes experimentan un desarrollo impulsado no exclusivamente por el individuo, sino también por las fuerzas acumuladas: la civilización que nos precede. No somos los únicos dueños de nuestra producción; en cierta manera nos ha sido impuesta”.
Encontrará el lector, desperdigados a lo largo de las jugosas páginas de este volumen, interesantes comentarios acerca de su estética, o de los temas que frecuenta (“Las ventanas me han interesado siempre porque constituyen el paso entre el exterior y el interior. En cuanto a las odaliscas, las había visto en Marruecos”), o acerca del arte como transmutación de la materia y como solemne ejercicio de catarsis: “no pinto lo que veo, pinto lo que siento”, decía su amigo Picasso, acerca del objeto que no vale ya por sí mismo, sino por cómo lo interpreta el artista. “He trabajado toda mi vida con las cosas que me han proporcionado un principio de realidad, y he comprometido mi espíritu con aquellos objetos que me han atravesado y se han transformado conmigo. Un vaso de agua con una flor no es igual a un vaso de agua con un limón. El objeto es como un actor: un objeto puede representar en diez cuadros distintos un papel diferente. No existe aislado, sino que evoca un conjunto de elementos. El objeto no dice más que aquello que le hacen decir.” Efectivamente, no es sino el significado connotativo, su capacidad de evocación, lo que importa del objeto, no lo que del objeto puede ser formalmente descrito. La magdalena de Proust, la manzana o el viento de Al faro de Woolf, las madreselvas de los hermanos Compson en El ruido y la furia de Faulkner, importan únicamente en la medida en que reflejan el estado anímico de los personajes y, en muy alto grado, el estado anímico de su creador, del artista. Escritos y consideraciones sobre el arte es un regalo para cualquier lector sensible, y a la vez un valiosísimo instrumento para acceder por una vez al proceso creativo, sin tener que conformarse con contemplar el producto creado. Klee, Kandinsky, Giacometti, Magritte, Beckmann o Rothko cayeron en la tentación de escribir acerca de sus respectivos procesos creativos. Trataron de analizar y reflexionar, se atrevieron a racionalizar el misterio del arte, y el lector en español puede formar una biblioteca sin desperdicio, haciéndose con los volúmenes que encontrará en los catálogos de Síntesis, de Emecé o de Paidós, como este de Matisse, imprescindible, por cierto, aunque solo sea porque reúne los escritos de un hombre comprometido con la creación artística, sabedor del vértigo de la nada que habrá que convertir en creación, y de la lucha intestina entre la influencia de la tradición y la necesidad de sentirse libre de toda culpa, hasta el extremo de ser capaz de escribir: “cada vez que me encuentro frente a una tela en blanco tengo la impresión de que es la primera vez que pinto”, “mi única religión es la del amor a la obra que he de crear, el amor a la creación”, o “nada le resulta tan difícil a un verdadero pintor como pintar una rosa, pues para hacerlo debe primero
olvidar todas las rosas pintadas.” Imposible contemplar ya un cuadro de Matisse después de haber leído a Matisse acerca de cómo ha sido pintado el cuadro: lean sus Escritos y consideraciones sobre el arte y tendrán la impresión, cuando vuelvan a contemplar La danza, de que los bailarines están realmente en movimiento. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.