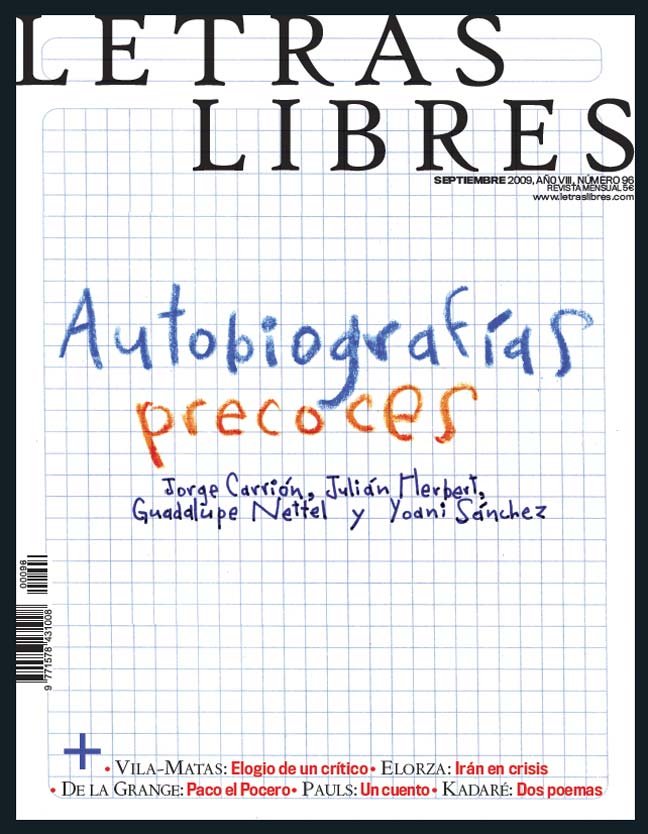La vida en su espiral repite a veces ciertos puntos, aunque no sean los favoritos. Hace un tiempo Paul Theroux, escritor, buen fotógrafo y como tal compañero en aventuras patagónicas de Bruce Chatwin, hizo un cruel retrato escrito, Sir Vidia’s Shadow, del al fin Nobel Vidiadhar Surajprasad Naipaul. Ahora Antonio Muñoz Molina comenta la nueva, implacable y “Authorized Biography” de Patrick French, que maneja documentos del escritor y el diario de su esposa Pat, fiel ayudante de él hasta su muerte, y que también lo fija como a un monstruo. Muñoz Molina se plantea si un biógrafo puede permitirse un retrato tan cruel de alguien que le ha puesto las armas en las manos. Y es un planteo ético muy correcto. Pero miro hacia cuarenta años atrás y pienso que nadie ha exagerado. Yo tampoco lo haré.
Vidia (reduzco su largo nombre hindú, como hacen sus amigos, si los tiene) Naipaul llegó a Montevideo en la década del 70, en una gira periodística relámpago, financiada por un diario inglés, que hizo roncha en varios puntos de América: algún semanario argentino destinó semanas a la publicación de las cartas de protesta de los lectores que se iban enterando de las fantásticas visiones a las que se conformaban las notas del hindú. Vaz Ferreira, casi secreto filósofo uruguayo, recomendó no leer obras completas y sobre todo no conocer a los escritores favoritos. Yo cumplí; creo haber leído La pérdida de El Dorado al tiempo que me angustiaba por saber qué ofrecerle de comer al autor; mi conocimiento fue casual y nunca fue mi favorito. En mi capítulo “cocina hindú” sólo aleteaba el curry y mi única seguridad era que la vaca no debía ser ni mencionada. Muchos años después leí Miguel Street, retrato de una calle de Trinidad y Tobago, familia por familia. Y claro, las imaginativas y malintencionadas notas de aquel viaje.
Todo empezó porque una profesora de inglés, embarcada en la tarea de pilotear a Naipaul, recién llegado de Chile, e inquieta por la charada inextricable a la que veía reducida su historia antes de Pinochet, pensó que Enrique, angloparlante y buen conocedor de la historia rioplatense, podía desecar el seguro pantano en que el veloz periodista iba a chapotear. Aquel, a su vez, pensó en Carlos Real de Azúa, que reunía las mismas condiciones, había sido su profesor y era un amigo siempre grato. Naipaul llegó a la velada instructiva puntual y acompañado por una argentina joven y correcta y para nosotros incomprensible en tal contexto. La había acopiado en Buenos Aires, junto con la convicción de que todos los iluminados edificios de aquella ciudad eran prostíbulos de lujo, servidos por las restantes argentinas. (Era una de las fantasías orientales que dieron lugar a las cartas ya mencionadas y nacía, al parecer, de una necesidad, habitual y declarada, de Naipaul.)
Era invierno, y aunque ardía una gran estufa y nosotros nos asfixiábamos, Naipaul tenía frío. Lo abrigué con un poncho. Parecía un gnomo asomado a la puerta de una carpa sioux, pero satisfecho. Todo fue sobre rieles, todos aceptaron comprensivos mi sancocho vegetal, hasta que minutos antes de las once de la noche, hora anunciada a la que el invitado iba a retirarse, se mencionó un libro y a Carlitos Real se le ocurrió que el ejemplar que teníamos era préstamo suyo y Enrique se lo llevó a la biblioteca para demostrarle que no, que era nuestro, mientras yo buscaba el abrigo de Naipaul. No creo que hayamos estado ausentes más de dos o tres minutos. Bastaron para la catástrofe. Al regresar oí los gritos del invitado, que se arrancaba, malagradecido y violento, mi poncho, asegurando al mundo que pretendíamos secuestrarlo. A mi llamado corrieron Carlitos y Enrique, pero ya el futuro Nobel estaba en la mitad de una calle solitaria –y muy fría– dando voces y la pobre argentina, muy elegante en su sacón marinero, lloraba como náufraga, con alternancias de pedir disculpas e intentar sosegar al gnomo.
Real de Azúa, ya abrigado, se dirigió a su auto. Pensando en la involuntaria huésped argentina, corrí hacia él, que me dijo: “Yo iba a llevarlo, pero ahora que se las arregle solo.” Era obvio. La locura y la mala educación no deben ser estimuladas. Tampoco el creerse la divina garza. Envié un adiós compadecido a la joven y entré en casa a enfrentar y calmar los pedidos de disculpa de la profesora de inglés, a la que convencí de que le debíamos una velada memorable y de que todos éramos por igual culpables a los ojos de un loco, que en ese momento, si tenía suerte, caminaba en la dirección correcta hacia la avenida donde quizás apareciera un taxi. El frío podía calmarlo. Pero ella… Pobre, le serviría de experiencia.
Luego supe otras gracias de don Vidia. Una directora de teatro, escrupulosa y todo lo maniática que el género puede estilar, se enfrentaría, al día siguiente, al ensayo general de su Pirandello. Nuestro invitado había demostrado interés por ver teatro y habíamos logrado que ella, amiga nuestra, rompiendo sus reglas, aceptara su presencia. Pese a la escena nocturna, ellos se presentaron. A las once sufrió un nuevo ataque, se levantó con ruidosas protestas y se retiró sin saludar ni agradecer a quien lo había recibido, dejando otra vez un escándalo a su paso.
Sin muchos elementos de juicio, me convencí de que a esa hora debía drogarse sin tolerar dilaciones. Algo había que imaginar. También nos enteramos de que había sitiado al propietario de una estancia en donde se había instalado por varios días hasta colmarle la paciencia.
Luego desapareció, sustituido por la estela de protestas internacionales.
Sus preguntas de aquella noche mostraban la natural confusión de alguien que recorre en un mes una parte no homogénea del mundo, prende sus datos con alfileres y pretende descubrir que el mundo es simétrico y a su gusto. Se había negado rotundamente a aceptar como algo posible que un grupo de católicos uruguayos fuera una agrupación de izquierda. Luego sus notas se reunirían en un libro de sabiduría previa que saboreamos como un escalón más en nuestra subida hacia el escepticismo.
Un tiempo después, en Nueva York, Enrique se lo cruzó una mañana cerca de la revista Time, que ese día traía en la tapa su cara más sioux. Naipaul lo miró fijo y Enrique supo que estaba recordando. No hubo saludos.
La penúltima historia la tengo de García Márquez, que se lo encontró en una reunión londinense. El colombiano abrió los brazos solidarios al de Trinidad y Tobago –que, aunque hindú, allí había nacido– saludándolo como al otro caribeño de la reunión y recibió una gélida respuesta: “Usted será caribeño, yo soy británico.” García Márquez asegura haberlo oído llevar cuentas orgullosas de cuántos títulos estaban presentes: que si un duque, que si dos condes. No recuerdo si él ya era “sir”, y si este grato encuentro fue antes o después del Nobel del que sí era caribeño. ~