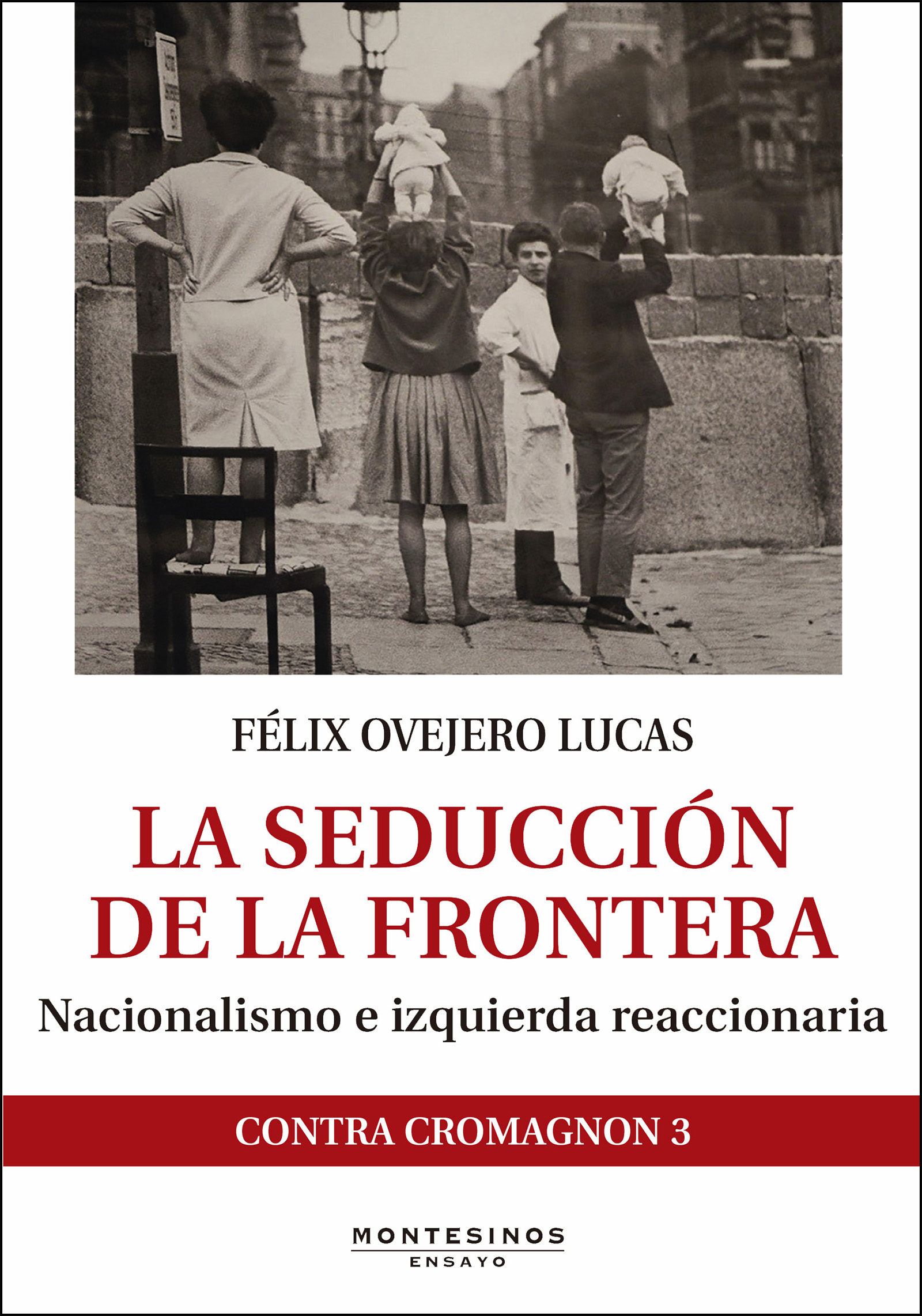Hijo de un maestro cuchillero notable en la manufactura de instrumentos quirúrgicos, al cual le debió varios disgustos y su curiosidad por la medicina, Denis Diderot (1713–1784), el genio de la Enciclopedia, cumplió tres siglos de haber nacido el 5 de octubre de 2013. De sus enemigos al que mejor conozco es a Barbey d’Aurevilly, quien en realidad argüía que Diderot era demasiado inteligente para decir lo que pensaba y pensar lo que decía: en realidad, lo hemos interpretado equivocadamente. Condenándolo, Barbey lo salva.
No es fácil hablar mal de él: hizo de todo y nada de ello resultó superfluo, ni como filósofo (la calidad de su materialismo, según entiendo, ya no está en duda) ni como crítico de arte (profesión que inventó), ni como el narrador más cercano a nosotros entre sus contemporáneos. Solo él y Laurence Sterne habrían entendido, tras hacernos preguntas incómodas y recibir algunas explicaciones indispensables, al teatro y a la novela del siglo XX y lo que va del siglo de su tricentenario.
Con todo y sus 6,000 artículos tan polémicos en la Enciclopedia, a Diderot, en contraste con Rousseau y Voltaire, nadie parece odiarlo ni maldecirlo. Sin haber dejado a sus hijos en el hospicio y sin tener manchado su expediente de antisemitismo, a Diderot ni siquiera se le reprocha su irreligiosidad. Había quien se santiguaba al escuchar el nombre de Voltaire (yo todavía tuve un amigo devoto, neocatólico, que lo hacía), y Rousseau (a veces en compañía del mismísimo Platón) siempre aparece citado cuando se habla de los orígenes del totalitarismo.
El crítico André Billy, al hacer compilar su obra hace medio siglo, anunciaba a sus lectores que de la disputa con Rousseau, a quien tanto quiso, Diderot sale bien librado. Junto a Rousseau (enfermo, solitario, paranoide y taciturno, ave de mal agüero), el autor de El sobrino de Rameau (1761), aparece como el más sanguíneo de los hombres, desbordándose en la plática, en la amistad y en la confidencia. Y Voltaire siempre está demasiado lejos y muy arriba; Diderot lo desprecia porque es rico. Aunque hubiera sido imposible que él lo pensase con esas palabras, el patriarca de Ferney es demasiado Ancien régime para el gusto de Diderot, ciudadano sin ser plebeyo y a la vez súbdito temeroso no de Dios sino de los poderosos que aliviaban su conciencia con Voltaire.
Pero a Diderot, hombre pobre y cordial cuyos grandes lujos fueron las mujeres, Denise, su hermana; Sophie Volland, su amante; madame de Vandeuil, su única hija, y la emperatriz de todas las Rusias, Catalina II, nadie lo odia. En su caso se aplica la efectiva excusa castellana: si tuvo sus pecados de conciencia y sus errores libertinos, estos fueron, no suyos, sino los de su época. Así que de Diderot se puede hablar con tranquilidad, con algo de envidia porque su posteridad algo tiene de paradisíaca. No son demasiados los paparazzi a las puertas de su domicilio. ¿En el cielo, en el infierno? ¿Purgatorial?
Gracias a Arthur M. Wilson, su biógrafo insuperado desde que diese fin a su obra en 1972, solo sé que en la villa de Langres donde nació Diderot, al este del hexágono, quitaron el gran crucifijo de la plaza de Chambeau, donde estaba su casa familiar y pusieron una estatua del Dionisio de los modernos, obra de quien esculpió la Estatua de la Libertad, cerrada por falta de financiamiento público justo en los días de la celebración del natalicio del filósofo.
Se negó el joven Diderot a seguir el oficio paterno de los cuchillos y se hizo tonsurar como abate de calzón negro, sin la sotana reservada a los prelados pero disfrutando de beneficios eclesiásticos, ajeno a las órdenes sagradas. Todo esto a la edad muy precoz, incluso entonces, de los catorce años, lo cual indica que a la familia le urgía heredar la lucrativa canonjía de un tío en la catedral de Saint–Mammès. La operación se malogró, pero quien sería el libre pensador más ardiente, después quiso ser jesuita porque estudiaba con los de San Ignacio, de tal forma que ha de ser autobiográfica esa página de Jacques el fatalista (1773) donde habla de la melancolía sufrida por los jovencitos de ambos sexos quienes buscan escapar de la excitación a que los somete la Naturaleza soñando con la voz de Dios, presente, aunque muda, en los silenciosos refrigerios del convento.
A este amante de Lucrecio, dispuesto a espantar a todos los dioses del mundo, siempre lo conmovieron las procesiones. Pero todos sus planes, como el de hacerse jesuita o el de casarse con una mujer sin dote, se enfrentaron a la oposición de su peor enemigo, su padre. Al parecer el viejo cuchillero era jansenista, la áspera e integrista escuela rival de los jesuitas y no quería Didier, el padre, ver aumentar la nómina negra con una sotana más, la de su propio hijo. Luego su padre, en 1743, lo hizo encerrar en un convento para evitar ese mal matrimonio. Eso y más, nos explica Wilson, hacían los padres con sus hijos en el Antiguo Régimen: bastaba la orden paterna para hacer encarcelar a un vástago rebelde pero este, como Diderot pensó en hacerlo, podía hacer arrestar a su progenitor si se negaba a ejecutar la herencia familiar.
Escapándose a París, logró casarse con Anne–Toinette, sin que papá Diderot se enterara, no oficializándose el matrimonio hasta que Denis Diderot cumplió los treinta años. Así lo mandaba la ley. Casados al fin, habiéndolo hecho por amor, fueron muy infelices.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.