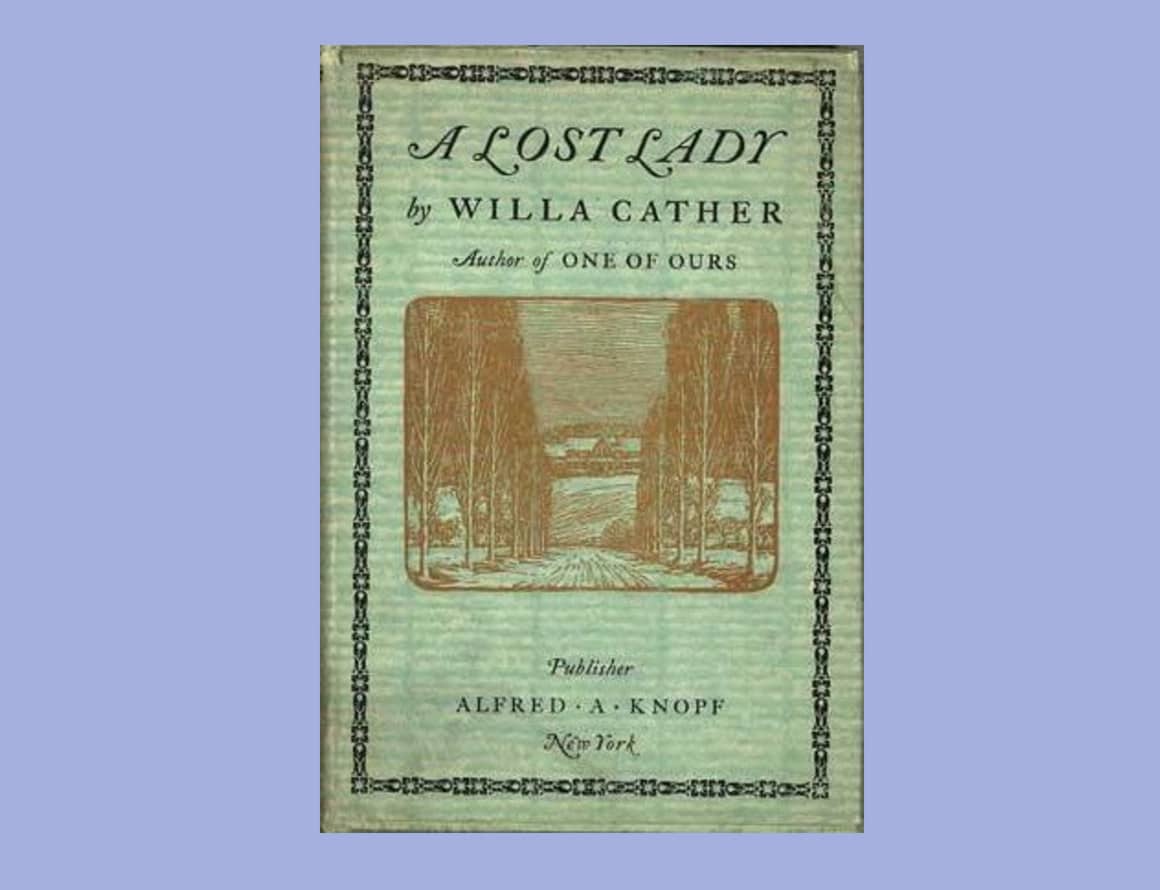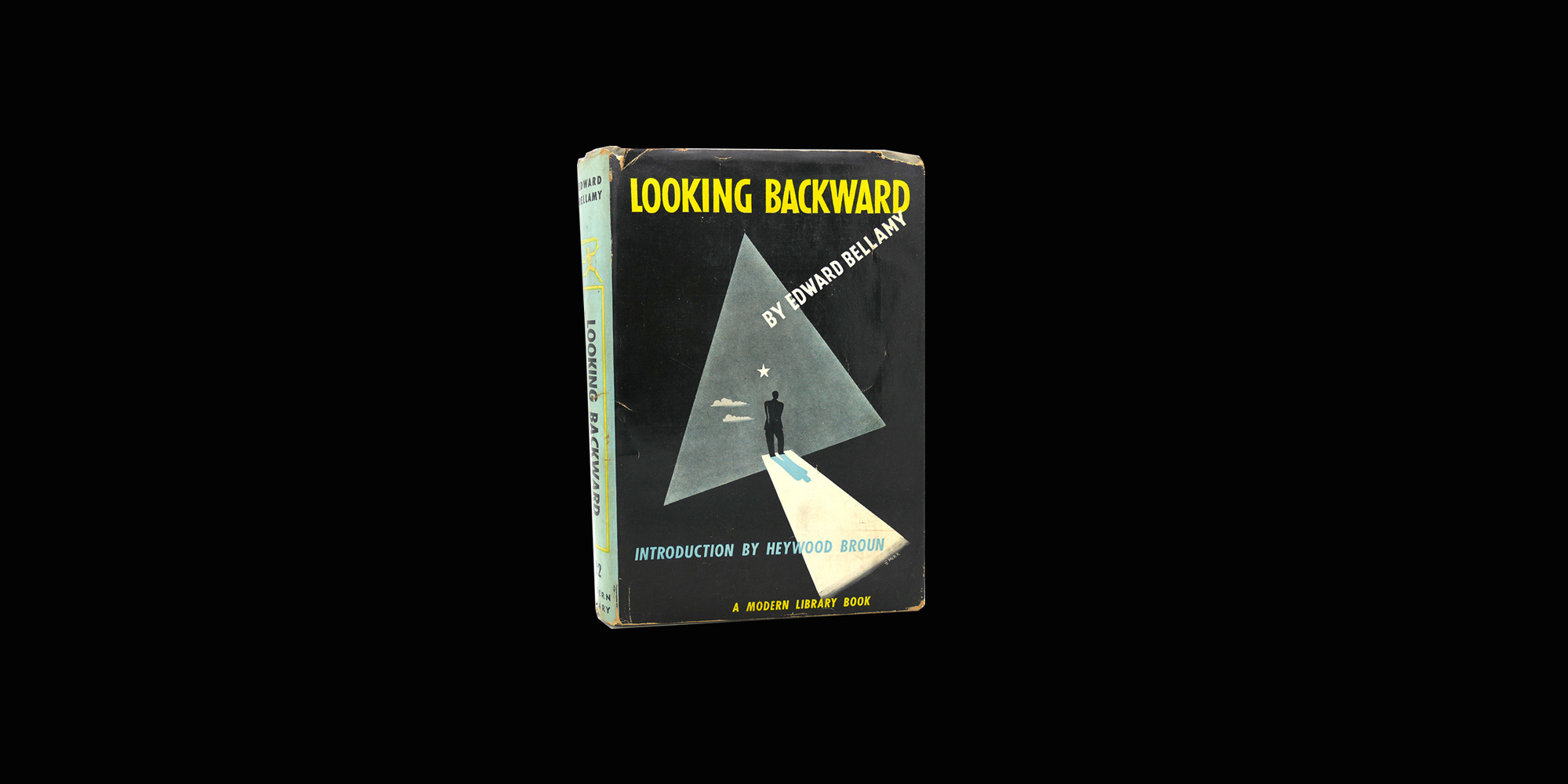Entre el puñado de clásicos de la modernidad literaria que en esta década han cumplido y cumplirán un siglo de su primera publicación, pocos lectores del orbe hispano, fuera de los conocedores de las letras estadounidenses, recordarían listar Una dama perdida. Paradójicamente, es la obra de Willa S. Cather (Virginia, 1873 – Nueva York, 1947) más conocida en nuestra lengua. En 1942, el poeta español León Felipe la tradujo para la mexicana Editorial Nuevo Mundo. Dicha versión la retomaría el bonaerense Centro Editor de América Latina, en 1977, para su colección Novelistas de ayer y de hoy. Y en este siglo XXI se ha traducido dos veces más, una para el sello español Alba Editorial –que se ha ocupado de traducir gradualmente el corpus narrativo de Cather–, con el poco afortunado título de Una dama extraviada (2012), y otra, publicada en este 2023, para Mardulce, editorial argentina. La efeméride del centenario de su aparición en Alfred A. Knopf, en septiembre de 1923, es un buen pretexto para romper una lanza en su favor y para acuciar al lector a descubrir esta obra maestra, una de las pocas escritas por mujeres incluidas en la lista de los 100 grandes libros del mundo occidental elaborada por la Enciclopedia Británica.
Devota de William Shakespeare, Cather sabía perfectamente lo que hay en un nombre. Por ello, la mejor traducción de A lost lady continúa siendo la escueta frase Una dama perdida. Pese a sus repercusiones moralistas, el adjetivo “perdida” comprende un haz de reverberaciones semánticas del que “extraviada” carece. Entre los diversos méritos de esta orfebre del lenguaje se cuentan la configuración simbólica, las resonancias intertextuales de sus nombres y propiciar significados mediante la diestra y precisa aplicación de sus símiles, por lo que los elementos de la trama responden más a la connotación que a un prurito realista. Tal esmero y sagacidad confiere a sus narraciones una trascendencia que se revela a medida que se estudia su simbolismo y la gradación de sus acciones.
La sexta de sus novelas no fue la excepción. Su protagonista es Marian Forrester, quien se ha asentado, tras su matrimonio con el Capitán Forrester, un constructor de la línea ferrocarrilera, en la zona de las grandes praderas –escenario preponderante de las historias de Cather, oriunda de Virginia pero avecindada desde niña en Nebraska–. Conforme a la perspectiva del narrador, es efectivamente el relato de una perdición, la de la protagonista, quien pasa de ser una gran dama a convertirse en la comidilla del pueblo por su afición a la bebida y sus amoríos. Por ello, se justifica la inclusión de la obra dentro del subgénero de la novela de adulterio, cuyas cimas son Madame Bovary de Gustave Flaubert, otro de los indudables maestros de nuestra autora, y El despertar de Kate Chopin, a quien no apreciaba. Sin embargo, desde su clamorosa aparición –se convirtió en uno de los libros más vendidos del año y le aportó a la escritora el reconocimiento popular que no había gozado–, la crítica advirtió que más allá de su trasunto melodramático –historia de una caída o triángulo amoroso–, la novela implicaba un complejo simbolismo.
Tan pronto comenzaron las excavaciones textuales, se encontraron en su sustrato sedimentos del Paraíso perdido –aunque no se cite entre las lecturas de Niel Herbert, el narrador focalizador del relato–, el canónico poema de John Milton con el que Cather ya había dialogado en Uno de los nuestros, su novela del año anterior que le mereció el premio Pulitzer en 1923. Bajo este enfoque, esa casa en la pradera es una suerte de Edén subvertido, no por la metralla, sino por la nueva generación impulsada por el dinero. Peters, el inescrupuloso abogado que terminará apoderándose de la tierra y de la dama, revestiría la función de Satanás tentador de Eva –no es casualidad que su apodo sea Poison Yvy, la venenosa hiedra que destruye todo jardín.
La interpretación dominante, sin embargo, fue la que propuso John Herman Randall, para quien es una alegoría social de la historia del Oeste. Ciertamente abundan detalles para apoyar este análisis. El joven Herbert no vacila en contraponer los atributos heroicos que les atribuye a los pioneros, cuyo adalid sería el Capitán Forrester, configurado como una suerte de señor feudal, un auténtico caballero artúrico –no en vano su dama se llama Marian–, a la falta de escrúpulos y de moral de la segunda generación. Lo hará en dos episodios significativos, cuando el capitán, ante la bancarrota del banco en el que se encontraba asociado, se responsabilice de las pérdidas que los otros directivos, jóvenes empresarios, habían rehusado reconocer, escudándose en la ley del capitalismo; y ratificará dicha convicción cuando advierta que el repulsivo Peters ha comenzado a usufructuar la propiedad de los Forrester. A ojos del idílico narrador, quien goza de los escarceos eróticos en los clásicos pero los censura en la vida real, la generación de los fundadores fue heroica y basó sus conquistas en los sueños y los valores, mientras que los herederos, de los que Yvy es el ejemplo perfecto, carecen de ideales y precisamente por esta mezquindad, cuyo eje vital es el dinero, se convertirán en los dueños y beneficiarios de los esfuerzos de sus mayores. Una visión ya manifiesta por la autora en sus ensayos, descontenta como estaba con el rumbo que la civilización occidental había adquirido después de la Gran Guerra.
Aunque estas vías de lectura bastarían para asegurarle a Una dama perdida un lugar permanente dentro de la literatura, lo cierto es que su mérito no reside en su trama ni en sus vetas alegóricas, sino en su configuración. A menudo, extraviados entre las sendas de la hermenéutica u ofuscados por los brillos de la telaraña de la trama, olvidamos que los valores de una obra literaria arraigan en su lenguaje y en su composición. La aparente superficialidad y tono menor de esta “noveleta” –así la consideró la escritora–, ocultan la elaborada complejidad de la composición. Sentencia Empar Barranco Ureña en el estudio Willa Cather: el reverso de la alfombra (2008) que es “un verdadero ejemplo de cómo cohesionar una narración a partir de la simetría, la economía y la duplicación”.
(( Empar Barranco Ureña, Willa Cather: el reverso de la alfombra, Publicacions de la Universitat de Valencia, Valencia, 2008, p. 132. ))
Dividida en dos partes, estas poseen igual número de capítulos que dialogan entre sí. Mediante un auténtico juego de espejos, se traza una oposición semántica: en la primera parte, la casa de los Forrester y sus habitantes se configuran como idílicos, en un registro que sugiere el de una balada que invoca tiempos legendarios; en la segunda, la poesía cede terreno a la prosa para referir la decadencia de la casa y la implícita perdición de la dama.
Empero, no serán tampoco la urdimbre ni el dominio técnico lo que le otorguen a esta novela sus cualidades superlativas, sino la manera de observar los hechos. Si ajena a los afanes innovadores de sus contemporáneos –circunstancia lógica dado que era mayor que los más valientes heraldos de la novedad–, Cather supo asimilar las estrategias narrativas desarrolladas por los titanes menos notorios de la novela moderna, Joseph Conrad y Henry James. Así, comprendió que el mérito de una narración va más allá de la trama y la composición y se sitúa en el plano de la representación. En busca de la objetividad, procuró registrar las acciones con la menor mediación posible, y por ello descartó la mirada omnisciente, presente, sin embargo, en esta enjambre narrativo puntuado por varias focalizaciones y voces.
Por la forma en que describió su técnica a Latrobe Carroll (Bookman, 3 de mayo de 1921),
{{ Todas las citas de las entrevistas y la transcripción de A lost lady en el siguiente párrafo corresponden a la edición crítica realizada por Susan j. Rosowski y Kari Ronning para la Universidad de Nebraska en 1997. }}
pareciera que hubiera deseado aplicar a la narrativa las fórmulas de los impresionistas y los puntillistas pictóricos: la percepción de un objeto, sus formas, sus colores, depende de la contigüidad de los elementos con que se le plasma. El meollo del problema era uno que los grandes narradores conocen: cuál es el mejor ángulo de abordar una historia, en este caso, la voz narrativa para presentar a la protagonista “de manera más vívida, lo que, por supuesto, significaría, de la forma más verdadera”, confesó la autora de Mi Antonia en otra entrevista (con Elizabeth Sergeant). Así, aunque Herbert sea el principal narrador, no es el único, puesto que trasmite las impresiones, los puntos de vista de los otros personajes. Cather configuró una criatura vivaz, bella pero esquiva, educada pero frágil, y recuperó para la literatura el eco que en su sensibilidad juvenil había provocado la persona real. Será este enfoque el que usará Francis Scott Fitzgerald en El gran Gatsby, una vía para transmitir el inasible fulgor de los acontecimientos, para registrar un perfume, el timbre de una risa, los matices de las rosas al amanecer… La presencia que los poetas persiguen y en la que pocos novelistas reparan:
Probably she had found no more than another; but she had always the power of suggesting things much lovelier than herself, as the perfume of a single flower may call up the whole sweetness of spring.
A lost lady, p. 163
Las reverberaciones de la configuración de un personaje mediante diversas aristas, cuya suma permitiría un perfil más complejo que una impresión unívoca, no se comprendieron plenamente en el momento de su recepción. De ahí que se presumiera como la historia de una perdición, como si el sesgo moral que introduce el joven Herbert transmitiera la ideología autoral. Décadas después, Niel sería asumido como un “narrador no confiable”, y con ello se comprendería que Marian Forrester, más que “una dama perdida”, es una heroína que a través de sus limitadas posibilidades –las impuestas por la sociedad de su época– logra sobrevivir a la época en que creció.
Así, el adjetivo adquiere una acepción más: testimonio de un mundo desaparecido, pero asimismo alusión a las desilusiones del protagonista –lo cual lo acercaría al Lucien de Rubempré de Balzac–. A despecho de esa melancolía romántica, Marian se erige hoy como una criatura viva que, pese a su percepción como un objeto, como una posesión masculina, supo encontrar su propio destino. Como su propia artífice, Willa Cather, cuya voz, a un siglo de distancia, resuena más actual que en su propia época. ~