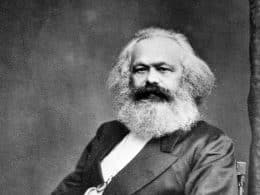El 8 de mayo de 1945 el coronel general Alfred Jodl firmó la capitulación de Alemania. Con esta, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en el frente europeo. Apenas medio año después la ciudad de Núremberg, al norte de Baviera, acogió el proceso judicial contra la cúpula del régimen nazi. Veintiún acusados, entre ellos Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer o el propagandista antisemita Julius Streicher, que habrían sido más si varios jerarcas del Tercer Reich no hubiesen optado por el suicidio al constatar el desmoronamiento del Tercer Reich (así Hitler, Goebbels o Himmler), se sentaron en el banquillo para rendir cuentas ante un tribunal formado por representantes de los vencedores de la contienda: Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Por la novedad que representaba, el primero de los juicios de Núremberg (en los años siguientes hubo varios más, si bien menos espectaculares) centró la atención de la prensa, y medios de todo el mundo enviaron a la ciudad bávara a sus corresponsales. Pero Núremberg era en ese momento una urbe en ruinas: los intensos bombardeos que se produjeron sobre ella la dejaron diezmada, y con una parte significativa de su población viviendo en escombreras no parecía el lugar ideal para absorber un aluvión de periodistas. No obstante, en el skyline de cascotes de la ciudad asolada se erguía aún un castillo que había quedado incólume.
El castillo Faber-Castell, propiedad de los magnates de los lápices verdes, era un edificio de estilo sincrético que el conde Alexander zu Castell se hizo construir en Stein, a siete kilómetros al suroeste de Núremberg. Si algún visitante lo calificó como “mágico”, las más de las reseñas resultaron contundentes: “horror alemán”, “monumental ejemplo de mal gusto”, “lleno de damas desnudas de horrible piedra blanca” o “¿cuántos lápices hicieron falta para permitirles a los Faber construir un castillo tan complemente feo?” fueron los dicterios más benévolos que se escribieron sobre él. Era un pastiche hortera, sí, pero funcional. Durante la guerra su torre había funcionado como puesto de defensa antiaérea, y ahora que esta había acabado eran sus amplios aposentos los que lo convirtieron en idóneo press camp.
En El castillo de los escritores (Taurus, 2024) el alemán Uwe Neumahr cuenta la historia de esos días de 1945 y 1946 en que la fortaleza de los Faber-Castell, como si del escenario de un reality show de literatos se tratara, fue el lugar de trabajo y residencia de una pléyade de estrellas de la época: John dos Passos, Erika Mann, Martha Gellhorn, Victoria Ocampo, Augusto Roa Bastos, William Shirer, Xiao Qian, Peter de Mendelssohn, Janet Flanner, Elsa Triolet, Rebecca West o Willy Brandt fueron algunos de los que se pasearon, no siempre al mismo tiempo, por los dominios solariegos de los Faber-Castell.
El castillo reprodujo a pequeña escala muchas de las tensiones que ya se dejaban ver, siquiera a tientas, en la Europa de posguerra. El telón de acero del que Churchill había hablado por primera vez en 1946, mientras se celebraban los juicios, también caía sobre el centro de prensa. Tal y como un cartel advertía a su entrada, los periodistas alemanes no tenían permitido vivir en él, aunque se contemplaban excepciones. Refiriéndose a sus compañeras rusas, Janet Flanner dijo: “los demócratas no tenemos ninguna posibilidad contra ellas. Queremos ir al baño de uno en uno y estar solos. A los rusos parece que les encanta organizarse a sí mismo en grupos a la hora de salir”. William Shirer, acostumbrado a alojarse en hoteles de lujo que ofrecían baños calientes y menús copiosos, comparó la vida en la villa de los Faber con la de los presos de Sing-Sing, motejó como “repugnante” la comida y la responsabilizó de haber causado un brote de disentería que dejó en cuadro el plantel de corresponsales. Al mismo tiempo, un reportero de Pravda consideró la oferta gastronómica como “muy esmerada”, demostrando que todo es relativo. Asimismo algún periodista occidental remarcaba, con el asombro del antropólogo que descubre una tribu y no sin una dosis de ingenuidad, su sorpresa porque sus homólogos rusos comiesen con cuchillo y tenedor. En un clima regado con abundante alcohol que predisponía al intercambio cultural y el conocimiento mutuo hubo también momentos para el amor: Rebecca West mantuvo un flirteo con el juez estadounidense Francis Biddle, pero para lamento de ella el juez Biddle era un marido y padre de familia ejemplar y la cosa no fue a más.
En los capítulos dedicados a cada uno de sus visitantes se percibe el intenso grado de politización del que hacían gala los escritores que pasaron por Stein. Pero, ¿era acaso posible otra cosa en la Europa de entreguerras? Dos Passos transitó desde el entusiasmo hacia la revolución rusa a una retractación del comunismo al llegar a Núremberg, para terminar convirtiéndose en admirador del senador McCarthy. Erika, hija de Thomas Mann, había asumido toda la filosofía hedonista de los locos años veinte y llegó de forma tardía al compromiso político. En 1933, mientras el régimen nazi quemaba libros no adeptos –entre ellos los de su padre– montó junto a su hermano Klaus Die Pfeffermühle un cabaret antifascista desde el que hizo una vitriólica oposición a Hitler. William Shirer, que en un principio había acogido con cierta simpatía al Führer, dio cuenta en sus Diarios de Berlín de la locura alemana y sus efectos en todo el continente, pero no fue hasta el proceso judicial que conoció en toda su crudeza la brutalidad nazi, especialmente la referida a la Solución Final. Janet Flanner, corresponsal de guerra que había huido de Francia poco antes de la ocupación, narró con causticidad el interrogatorio del fiscal Jackson a Göring y a causa de sus comentarios en The New Yorker no demasiado amables sobre la labor del fiscal fue sustituida por Rebecca West. Martha Gellhorn fue testigo de la liberación de Dachau y quedó impresionada por el rostro inerte de los que sobrevivieron. Elsa Triolet se presentó en el castillo de Stein con unas indudables credenciales antifascistas: ferviente estalinista antes y después de Núremberg, solo al final de su vida y no sin cierta amargura se desligó de la ortodoxia comunista.
Alfred Döblin dijo de los juicios de Núremberg que se trataban de un “rascacielos jurídico”, un territorio inexplorado. Hannah Arendt, que no estuvo en Núremberg pero sí en Jerusalén, albergaba dudas sobre su viabilidad, no porque los crímenes juzgados debieran ser castigados sino porque resultaban inconmensurables y desbordaban el sistema jurídico tal y como estaba concebido hasta entonces. El hecho de que no se permitiera que junto a los de las potencias vencedoras participase un tribunal alemán ya alerta del problema con el que el proceso judicial había nacido: el de definir los conceptos de culpa y complicidad. ¿Se estaba juzgando a individuos alemanes, o al pueblo alemán en su conjunto? Si se optaba por lo último, parecía lógico que se rechazase la participación del tribunal alemán, que no podía ser a la vez juzgador y juzgado. Con la lectura de este libro se observa que los escritores que cubrieron el juicio tuvieron también muy presente esta cuestión, quizá la que más. Mientras Erika Mann, Martha Gellhorn o Elsa Triolet abonaban sin resquicio de duda la teoría de la culpa colectiva, aderezada a menudo con una supuesta predisposición genética del pueblo alemán al mal y a la guerra, otros como Willy Brandt, que antes de canciller estuvo en Núremberg como corresponsal de un medio noruego, se lamentaba de que jueces alemanes no tuvieran voz ni voto en las acusaciones que pesaban sobre algunos de sus compatriotas.
No era este el único obstáculo al que se enfrentó el tribunal. El fiscal estadounidense Robert Jackson albergaba el temor de que los supervivientes judíos, movidos por un comprensible deseo de venganza, pudieran exagerar los hechos, y fue por esto que muchos de sus testimonios fueron rechazados. Por el contrario se optó por hacer descansar el grueso de la acusación sobre pruebas documentales. Esto llevó a lecturas interminables de documentos tachonados con la característica retórica ingenieril de la que el nazismo se servía para establecer la hoja de ruta de sus crímenes, y a que el reportero judío Levi Shalitan comparase algunas sesiones del juicio con un chicle, del que “todo lo que queda en la boca es un tedioso estirar y chupar”. Se daba la paradoja de que la profusión de tecnicismos y palabras equívocas como Freimachung, que lo mismo podía traducirse como liberación o limpieza, unido a las particularidades de la gramática alemana, dificultaban el trabajo de los intérpretes y limitaban la capacidad de expresión de los escritores que habían sido enviados a Núremberg para contar lo que allí se dijese. Así, quienes se ganaban el pan precisamente con las palabras se revelaban en muchos casos patéticos en su esfuerzo de asir una realidad inefable.
El primero de los juicios de Núremberg quedó cerrado el 1 de octubre. Doce de los acusados fueron condenados a muerte, tres a cadena perpetua, cuatro a penas de prisión de hasta veinte años y tres absueltos, desacreditando la teoría de que Núremberg fue un teatrillo. En un proceso que, como ya se ha dicho, pasó por etapas de profundo hastío, pocos fueron los escritores del castillo del lápiz que lo cubrieron íntegramente. Algunos solo estuvieron en las jornadas que suscitaban más morbo e interés, como el día de la declaración de Göring. Después de Núremberg, simplemente, continuaron con sus vidas.
es ingeniero y mantiene un blog (https://carloshort.medium.com/).