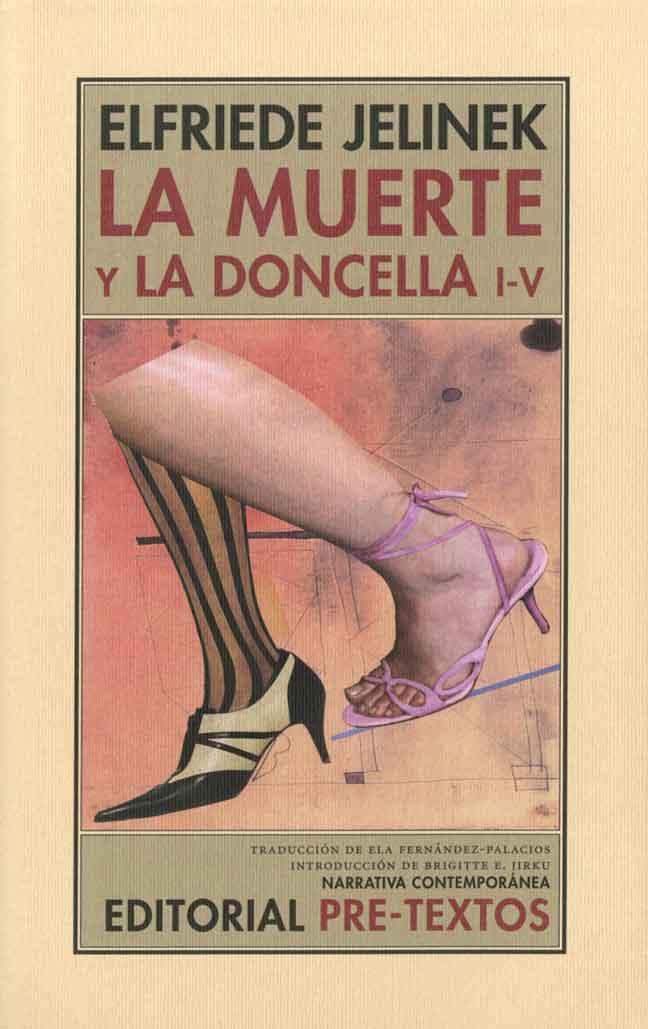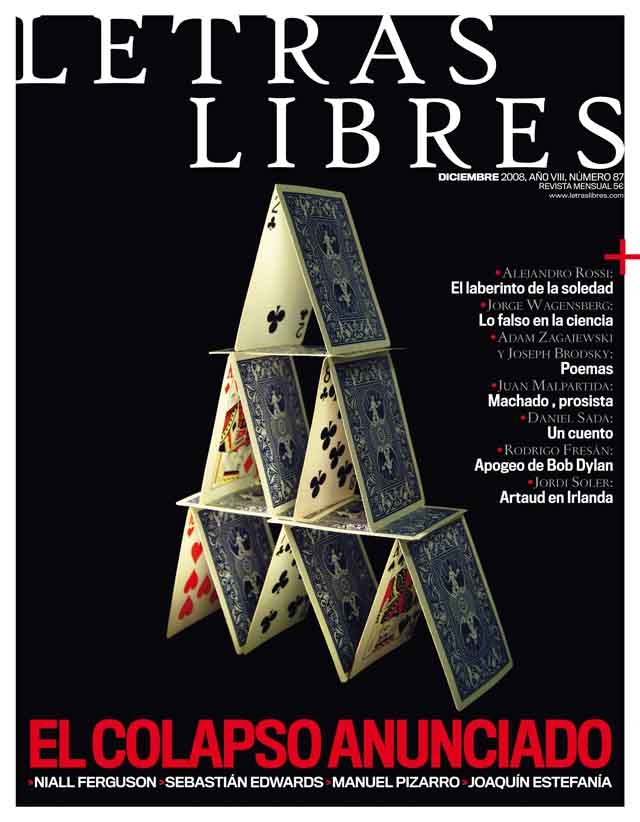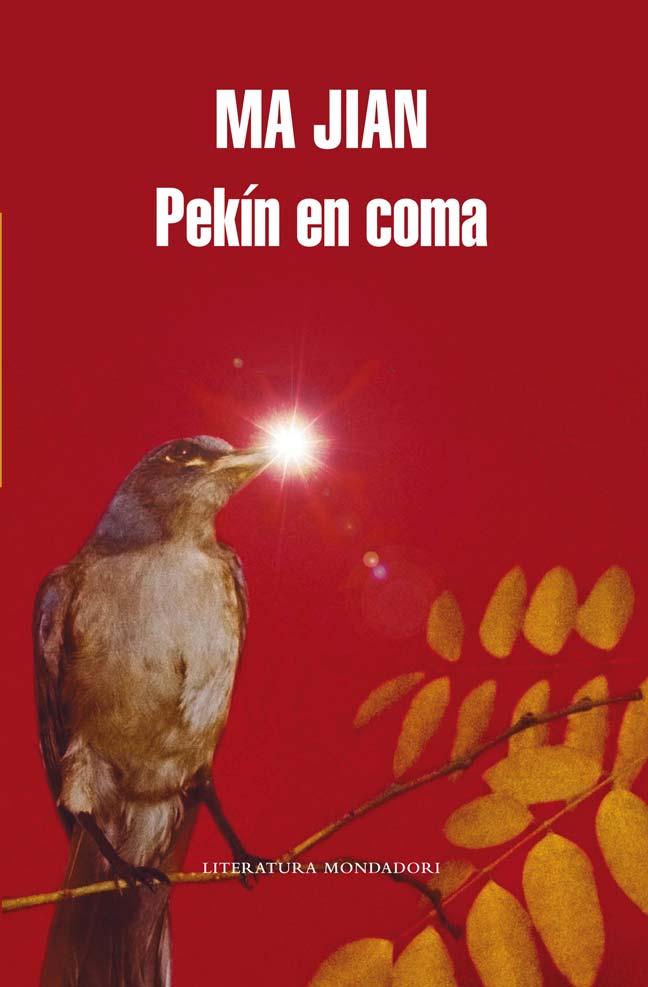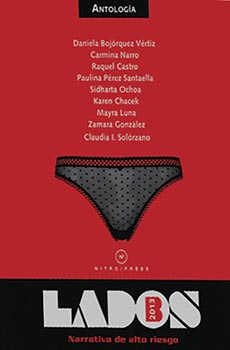Para esta hora es posible que usted ya esté cansado de leer sobre escritores radicales, obras estridentes, estéticas subversivas. Cuánto lo sentimos. Esta reseña no pretende otra cosa que celebrar a una autora radical, estridente, subversiva. Ocurre que acaba de aparecer en español un nuevo libro de Elfriede Jelinek (Austria, 1946) y el libro es maestro. El tomito se llama La muerte y la doncella y contiene cinco escuetas obras teatrales, además de un breve ensayo a manera de epílogo. Las tres primeras obras –en rigor, tres diálogos de un acto– se entretienen con historias y personajes ya clásicos: Blancanieves, la Bella Durmiente y la Rosamunda creada por Wilhelmina von Chézy y musicalizada, en una ópera, por Franz Schubert. Las dos restantes tienen como protagonistas a Jacqueline Kennedy, rigurosamente vestida de Chanel, y a Silvia Plath e Inge Bachmann, poetas y suicidas. No piense usted que las tres primeras obras son nuevas versiones de viejos relatos ni que las otras dos tratan sobre las mujeres señaladas. Nada es así de sencillo en los libros de Jelinek. Para empezar, esta mujer rara vez construye relatos sólidos y durables. Antes que levantar historias propias, utiliza algunas anécdotas públicas –estampadas en libros o en la nota roja– y no se detiene hasta descomponerlas. Eso hace, por ejemplo, en Los excluidos (1980) y en Obsesión (2005), dos de sus novelas: suma casos policíacos para componer (y enseguida descomponer) un retrato de Austria no menos brutal que los de Thomas Bernhard. Esto hace, ahora, con las fábulas de Blancanieves, Rosamunda y la Bella Durmiente: vuelve a ellas no para reescribirlas sino, bruja, para envenenarlas. Digamos que, en vez de parodiar estas historias o de adaptar sus elementos al mundo actual, aprovecha la inercia de los relatos para dispararlos contra algún muro y destrozarlos. Blancanieves conversa con un cazador, hasta que su discurso se agota y una bala la aniquila. La Bella Durmiente discute con el Príncipe, hasta que su discurso aburre y el Príncipe –disfrazado de conejo– la somete sexualmente. Rosamunda debate con Fluvio, hasta que su discurso fracasa y ella misma reconoce que su voz –“Mi voz. Mi voz. Mi voz”– “no dice nada”. Pero no piense usted que el otro par de obras es menos terrible. Por el contrario: es difícil encontrar dos obras más perturbadoras en la literatura contemporánea. En una, Jackie Kennedy aparece de pésimo modo –frívola y estúpida, colgada de un vestido, demasiado rica y poderosa como para ser, además, respetable– mientras recuerda trivialmente a sus muertos. En la otra, Silvia Plath –enfundada en un traje de baño– e Inge Bachmann –disfrazada con un vestido tradicional austriaco– dialogan al tiempo que matan un carnero, preparan un sopa, limpian con productos domésticos un muro de cristal que parece marginarlas del mundo. Decimos Jackie, Silvia e Inge pero, en realidad, las obras no tratan sobre ellas. Aunque Jelinek aprovecha algunos elementos de estas mujeres, no compone obras biográficas ni dibuja con detalle a sus “doncellas”. También eso: Jelinek trata malamente a sus personajes. Opuesta a todo psicologismo, no construye caracteres finos ni, menos, “redondos”; más bien recarga la tinta hasta hacer, de sus personajes, deliberados estereotipos. Aquí, las seis mujeres hablan y hablan y las palabras, en lugar de definirlas, las desdibujan. Mientras más protagónicas, menos nítidas y particulares. Al final cada una parece estar ahí para alimentar una imagen única: la de la mujer que, más tarde que temprano, descubre que el hombre a su lado exprime, roba, mata. Hablando de imágenes: si a usted no le gustan las obras de Jelinek, es probable que tampoco disfrute las fotografías de Cindy Sherman. Cuánto lo sentimos. Esta es una de sus fotografías:

La modelo que aparece en la fotografía es, justamente, Cindy Sherman. También es Cindy Sherman quien posa, tan delicada, en esta imagen.

Las imágenes vienen al caso porque Sherman y Jelinek trabajan, más o menos, del mismo modo: no atienden tanto a las mujeres como a los estereotipos femeninos. Un minuto antes de salir a la calle y disparar su cámara sobre los peatones, Sherman reconoció que ya no había mundo ni sujetos; sólo imágenes y estereotipos. Como era inútil retratar a los demás, prefirió quedarse en casa e interpretar ella misma los clichés femeninos. Algo semejante practica Jelinek: no escribe acerca de las mujeres sino, mejor, acerca de las imágenes que representan y gozan y padecen las mujeres. Menos diversa que Sherman, vuelve una y otra vez a las mismas obsesiones: el capitalismo rapaz, la servidumbre del sexo, el hombre como lobo de la mujer. Más contundente, sube estereotipos al escenario y no descansa hasta que ellos mismos terminan por contradecirse, fulminarse. Se equivoca usted si piensa que todo esto es demasiado frío e intelectual. Al revés: es apasionado, echa lumbre y calcina. (Es obvio que cuando aquel personaje de Aldous Huxley se quejaba de que en las novelas las mujeres no menstrúan, aún no se conocía la obra de Jelinek, toda sangre.) Se equivoca usted, otra vez, si piensa que hemos terminado. No se puede concluir una reseña sobre Elfriede Jelinek sin alabar los repetidos fogonazos de su prosa, incluso traducida. Un ejemplo: “Yo estoy metida en el horno, los niños en las sartenes, contra las que los estrellé como huevos fritos.” ¿Que no le gusta? ¡Cuánto lo sentimos! ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).