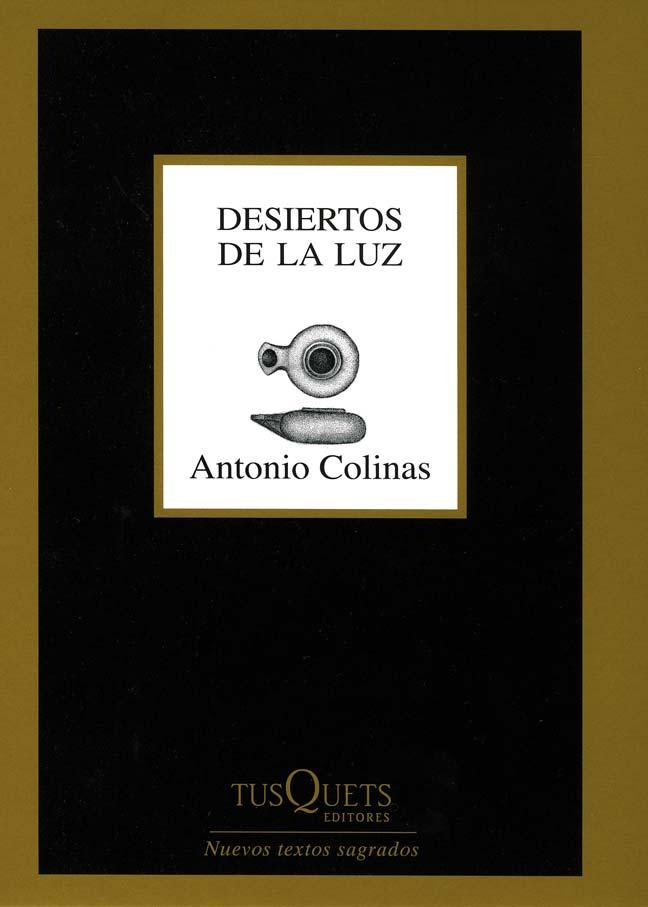En Desiertos de la luz, Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) busca la armonía. El poeta experimenta el asombro y el espanto del mundo, pero también su belleza, y revuelve en el interior de cuanto percibe –y en su propio interior– para extraer jirones de comprensión, esbozos de esperanza. El mundo es misterioso, y con ese misterio ha de congraciarse el hombre. La noche simboliza los enigmas de la existencia, pero el poeta bracea para despejarlos o, cuando menos, para hacerlos tolerables; y ese manoteo se identifica con la luz: “la sangre/ ya es la luz./ Nuestra sangre/ será la luz mientras la luz no muera”, salmodia el autor de Sepulcro en Tarquinia, entre políptotos, geminaciones y similicadencias. A menudo, la luz encarna en otros términos: lámpara, llama, hoguera, fuego, arder, quemar, brasa. Desiertos de la luz dibuja una combustión constante, en la que llamea la vida, con crepitaciones de júbilo y de silencio, frente a las oscuridades de la incertidumbre y la muerte. Este pulso entre claridad y tiniebla, que corporeiza el combate existencial, se refleja en dicotomías como día/noche, negrura/luz, hielo/fuego, o en oxímoros, de aroma clásico, como “llamas negras”.
La plenitud anhelada por el poeta se identifica –en una de las metáforas milenarias de la lírica– con el amor, y también con la música, desde Händel hasta Glenn Gould. La importancia que ostenta en el edificio sensible de Colinas la emoción inmediata, sin glosa ni raciocinio, de la música, alimenta numerosas sinestesias, en las que la luz –esa luz que es, en realidad, el palpitar del hombre– se oye: “escuchando la melodía remota,/ escuchando una luz que ya es todas las luces”, afirma en “El laberinto abierto”. El poeta no duda en manifestarse contra el odio, reverso del amor, con cantos antibélicos o elegías inspiradas en el atentado del 11 de marzo de 2004. Su ansia por que el yo se funda en la plenitud del ser, pese a los desengaños de la realidad y la inquina del tiempo, prevalece a lo largo del libro, en una incesante ondular de exaltación y desconcierto. No obstante, la lucha contra los obstáculos que le impiden acceder a la armonía –la ignorancia y la fragilidad del hombre, el caos del mundo, el declive inevitable del cuerpo– es fuerte, y se plasma, una vez más, en binomios antitéticos, como todo/nada o ser/no ser. Colinas se sumerge siempre en la materia, cuajo de la energía que sostiene al universo, para emerger después al espíritu: a la respiración con el cosmos; a la conciencia de ser uno con el Todo. La busca de la plenitud se manifiesta también en la de la vida eterna, esto es, en la sed de infinitud, en el anhelo de ser por siempre, que ha de superar el abismo incomprensible de la muerte: “¿aún no hemos sabido desvelar el misterio/ que encierra el laberinto abierto de la piedra,/ dar con el manantial/ que sacia para siempre la sed de ser sin fin,/ la sed de respirar en el amor?”.
El ánimo trascendente de Colinas es claro en Desiertos de la luz, y los ecos religiosos dejan de ser ecos en algunas piezas, para convertirse en rotundidades sacras. “La lámpara de barro”, por ejemplo, utiliza el Padrenuestro para elaborar un poema confesional, en el que el autor se reconoce miembro de la grey que nunca ha dejado de seguir las huellas de Cristo, y le pide a Dios que, en la hora de la muerte, le abra a otra vida, “mar de luz o fuego blanco”. La influencia de la mística, uno de los rasgos más característicos de la poesía de Colinas, según ha subrayado unánimemente la crítica, es asimismo notoria en Desiertos de la luz. El impulso por que el alma se diluya en el océano absoluto de la presencia divina se aviene con el ansia de plenitud del poeta: con su aspiración a fundirse con lo existente, y a resolver, así, todas las fracturas y vacíos del yo. Un largo poema del libro, “En Bruselas, buscando una llama”, evoca la huida a Francia y luego a Flandes de Ana de Jesús, la primera editora del Cántico espiritual, de san Juan de la Cruz, y a quien, por ello, le fue dedicado. Pero no sólo la mística occidental influye en su obra; también la oriental, con su vehemente delicadeza y su ingrávido erotismo. En un poema dedicado a Tian Tan, “Templo del Cielo”, leemos: “¡Y si en este instante se abriese un poco más/ el labio de la noche, si fluyese el misterio/ por medio de sonidos que no hieren ni nombran!”. En muchas otras piezas chisporrotean las paradojas propias de la mística cristiana, que transmiten la pugna entre el anegarse en lo superior y la resistencia de lo inferior a ser anegado, o la interpenetración del placer y el dolor, o la negación del saber para aprehender un saber más verdadero. “Morada de la luz”, en particular –cuyo título remite a otro de los inspiradores de Colinas, santa Teresa de Ávila–, aparece trufado de esta suerte de oposiciones unitivas: el poeta desciende a “un saber que ya no sabe”; la casa gira, quieta; alguien está ahí, sin estar. “Qué dulzura este ir cerrándose a todo/ para poderse abrir y comprenderlo todo”, concluye Colinas. En el transfondo de estas adversaciones reverbera el “no entender entendiendo/ toda sciencia trascendiendo” de la Noche oscura de san Juan de la Cruz. En otras ocasiones, la voluntad ascensional del místico se conjuga con el entrañamiento del quietista. Colinas proclama entonces la necesidad de adentrarse en el ser propio, y permanecer oculto y jadeante en las simas del espíritu, para alcanzar el ser total: “aquí estamos nosotros en su fondo/ de limo/ hundidos,/ quietos,/ (…) pero ¿cómo/ ascender?/ Acaso descendiendo/ más todavía en el profundo abismo/ del ser,/ descendiendo/ aún más hasta el no ser en plenitud,/ que es el ser verdadero”, leemos en “La noche transfigurada”. Un internarse en el yo, por cierto, que resulta coherente con el aliento órfico que recorre Desiertos de la luz: reveladoramente, en el mismo poema que se acaba de citar, “La noche transfigurada”, se menciona a la lira de Orfeo. Colinas reivindica la exploración interior, el momento interior. Las vastas articulaciones del cosmos y las no menos dilatadas arborescencias de lo ultraterreno encuentran su correspondencia en las microscopías del yo, por cuyas venas discurre el silencio, y en cuyo corazón se asienta el mundo. En los limos oscuros de la conciencia es hallable la verdad exterior, la verdad de todos.
En Desiertos de la luz, el poeta recurre principalmente a los motivos de la naturaleza para establecer su orbe simbólico, aunque dedica bastantes poemas a la evocación de ciudades –Salamanca, Bruselas, Jerusalén– y, en general, de lugares, cuya contemplación le induce a demoradas reflexiones sobre el ser y la existencia en la Tierra, sobre la perduración y la ruina, sobre el amor y la muerte. La visita a un pazo, por ejemplo, le suscita la contraposición –que es, en realidad, identificación– entre lo exterior y lo interior, entre el mundo y el yo: “Yo buscaba un camino a lo largo del día/ sin saber que el camino no existía,/ pues el camino estaba/ en mi interior”. Hay poemas –o momentos– muy narrativos, quizá demasiado, como “La primera hoja”. Los rescata del prosaísmo un continuo pespunte de delicados simbolismos, de imágenes desapasionadas atentas a la luz y al color. A veces, no obstante, algunas aclaraciones, en su afán por establecer paralelismos, resultan explicativas y, por lo tanto, antipoéticas: “se retira el mar en busca de la mar (como yo de mí mismo)”. Estas leves disonancias no enturbian Desiertos de la luz, un libro de madurez, que acredita el verso vibrante y depurado de Colinas, y la consistencia ética de su pensamiento. ~