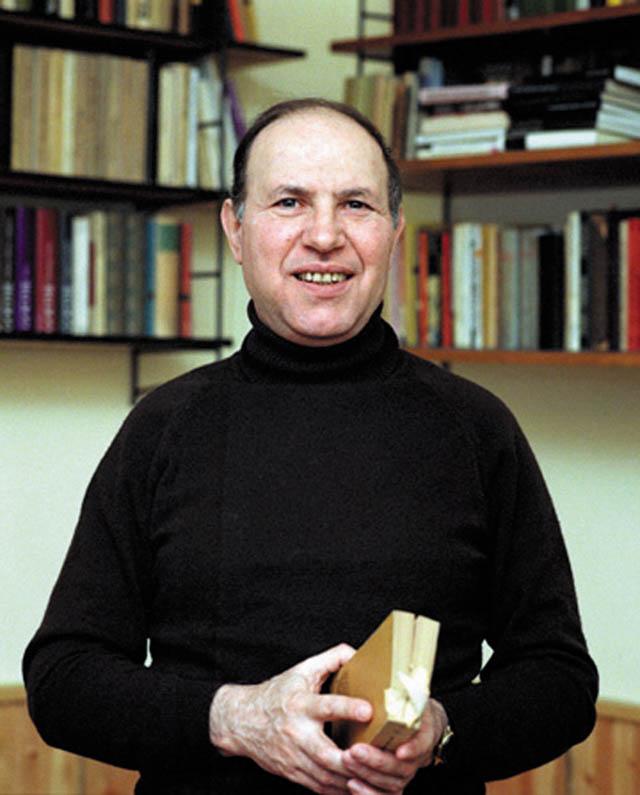Aunque Isaiah Berlin lo ignoraba, su obra sobre Rusia ilumina indirectamente la historia de nuestro liberalismo. La sospecha de esa secreta correspondencia, y la devoción que le profesaba, me animaron a buscarlo en el otoño de 1981. Quise entender mejor a la intelligentsia rusa, para así trazar sus posibles paralelos o diferencias con la latinoamericana. En esos años de Guerra Fría (apenas atenuada por los acercamientos de rusos y chinos con Estados Unidos) no se vislumbraba el fin del imperio soviético. Lo que sí se conocía cada vez más (gracias a los testimonios de Solzhenitsyn, Pasternak, Nadezhda Mandelstam, Anna Ajmátova y otros grandes disidentes) era la dimensión del horror en el universo concentracionario. Decenas de millones de muertos, hambrunas, persecuciones. En eso se había convertido la generosa utopía socialista. Con cierta inocencia, quería acercarme al sabio que conocía la cultura profunda de Rusia y aprender de él los elementos centrales de aquella experiencia, los mismos que, habiéndose reproducido –al menos parcialmente– en Cuba, amenazaban con propagarse a Nicaragua y El Salvador, y aturdían con sus delirios milenaristas a los jóvenes en las universidades de la región. Así se lo hice saber a las primeras palabras, que lo sorprendieron: “Los Poseídos de Dostoievski están vivos en América Latina.”
“¿Por qué –le pregunté– ha fracasado el liberalismo en Rusia?” Descartó enseguida las explicaciones sociológicas convencionales (como la ausencia relativa de una burguesía y una clase media) y afirmó: “Los liberales fallaron debido, simplemente, a su falta de preparación para utilizar métodos violentos como los usados por los bolcheviques.” Ésa era una parte de la explicación; la otra residía en la ideología historicista de los rusos, obsesionados por medir la posición histórica relativa de ese país con respecto a Occidente y dictaminar, a partir de ella, la mejor manera de alcanzarlo: Reforma, como querían los mencheviques, o Revolución, como pensaban los bolcheviques. “Un ambiente así –agregó Berlin–, intoxicado de modo tan extremo con la idea de la marcha objetiva de la historia, debió de ser tierra fértil para el desarrollo del marxismo.” Por eso, a fin de cuentas triunfó la opción radical.
Hacia el final de nuestra conversación agregó: “Lo extraordinario de los rusos es su capacidad para creer genuinamente en las ideas, creer de modo mucho más intenso que en Occidente… Nada transforma tanto las ideas como el hecho de tomarlas en serio.” Sin querer, me estaba dando una clave adicional. Porque, si existía en el mundo –y existe, de hecho, hasta ahora– un lugar que ha tomado (y sigue tomando) las ideas e ideologías revolucionarias con la misma pasión que la Rusia de las estepas, ese lugar es Iberoamérica, nuestra Rusia con palmeras.
¿Por qué, a través de la historia, no ha arraigado suficientemente el liberalismo entre nosotros? Por razones similares a las que apuntó Berlin para Rusia. En todas las épocas, incluida la actual, nuestros liberales –a diferencia de los dictadores o los revolucionarios, los militares o los guerrilleros, los caciques y los caudillos– han estado poco dispuestos a recurrir a la violencia para imponer sus ideas. Cuando, no sin reticencia, lo intentaron –como en el México de las Guerras de Reforma e Intervención, entre 1857 y 1867–, sus éxitos, como la separación entre la Iglesia y el Estado o la introducción de las libertades cívicas, fueron profundos e irreversibles. Pero junto a esta explicación, la otra –apuntada por Berlin– también funciona: los iberoamericanos, como los rusos, tienden a adoptar las ideologías revolucionarias, en particular el marxismo y sus variantes, con un fervor teológico.
Tal vez la raíz más antigua de esa actitud sea, precisamente, la matriz religiosa. No le pregunté a Berlin –y debí hacerlo– si la herencia intelectual de la Iglesia Ortodoxa rusa podía explicar, al menos en parte, el carácter dogmático y casi místico que llegaron a adoptar en aquel mundo las ideologías revolucionarias. En el caso iberoamericano, como vieron Richard M. Morse y Octavio Paz, los vinos nuevos de la ideología marxista se vertieron sobre los odres viejos de la escolástica tomista.
Pero más allá de estas conjeturas genéticas, el hecho es que, a lo largo del siglo XIX, Rusia fraguó las ideologías revolucionarias que estallaron en 1917 y terminaron por petrificarse en un régimen totalitario. En Iberoamérica, el proceso de ideologización (llamémoslo así) llegó con retraso. Sus antecedentes fueron el “arielismo” y el positivismo de fines del XIX, así como el nacionalismo social de la Revolución Mexicana (1910-1920), pero su verdadera inspiración fue la Revolución Rusa y su primer gran exponente, el peruano José Carlos Mariátegui. “En Mariátegui –escribe Morse– Iberoamérica tuvo finalmente una interpretación revolucionaria ‘indoamericanizada’ del proceso histórico y la construcción nacional, comparable a la visión que, sesenta años antes, había concebido Chernishevski para Rusia.” Hacia 1929, la URSS se había convertido en la Tierra del Porvenir. “Mi generación –escribió Octavio Paz– fue la primera que, en México, vivió como propia la historia del mundo, especialmente la del movimiento comunista internacional.” Años más tarde, el repudio al nazifascismo y la natural solidaridad con la causa republicana en la Guerra de España ahondó las simpatías de izquierda en Latinoamérica, pero tuvo el efecto de borrar, como “burguesa” y anacrónica, la alternativa liberal. Ajenos por igual al fascismo y al comunismo, nuestros solitarios liberales se empeñaron en mantener la flama de una sociedad abierta.
En la posguerra, varios factores atizaron la pira ideológica. El más evidente fue la tradicional arrogancia de Estados Unidos, que con su apoyo a los dictadores que aseguraban sus intereses económicos no sólo alentaban las simpatías por la URSS sino que alejaban a los escasos liberales, sus aliados naturales en la región. Pero en el ascenso del marxismo revolucionario hubo un factor casi inadvertido, cuya influencia señaló, hace tres décadas, Gabriel Zaid: la legitimación académica del marxismo por el filósofo más influyente de la época, Jean-Paul Sartre. Hasta entonces –explica Zaid– el marxismo latinoamericano había sido patrimonio de partidos políticos más o menos marginales, sindicatos obreros, artistas e intelectuales aislados. Pero con la bendición de Sartre –que lo consideró “el horizonte insuperable de nuestro tiempo”–, las universidades públicas comenzaron a adoptar formalmente el canon marxista. En ese contexto de prestigio creciente –bodas del existencialismo y el marxismo–, la Revolución Cubana advino como un acontecimiento providencial, una epifanía histórica. Y al poco tiempo ocurrió aquello que sólo el liberal Cosío Villegas vislumbró, en 1947: el trasplante de la Revolución Bolchevique a Iberoamérica.
En las tres décadas siguientes, mientras Europa se reconstruía en un marco democrático y liberal, América Latina fue teatro de una anacrónica reedición de los años treinta europeos, con su dicotomía entre fascismo y comunismo. Por un lado, las tiranías militares de derecha, hasta entonces sanguinarias pero no totalitarias, adoptaron (en Argentina y Chile) los métodos de sus modelos confesos, los fascistas. Por otra parte –y como si la película rusa se desenvolviera al revés, del siglo XX al XIX–, tras el establecimiento en Cuba de un régimen comunista comenzaron a aparecer movimientos guerrilleros de circunscripción urbana y rural, encabezados no por campesinos u obreros sino por profesores y alumnos universitarios: guevaristas, foquistas, sandinistas, senderistas, maoístas. Ellos eran los Poseídos de Dostoievski en las selvas americanas.
Esta adscripción universitaria del marxismo explica el contraste entre la intelligentsia rusa y la iberoamericana en el siglo XX. En la URSS, la experiencia directa de la opresión alentó la experiencia de la libertad. A lo largo del siglo, la libertad siempre tuvo defensores notables, desde Osip y Nadezhda Mandelstam, Pasternak y Anna Ajmátova hasta Sájarov, Solzhenitsyn y una sucesión interminable de artistas, científicos y escritores perseguidos, encarcelados o asesinados por el régimen. El mismo fenómeno ocurrió, a partir de 1945, en la Europa del Este. Basta recordar los nombres de Czeslaw Milosz, Milovan Djilas, Leszek Kolakowski, Václav Havel, Adam Michnik, entre muchos otros. Por contraste, en América Latina, el aura casi sagrada de la Revolución Cubana y el arraigo académico del marxismo arrojaron una cortina de humo sobre la realidad en la isla. En esa atmósfera de dogmatismo típica de los años setenta y ochenta, la obra ensayística y editorial de Octavio Paz y las novelas y ensayos de Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Guillermo Cabrera Infante, Jorge Semprún y Gabriel Zaid fueron la excepción liberal de la regla autoritaria. La intelligentsia latinoamericana era –y en cierta medida, sigue siendo– proclive al poder revolucionario. En Rusia, Osip Mandelstam murió por escribir un poema contra Stalin. En América Latina, García Márquez convive alegremente con su íntimo amigo, Fidel Castro.
En la historia de Rusia e Iberoamérica, 1989 fue un punto de inflexión. Ambas despertaron al mismo tiempo. La famosa glasnost, es decir, la liberalización de la política, la cultura, la historia, fue en el fondo un silencioso tributo a la más remota de las tradiciones modernas en Rusia, la de los liberales constitucionalistas, los “decembristas” de 1825. Por su parte, quizá por influjo de los deshielos del Este, América Latina pareció superar a la vez, de manera definitiva, su trasfondo tiránico y su desvarío ideológico: las elecciones libres desplazaron del poder por igual a los sandinistas y a los dictadores como Pinochet y Stroessner. La mayoría de los países de la región volvía al republicanismo liberal de las primeras décadas del XIX, provisto ahora de un moderno componente democrático.
Tanto en Rusia como en América Latina, esta transición ha durado ya casi veinte años, pero la geopolítica del siglo XXI ha introducido en ambas procesos insospechados, de alto riesgo. La primera parece haber superado su propensión hacia las ideologías milenaristas, pero las sombras de la autocracia zarista han vuelto a aparecer en el Kremlin, asombrosamente propiciadas por el voto ciudadano. En América Latina, el panorama es aún más preocupante. La democracia sigue siendo el único sistema legítimo para acceder al poder, pero el entusiasmo por ella se ha desvanecido un tanto, acallado por la inesperada reanimación de las viejas ideologías revestidas de nuevas formas: neopopulismo, neoindigenismo, “socialismo del siglo XXI”. Fidel Castro puede estar en su hora final, pero su permanencia histórica podría estar garantizada por su heredero ungido, el comandante Chávez.
¿Qué explica esta tenaz persistencia? Octavio Paz lo sostuvo siempre: la falta de crítica y autocrítica. Tras la liberación de Europa del Este, la desaparición de la Unión Soviética y el ascenso, no menos sorprendente, de la economía de mercado en China, la izquierda radical latinoamericana rehusó debatir la significación de esos hechos. Si estas tres mutaciones no modificaron sus ideas, es razonable pensar que nada las hará cambiar. Ningún dato contrario perturba a este sector de la izquierda, porque para probar sus asertos recurre siempre al territorio irrefutable del futuro. En México, esa izquierda es hegemónica no por los tirajes de sus libros o periódicos, sino por la influencia expansiva que tienen sus ideas, que se esparcen como círculos concéntricos hasta los centros de enseñanza superior, la prensa y los partidos. No por casualidad, alguien dijo que el último marxista de la historia moriría en una universidad latinoamericana.
Chernishevski, autor ruso radical, escribió una novela cuyo título es el colofón perfecto de esta historia comparativa entre las dos Rusias: ¿Qué hacer? Él, por supuesto, ofrecía la opción revolucionaria, pero los liberales y los socialdemócratas iberoamericanos debemos encontrar una alternativa distinta, de hecho contraria, para consolidar el orden frágil, reciente e incierto de nuestras democracias liberales. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.