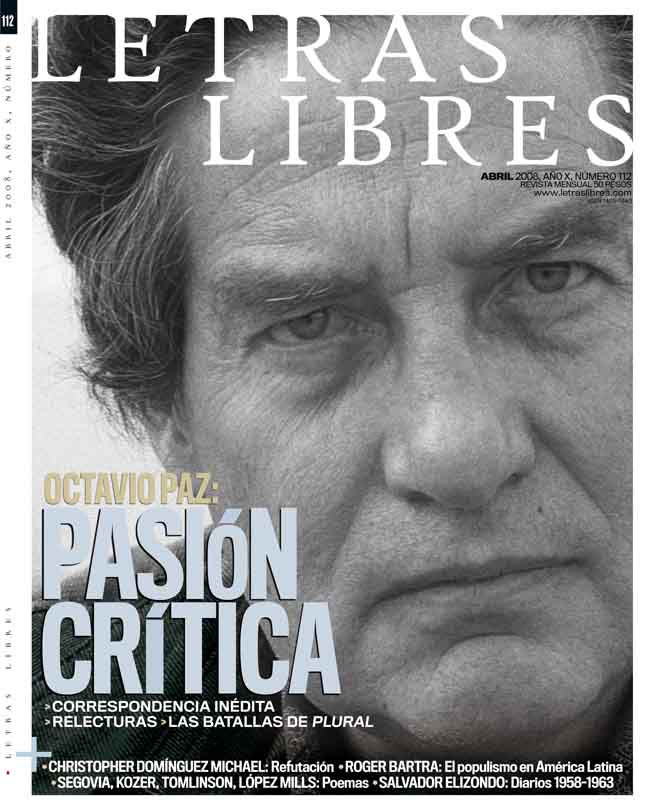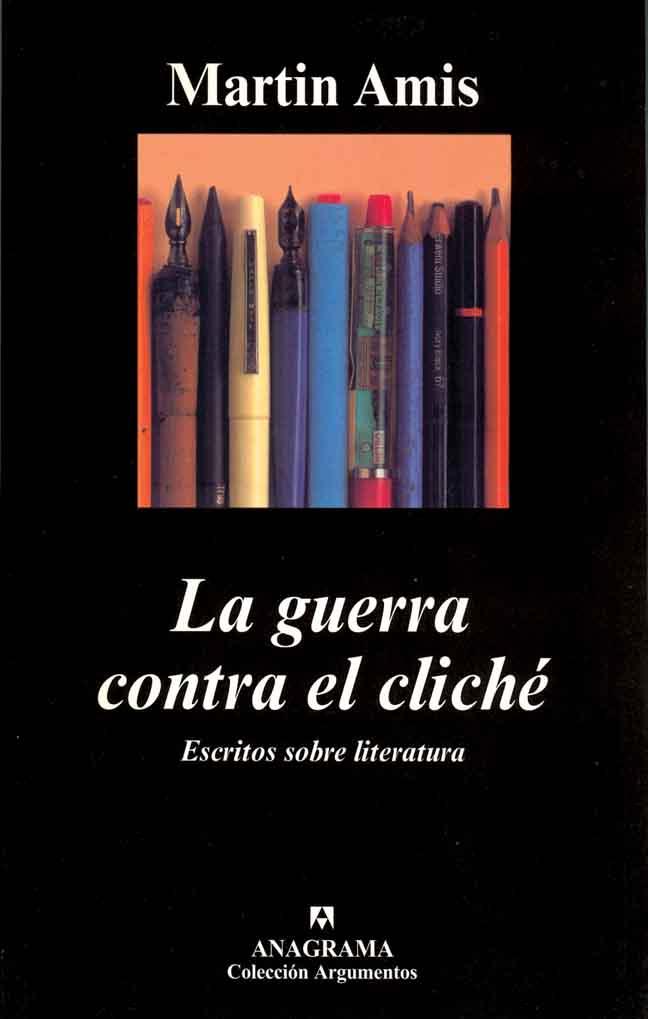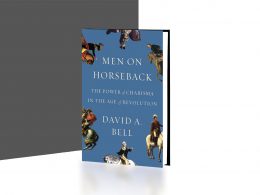Hice un corto viaje a Madrid; se estrenaba una adaptación de la última novela de Bolaño, en realidad, la refundición en una sola de las últimas cinco novelas que el chileno dejó escritas. Una de ellas, se me dijo, trataba de las Muertas de Juárez; también me informó un actor en un coctel que el grupo que montaba la obra era “el mejor de España”. La adaptación duraba en escena cinco horas; pese a eso decidí asistir. Esta es la crítica de esa representación que redacté para Letras Libres de España.
De las famosas tres unidades aristotélicas que los neoclásicos prescribían al teatro, las dos primeras –unidad de tiempo: todo debía suceder en no más de un día, y unidad de espacio: desarrollarse en el mismo lugar– eran notoriamente arbitrarias e ineptas. Grandes leones de la escena, Shakespeare o Lope, por ejemplo, jamás las obedecieron. Pero la tercera unidad, la unidad de acción, es otra cosa. Esa sí responde a nuestras intuiciones de lo que es una obra de arte. Shakespeare o Lope parecen haberla acatado con singular habilidad. Porque es difícil imaginar una obra de arte que no ostente unidad (o simplicidad) en lo diverso. Esperando a Godot, Ubu Rey, Santa Juana de los Mataderos o Regreso al hogar ostentan claramente unidad de acción, y no digamos El tío Vania o La guerra de Troya no sucederá.
Esa es la primera dificultad de la adaptación de 2666 de Bolaño, un montaje del Teatre Lliure dirigido por Álex Rigola que pudo verse en el Matadero de Madrid recientemente: que no manifiesta ninguna unidad de acción, sino que persiste en ella la más desarticulada diversidad. El problema con la falta de unidad de acción es que se genera arbitrariedad en el desenvolvimiento de la pieza, es decir, a un episodio dado puede seguir cualquier otro, puede seguir lo que se quiera, lo que sea. La necesidad indispensable a la factura del arte se ha perdido. ¿No decía Alfonso Reyes que oyendo a Mozart dan ganas de decir a cada paso “sí, señor, tiene usted toda la razón”?
No es este el único defecto de 2666, hay otros. Por ejemplo, el tono paródico. Ese tono nos hace sentir que no estamos en este montaje ante ninguna experiencia directa, sino ante versiones de versiones, versiones de los más consabidos lugares comunes, adivinanzas: “ha de haber sido así”. Y esas parodias, esas copias de copias, claro, no pueden encerrar ninguna observación directa, ningún dato revelador, ninguna hipótesis interesante, ninguna verdad. Pero el propósito del arte es, mediante invenciones, alcanzar verdades.
La puesta es, estimo, superior al libreto. Sin embargo, me recordó una cédula de la exposición de Poussan colgada en el Museo Metropolitano de Nueva York donde se leía: “Los expertos sostienen que este dibujo no puede ser de Poussan porque es demasiado bonito. Poussan no quería hacer cosas bonitas, quería otra cosa.” El montaje de 2666 me pareció demasiado bonito. No me acaba de satisfacer el uso de micrófonos por parte de los actores (la voz no emerge de la boca de los actores, sino de bocinas laterales) ni tampoco estoy a gusto con el uso de proyecciones filmadas. Uno de los encantos del teatro está en su aparente pobreza de recursos, pobreza, pero pobreza directa, presente, sin intermediarios electrónicos, de esos que nos persiguen por todas partes. Espectáculo arqueológico, si usted quiere, el teatro es primitivo, pero libre, uno mira adonde uno quiere, no adonde le manda la cámara que mire, y uno mira lo que está ahí, en efecto, de carne, hueso y palidez, tal como se da. Espectáculo sin pantalla, sin representaciones planas, las cosas de bulto y ahí manifiestas, vivas y expuestas a todos los accidentes. Si no, explíquenme, ¿por qué cuando una actriz o actor famoso de la pantalla aparece en una obra de teatro, el público llena el lugar para verla o verlo todas las noches?
No quisiera que se pensara por las objeciones levantadas que no disfruté la obra; la disfruté, a veces oblicuamente (al comprobar la idea que se tiene de las cosas, por ejemplo) y a veces de frente, como el cuadrado, especie de ring, con luchador, boxeador, muchachas, bebedores y demás, cuya sencillez, belleza y humor me encantaron. Además, pese a que la obra es larga, una hora por novela, cinco en total, no me aburrí en ningún momento.
El lugar donde se presenta la pieza, el Matadero, me pareció extraordinario y gratísimo. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.