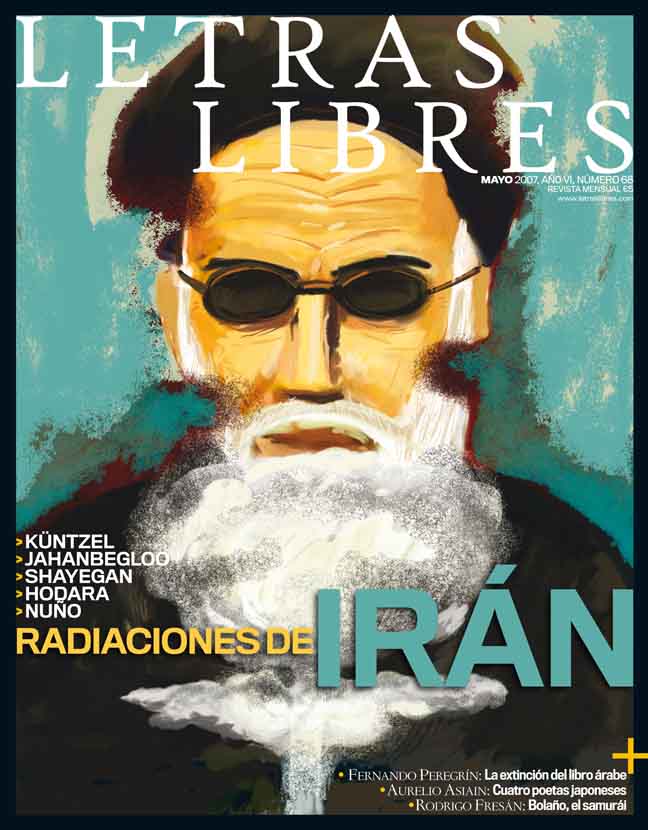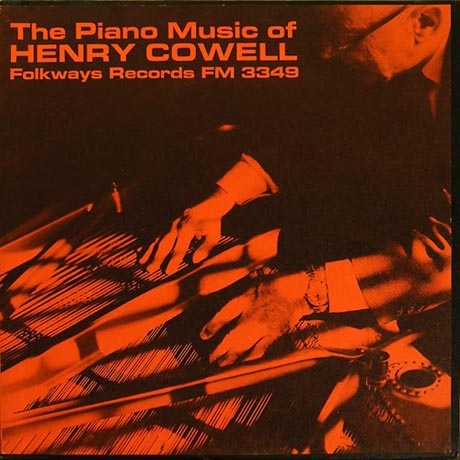El latín medieval inventó la palabra modernus (en el siglo VI, según el Oxford English Dictionary), pero ignoró el uso moderno de la palabra cultura aparecido en el latín clásico. No está en Santo Tomás de Aquino (www.corpusthomisticum.org), ni en la Terminologie des universités au XIIIe siècle de Olga Weijers.
La palabra cultura (en latín) está dos veces en la Suma teológica, pero con sus primeros significados: ‘cultivo de la tierra’, ‘culto, veneración’. Esto, a pesar de que la Suma (según los índices de la nueva versión española de la BAC) cita más de cien veces a Cicerón, incluso en un pasaje cercano a donde éste afirma que el espíritu, como la tierra, necesita cultivo, y que la filosofía es eso: cultura autem animi philosophia est, la filosofía es el cultivo del espíritu.
Según Ernout y Meillet (Dictionnaire étymologique de la langue latine), no fue Cicerón el primero en extender el uso de cultura al cultivo personal. Ya se decía cultus (cultivado, elegante) y también incultus. Pero lo importante no es la prioridad, sino el hecho de que el nuevo significado se haya perdido en la Edad Media. ¿Cómo explicarlo?
Los romanos pasaron de cultura ‘cultivo de la tierra’ y cultura ‘culto, veneración’ a cultura ‘cultivarse’: el cultivo de sí mismo por el culto a los clásicos. Elementos de este concepto: la superación personal; tomando como modelo lo mejor del pasado; aunque no haya surgido entre nosotros; para integrar lo mejor del milagro griego a las circunstancias propias, y continuarlo. Esto incluye la imitación como método práctico de desarrollo artístico, recomendado por Horacio: día y noche estudia los modelos griegos (Arte poética). Además, inventaron la palabra classicus, que corresponde a este concepto.
Un siglo después de Cicerón, apareció un concepto de superación más audaz. San Pablo (un judío fariseo y ciudadano romano helenizado) abrió una zona de libertad donde toda cultura particular se rebasa a sí misma: una metacultura religante donde “no hay diferencia entre judíos y griegos” (Rom. 10, 12). Esta concepción metacultural del cristianismo convirtió a San Pablo en el fundador de Occidente. El “triángulo de nuestra cultura”, “la fusión de las tradiciones griega, latina y judía es cristiana” (Arnaldo Momigliano, Ensayos de historiografía antigua y moderna).
Los primeros cristianos fueron y se sentían judíos. Vivían la nueva fe como una especie de judaísmo superior, y pensaban que los no judíos, al convertirse al cristianismo, debían circuncidarse, guardar el sábado, no comer carne de puerco, etc.; es decir: convertirse a la cultura particular donde apareció el cristianismo. Contra lo cual, San Pablo afirma que, después de Cristo, las leyes mosaicas no son obligatorias. Para el hombre nuevo, cumplirlas o no cumplirlas resulta secundario (I Cor. 7,19).
Pero esta libertad fue creando ritos nuevos, como la eucaristía. Y ¿qué sucede cuando el cristianismo pasa de las culturas mediterráneas del pan y del vino a las culturas del maíz y el pulque, o el arroz y el sake? Los conversos de tierras lejanas, ¿deben crear sus propios ritos o aculturar el trigo y los viñedos? Más gravemente aún, ¿qué sucede con la libertad del hombre nuevo cuando se impone por las armas?
La libertad metacultural no se queda en el vacío de un salto liberador. Vuelve a tierra, produce formas nuevas. Pero éstas tienden a fijarse como culturas particulares. Lo cual resulta equívoco. Las nuevas formas particulares ¿son o deben ser universales? La metacultura paulina fue desatando la creatividad, provocando renacimientos. Incluyó, naturalmente, la apertura romana. El culto del milagro griego pasó de Roma a la cristiandad oriental, al Islam, al siglo xii medieval, al Renacimiento. Pero el florecimiento, la vitalidad creadora, la superación de formas anteriores, pueden confundirse con una estructura política supranacional, que sueñe en construir un nuevo Imperio romano, mediante conquistas y cruzadas.
El sueño se prolonga en la Revolución (jacobina, comunista, nazi) que se asume como metacultura y propone una nueva forma de ser: el hombre nuevo de una cultura nueva que rebasa las culturas particulares. La confusión de la apertura paulina con el poder universal viene de Constantino, el emperador romano que quiso ser sumo pontífice del cristianismo. La metacultura en el poder puede llevar al delirio de creerse el destino superior de todas las demás culturas particulares. La imposición universal de mi cultura particular no es una imposición: es el despertar de los pueblos a la cultura universal del hombre nuevo. La resistencia a los tiempos nuevos (de la Ilustración, el socialismo, la raza superior) es romántica, reaccionaria, degenerada.
Y, sin embargo, hay creaciones particulares dignas de ser universales. Que el sistema métrico decimal se haya impuesto por las armas del Imperio napoleónico es detestable, pero su creación tuvo ventajas, finalmente reconocidas por los británicos invictos. Las pesas y medidas vernáculas, integradas a las culturas locales, y de gran tradición, tienen que ser vistas con respeto y simpatía. Pero su lógica (que la tienen) es inferior al sistema decimal. De igual manera, la numeración romana es inferior a la arábiga: menos transparente, no sólo menos práctica. Los algoritmos para sumar números romanos son lógicos y respetables, pero perfectamente desechables, una vez que se inventa la aritmética árabe.
Lo mejor es lo mejor, venga de donde venga. La verdadera inferioridad no está en que otros lo hayan inventado, sino en rechazarlo porque no surgió de nosotros. Lo mejor no es mejor por surgir de nosotros o de los otros. Tanto el entreguismo como la cerrazón ante la cultura ajena valoran en función del origen, no de lo mejor, que debe ser reconocido, si de veras es mejor.
Pero, ¿desde dónde se puede hacer este juicio? ¿Desde la cultura A que juzga a la B? ¿Desde la B que juzga a la A? Hay quienes piensan que los juicios de valor son algo inseparable de cada cultura, y por lo tanto relativos. Exageran. El mero hecho de considerar relativos todos los juicios de valor es también un juicio de valor, contradictorio. ¿Surge desde un lugar separado de todas las culturas particulares? Si no es así, ¿de dónde viene que una cultura particular pueda hacer juicios absolutos de sí misma y de todas las demás?
Dos personas de culturas distintas, no se comprenden totalmente, pero tampoco son absolutamente extrañas entre sí. Por eso el bilingüismo, la traducción, la diplomacia, las misiones, la etnología, son posibles. Por eso fue posible que los apaches adoptaran los caballos, monturas y armas de fuego de los invasores, para combatirlos. No puede haber guerra sin mutua comprensión, hasta cierto punto. Sin adivinación táctica de lo que el otro quiere hacer. Sin ponerse uno en el lugar del otro. Todo combate tiene algo de mimético. Las cruzadas contra el Islam islamizaron a Occidente. La cruzada anticomunista del senador McCarthy llevó a Washington los juicios de Moscú. Toda comprensión de las otras culturas tiene algo de contagio inconsciente y de ceguera inconsciente, pero las confusiones y malos entendidos no implican mundos impenetrables.
Toda cultura tiene una zona metacultural que le permite (hasta cierto punto) verse desde afuera, compararse con otras, criticarse y criticarlas. Esta zona (tal vez aparecida en la especie humana después del lenguaje y antes que la escritura) no es un conjunto de contenidos universales (o dignos de ser universales) sino una capacidad universal, como el lenguaje, que rebasa las lenguas particulares.
Hay un testimonio negativo de esta capacidad en el mito de la Torre de Babel, que aparece en muchas culturas (J.G. Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento). El mero hecho de suponer que, alguna vez, todo el género humano hablaba una misma lengua implica una nostalgia de comunicación, una capacidad de remontar las lenguas particulares, de ver la propia desde afuera. Y hay un testimonio positivo en el milagro de Pentecostés (Hch. 2), una especie de “traducción simultánea” sin traductores. Cada uno de los presentes escuchaba la predicación en su propia lengua (arameo, griego, latín, árabe), como si el hombre nuevo se situara en un lugar de encuentro por encima de las lenguas particulares.
Ninguna cultura particular es o debe ser universal (digna de suplantar a todas las demás), porque todas lo son (en tanto que análogas, especialmente en su capacidad metacultural). Todas pueden saltar más allá de sí mismas. Muchas tienen, además, rasgos comunes. Y algunos contenidos (como la numeración arábiga) parecen dignos de volverse universales, por razones prácticas. Pero lo verdaderamente universal (además del lenguaje, y gracias al lenguaje) es la metacultura, esa zona (vacía de contenidos, porque es un salto por encima de los contenidos) donde todas las culturas están en presencia de las otras y se comprenden entre sí y a sí mismas, desde afuera.
La metacultura no fue creada por San Pablo, pero su audacia para situarse ahí (proponer la superación de todas las culturas particulares) y entender el cristianismo como una apertura universal, puso en marcha el desarrollo occidental, que se extendió por el planeta, con toda su creatividad y todas sus barbaridades.
Los medievales no sólo inventaron la palabra modernus, sino el concepto de la historia como progreso, que es un mito cristiano del siglo XII (Joaquín de Fiore). Contra la tradición de que todo tiempo pasado fue mejor, crearon la tradición de que lo mejor está por venir, de que hasta los clásicos son superables. Fueron los medievales, no los modernos, los que afirmaron ser enanos frente a los gigantes (Platón, Aristóteles), pero enanos que ven más lejos que ellos, porque están montados en sus hombros (Bernardo de Chartres). Aristóteles cita autores griegos. Cicerón, clásicos griegos y latinos. Santo Tomás de Aquino, autores bíblicos, clásicos griegos y latinos, cristianos griegos y latinos, filósofos árabes y judíos. No se conocían entonces los textos de Sumeria, Egipto, Persia, la India, China, Japón y Mesoamérica, pero de haberlos conocido, los hubiera estudiado.
Santo Tomás era un profesional, no un aficionado como Cicerón. Lee a los clásicos, se pone al tú por tú con los grandes textos, los continúa, los comenta y va más allá, como investigador y profesor, en las clases que dicta a los aspirantes a subir en el mundo universitario, eclesiástico, cortesano. La diferencia está en el dictado y las credenciales. Su cátedra no es una tertulia. En cambio, Cicerón y otros patricios romanos leen y comentan libremente a los clásicos en sus villas, sin pedir ni expedir certificados. La afición a los clásicos, el gusto de leer y cultivarse (leyendo, pensando, conversando, escribiendo) se mantiene hasta la caída del Imperio. Cuando llegan los bárbaros, hay todavía patricias romanas como Santa Marcela, que se reunía con sus amigas para leer y comentar los salmos en hebreo y los evangelios en griego.
Aparentemente, estos clubes de lectura laicos, pero no legos, desaparecieron en la Edad Media. Resurgen con el Renacimiento. Quizá por eso, los profesores medievales no necesitaban este concepto de cultura. Quizá por eso, Petrarca les inventó una leyenda negra. El Renacimiento (la cultura libre) floreció al margen y en contra del credencialismo profesional (la cultura burocratizada). Fue una especie de protestantismo contra la universidad. Y, como el protestantismo, prosperó con la imprenta, la lectura libre, la institución editorial, que nace al margen y en contra de la universidad. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.