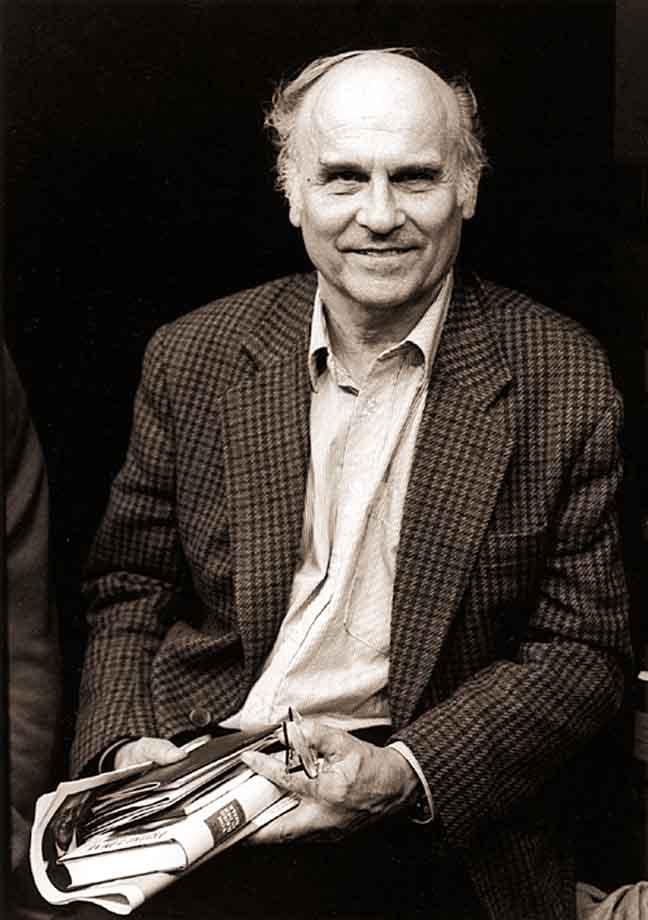En
los funerales de papel con que la prensa mexicana despidió a
Ryszard Kapuscinski, una muletilla se repetía desde las ocho
columnas hasta la más mísera de las líneas
ágata: “ha muerto el mejor periodista del siglo XX”. La
prensa misionera, nuestra irreductible aldea gala del dogmatismo
ideológico, lo despidió entre loas libertarias y
aleluyas antiimperialistas, en una insufrible cascada de tópicos.
Imagino que no leyeron El Imperio, el impresionante testimonio
de Kapuscinski sobre la extinta Unión Soviética, en que
narra los cinco viajes que realizó al interior de sus confines para dibujar el estremecedor mapa del despotismo carcelario que
fue la patria de los sóviets. Sorteando la burocracia y ajeno
a los cantos de sirena de las informaciones oficiales, armado con un
perfecto idioma ruso de salvoconducto, Kapuscinski se disfrazó
de ciudadano común y corriente para visitar Vurkutá,
las minas de carbón situadas más allá del
Círculo Polar Ártico, y documentar las condiciones de
esclavitud de sus trabajadores, cuya esperanza de vida no rebasaba
los 35 años; o recorrer el antiguo pueblo de pescadores
de Muinak, en el mar de Aral, ruina desértica y salada por
culpa de los sucesivos planes faraónicos de los señores
del Kremlin, que lograron el milagro inverso de la multiplicación
de los peces; o recordar, desde las ruinas del sistema carcelario de
Kolymá, en Siberia –indispensable el testimonio de Varlam
Shalamov–, a los millones de seres humanos que allí
perdieron la vida. Por el otro lado, tampoco fueron menores las
jeremiadas de nuestra prensa mercantil, que vive empeñada en
demostrar en su sección de gente que México sólo
lo habitan prósperos criollos de mujeres sutiles y refinadas
que no desconocen los placeres “five o’clock”, y cuya
información está determinada por el espacio que deja
libre el cierre de publicidad. Parece que no leyeron sus justas
críticas al utilitarismo de los medios de comunicación,
uno de los ejes del libro Los cínicos no sirven para este
oficio, que recoge los sucesivos diálogos que sostuvo con
Maria Nadotti, Andrea Semplici y John Berger en un encuentro en
Capodarco, Italia, y que desconocen el núcleo argumental de
Los cinco sentidos del periodista, edición no venal de
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Por decirlo de
una manera simple, el consenso que suscitó su muerte es
producto de esta doble mala interpretación.
Hay
una tercera: el peso de la fama. Kapuscinski se retiró del
periodismo activo y se dedicó, como un escritor más del
mainstream internacional, a recorrer marmóreas aulas
magnas y lustrosas salas de conferencias. Un hombre satisfecho,
siempre amable, modestísimo, que seducía por el triunfo
del sentido común en sus opiniones, comedidas y correctas. Ese
Kapuscinski políticamente correcto tenía poco que ver
con el intrépido reportero que en realidad fue y al que
explican sus mejores libros. Lo ilustra como nada un pasaje de Un
día más con vida, el libro-reportaje sobre la
independencia de Angola y su larga guerra civil:
Por
casualidad había dado con un avión en Benguela que me
había traído a Lubango. Un mulato a quien había
encontrado por casualidad en el aeropuerto de Lubango me había
llevado al estado mayor. Un extraño del que no sabía
más que su nombre, Nelson, y a quien había visto por
primera vez en mi vida, me había metido en un camión. Y
ese camión había arrancado enseguida y ahora rodaba
pesadamente entre dos paredes de espinosa maleza selvática,
hacia un destino que me era desconocido.
El
camión se detuvo en la ciudad de Pereira d’Eça, casi
en la frontera con Namibia, bajo ocupación sudafricana, un
peligrosísimo destino del que salió bien librado de
milagro, pero que le permitió dar la primicia mundial de la
inminente invasión sudafricana de Angola.
Otra
muestra de su afán periodístico se encuentra en un
pasaje de La guerra del fútbol en el que cuenta cómo
el jefe de redacción de la Agencia Polaca de Prensa le
prohibió ir al Congo, donde el ejército se había
rebelado contra el gobierno del primer ministro Patrice Lumumba,
recién declarada la independencia, y le compró a cambio
un boleto para hacer un reportaje en Nigeria; un boleto que él,
sin el consentimiento de sus jefes, cambió por un viaje a
Jartum y a una pequeña ciudad del mismo Sudán llamada
Juba, donde, en complicidad con dos periodistas checos, compró
un destartalado Ford y cruzó la selva hasta
Stanleyville, de vuelta en el Congo: así, los tres se
convirtieron en los únicos periodistas europeos en documentar
el asesinato de Lumumba y el estallido de la guerra fraticida
congoleña desde el corazón de las tinieblas. De
Stanleyville lograron salir con vida gracias a los salvoconductos de
un funcionario de Naciones Unidas, que se apiadó de ellos y
los depositó en un vuelo con destino a Burundi, donde los
capturó un grupo de militares paracaidistas belgas, que aún
tenían bajo su control ese país, pues pensaron se
trataba de espías; en esa ocasión, de nuevo, estuvieron
a punto de ser fusilados y se salvaron por… etcétera.
Ryszard
Kapuscinski nació en 1932 en Pinsk (entonces, y de antiguo,
Polonia; hoy Bielorrusia –por la maquiavélica movilidad de
fronteras que decretó Stalin después de la Segunda
Guerra). La invasión polaca por los nazis (y después
por los soviéticos, consecuencia del terrible pacto
Ribbentrop-Molotov) convirtió a él y a su familia en
nómadas en su propia tierra, huyendo del frente, de los
bombardeos, de los “horrores de la guerra”. Su padre, un soldado
capturado y evadido inesperadamente, fue durante el resto del
conflicto un maestro clandestino empeñado en rescatar a la
cultura polaca que los nazis querían borrar de la faz de la
tierra, como Kapuscinski contó en las líneas
autobiográficas del libro no traducido al español Busz
po polsku (“La jungla polaca”), de 1962, parcialmente
recogidas en la antología El mundo de hoy. En la guerra
aprendió que sin zapatos la vida no vale nada en invierno, y
que una papa es algo más que una simple papa. Al término
de la masacre, se mudó a Varsovia, ciudad tan arrasada por la
vesania nazi que tuvo que ser repoblada en un noventa por ciento por
polacos de provincia; allí retomó sus estudios, y
terminó el bachillerato con la vocación de ser poeta,
actividad que nunca dejaría. Esto le permitió entrar al
reducido círculo cultural polaco de aquella época y
empezar a colaborar con el diario Sztandar Mlodych (“El
Estandarte de la Juventud”), mientras estudiaba la carrera de
historiador en un modelo heredero de la Escuela de los Annales de
March Bloch, Fernand Braudel y compañía, justo antes de
que los comunistas cambiaran el plan de estudios. En el Sztandar
Mlodych, su trabajo consistía en recorrer Polonia como un
titiritero en busca de la noticia. En ese diario trabajaba Marian
Brandys, padre del reportaje moderno en lengua polaca y a quien
Kapuscinski siempre reconoció como su gran maestro. Fue
Brandys quien lo guió a la escritura de su primer triunfo como
periodista: el reportaje “La otra verdad sobre Nowa Huta”, una
radiografía extremadamente crítica de la ciudad obrera
homónima, concebida por la propaganda oficial como el
escaparate del nuevo régimen socialista prosoviético de
Polonia. Provocó un verdadero escándalo que lo obligó
a esconderse, seguro de que lo detendrían. Pero, ante el
revuelo, el gobierno prefirió desenmascarar las “patrañas”
del periodista, y nombró una comisión para investigar
la “verdad”, que no hizo sino corroborar una por una sus
denuncias. En lugar de meterlo preso, lo condecoraron con la cruz
de oro al mérito. Por este paradójico éxito
le concedieron su verdadero anhelo: viajar al extranjero. Kapuscinski
pensaba entonces que el extranjero era algo tan alejado y exótico
de su realidad como Checoslovaquia. Su destino sería nada más
y nada menos que la India, y se convertiría en un verdadero
viaje iniciático.
A
esta primera salida la sucedería una segunda a China. Estos
periplos, como cuenta en Viajes con Heródoto, sellaron
su destino: descubrió la fascinación de sentirse libre,
de descubrir nuevas culturas y lenguas, de ampliar sus horizontes.
Podemos imaginar lo que, para un sensible historiador y joven poeta
polaco, periodista en ciernes, significaba dejar la grisura y la
mediocridad de la Polonia comunista de la posguerra y vivir a sus
anchas en dos de las realidades culturales más fascinantes del
mundo. Para llevarse al viaje escogió, sin saberlo, a un autor
clave, una suerte de amuleto: Heródoto, el historiador griego
que, en lugar de despreciar a las culturas no helénicas
llamándolas bárbaras, quiso conocerlas, descubrir sus
dioses, escuchar sus leyendas, registrar sus batallas, contar sus
relatos. Y éste ha sido en muchos sentidos el destino
literario de Kapuscinski, la épica cotidiana de los pueblos
del mundo.
Al
poco tiempo, la agencia oficial de noticias de Polonia lo contrató
para que fuera su corresponsal extranjero, y le ofreció la
única plaza vacante: África. Ese continente será
el eje vertebrador del resto de su vida y de casi toda su obra.
Cuando se dice en las solapas de los libros de Kapuscinski que cubrió
veintisiete revoluciones (o diecisiete, según otras solapas, o
doce frentes de guerra, perdón catorce, y treinta golpes de
Estado, digo veintiuno…), lo que se olvida es que era el ÚNICO
corresponsal de la agencia polaca para TODA África. Su trabajo
cotidiano consistía en mandar despachos noticiosos casi sin
recursos, de un continente por el que nadie se interesaba en Polonia,
y en el que su país no tenía ningún interés
estratégico, cultural o económico. ¡Kapuscinski
era el vínculo! Para colmo, sus reportajes eran
sistemáticamente censurados, y el público polaco
recibía una versión edulcorada y reducida.
Curiosamente, sólo la jerarquía política, a
través de un sistema de información exclusivo, tenía
acceso a las versiones completas de sus notas. Con una notable
capacidad de empatía, facilidad de idiomas y suerte a lo largo
de las décadas, Kapuscinski logró sobrevivir al
torbellino de transformaciones que marcaron la segunda mitad del
siglo XX africano.
En
1957, en su primera misión, en Acra, fue testigo de la
independencia pionera de Ghana, liderada por Kwame Nkrumah, padre del
panafricanismo. Una a una irían cayendo el resto de las
antiguas colonias europeas: a veces de manera pactada, como en el
caso de la mayoría de los territorios británicos
(Kenia, Uganda, Tanzania…), cuyos colonos aceptaron la
independencia a cambio de mantener resguardados sus intereses
económicos ante los nativos; otras de manera violenta,
como las colonias de origen belga y portugués (el Congo,
Angola, Mozambique…). En el caso de Francia, en ocasiones tras
terribles y brutales enfrentamientos, como Argelia, y otras de manera
pacífica pero a cambio de mantener una elite de cultura
francesa en el poder, como el Senegal, Costa de Marfil, el Camerún…
A estos movimientos de liberación los sucedió de
inmediato una verdadera eclosión de conflictos que la opresión
colonial había congelado: guerras étnicas, religiosas,
tribales. Ante esos desórdenes, en la mayoría de los
países la única institución que resistió
fue el ejército, que dio sucesivos golpes de Estado de un
signo y de otro, siempre crueles y contraproducentes, pero
entendibles en esta lógica entrópica. Simultáneamente,
África –sobre todo el África negra–, el viejo
escenario de los caprichos, disputas y anhelos europeos, pasó
a convertirse en otro frente, quizá el más activo, de
la Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias emergentes
después de la Segunda Guerra Mundial apoyaban facciones en
función de sus estrictos intereses. Éste era el
escenario del que Kapuscinski fue testigo privilegiado e
imprescindible cronista. Ébano, un clásico de
nuestro tiempo, es la decantación de toda esta experiencia
africana, un intento por capturar el alma del África negra al
tiempo que un minucioso registro de sus particularismos. El trabajo
de Ébano, además, fue elaborado muchos años
después, desde Varsovia, apoyado por un importante expediente
fotográfico –su otra gran pasión–, sustentado en
una imponente bibliografía y depurado como sólo logra
hacerlo la memoria.
¿Cuál
es el verdadero empeño de Kapuscinski en Ébano?
Lograr la empatía con los africanos. Y para ello, durante
todos los años que suman las estancias que pasó entre
ellos, decidió vivir como uno más. Repitió
muchas veces que, quien viaja a África para hospedarse en un
hotel de cinco estrellas y recorrer los acotados enclaves turísticos
o parques salvajes, no conoce la esencia de África. Recorrer
sus caminos, vivir en sus chozas, compartir su misma comida, le
permitió comprender el verdadero rostro del continente. A
últimas fechas, se ha cuestionado la información
fáctica de Ébano y en general, del trabajo
periodístico de Kapuscinski. Una de las críticas más
duras la escribió John Ryle en el Times Literary
Supplement: “At play in the bush of ghosts.” La esencia de
este reproche es que Kapuscinski exagera o simplifica a propósito
para dar coherencia literaria a sus observaciones, además de
una no despreciable cantidad de errores puntuales (nombres de tribus,
de ciudades, datos históricos…). Creo, sin embargo, que la
verdad de Ébano es el empeño humanista,
herodotiano, de aceptar la magnífica diversidad del mundo,
comprenderla y respetarla. Aparte, es un libro extraordinariamente
bien construido, en el que el detalle significativo, la anécdota
jocosa, la burla oportuna, van construyendo un poderoso relato coral
que deja entrever la grandeza del espíritu africano en medio
de la tierra muerta. Sí, África engendra lilas en la
superficie yerma.
Otra
obra que reúne metafóricamente la esencia de la
realidad oprobiosa de África es el magistral El Emperador.
A diferencia de Ébano, se concentra en un solo país,
Etiopía, y en un solo momento histórico, el reinado
grandiosamente bufo del emperador Haile Selassie. Esta obra, por
cierto, también ha sido criticada por expertos académicos
de la realidad etíope, pero de nuevo, la grandeza de El
Emperador no está en su acuciosidad histórica,
aunque en una inmensa mayoría todo lo que se cuenta es cierto,
sino en que funciona como una metáfora universal del poder
despótico. Y esa metáfora tiene aún más
valor, si cabe, escrita por un polaco de la era comunista.
Kapuscinski llegó a Etiopía después del golpe
que derrotó a Selassie y descubrió que esa revolución
estaba ya documentada, por lo que se centró en el proceso
inverso: contar la tiranía del gobierno recién
derrocado. Buscó subrepticiamente por las calles de Addis
Abeba supervivientes de la corte del Rey de Reyes, y los entrevistó
de manera anónima para reconstruir los mecanismos del poder de
Selassie. Por si fuera poco, hizo una investigación del
lenguaje medieval polaco para referirse a las figuras de autoridad, y
mezclando ambos elementos, reconstruyó el reinado del “León
de Judá”, “el Elegido de Dios”, “el Muy Altísimo
Señor”, “su Más Sublime Majestad”, Haile
Selassie. La anécdota del súbdito que tenía que
limpiar en las recepciones oficiales las deposiciones del emperador
ha sido demasiado trillada, y se repite como un monotema cada vez que
se habla de este libro; prefiero en cambio la del pobre infeliz, al
mismo tiempo un privilegiado dentro de la pobreza etíope, cuya
función exclusiva era indicar mediante reverencias la hora al
señor Selassie. Un inmenso cucú humano.
Kapuscinski
se interesó también, y muy profundamente, por América
Latina. Residió en Santiago de Chile y en la ciudad de México,
capital por la que siempre sintió nostalgia. Desde el df,
fungió como corresponsal durante siete años para toda
Latinoamérica, cubriendo nuestras tristes vicisitudes, muchas
veces análogas a las africanas. Uno de sus mejores trabajos
periodísticos sobre América Latina está recogido
en el libro La guerra del fútbol, donde documenta la
tragicómica batalla entre Honduras y El Salvador, producto de
causas muy profundas, pero cuya chispa fue el mutuo maltrato a los
hinchas de sus respectivas selecciones de futbol. Una guerra que en
cien horas ocasionó miles de víctimas, que fue
totalmente inútil y cuyo mejor testimonio es justamente el de
este Heródoto moderno.
El
otro gran proceso que Kapuscinski documentó y estudió a
fondo fue el gobierno del Sha Reza Palhevi en Irán y la
revolución de los ayatolas que lo depusieron. El Sha o la
desmesura del poder conjuga algunos de los mejores talentos
periodísticos de Kapuscinski: la solidez histórica y la
atención al detalle. El libro es un brillante recorrido por la
antigua Persia, desde la dinastía Kadjar hasta el
derrocamiento de Palhevi, pasando por las sucesivas ocupaciones rusa
e inglesa, al tiempo que una indagación de los orígenes
de Jomeini; y es también la crónica de las calles de
Teherán, de las multitudinarias manifestaciones en contra del
Sha y de anécdotas que pasarían inadvertidas para la
mayoría. Lo nimio como significante. Así descubre qué
día habría caos en las calles por las persianas
cerradas de un comerciante armenio del centro de la ciudad. La tesis
del libro es que el Sha logró aglutinar en su contra a cada
vez más grupos sociales iraníes, y que los ayatolas
aprovecharon el instante del derrocamiento para imponer su fuero y su
verdad al resto de las facciones revolucionarias. El Sha es
también un curioso rompecabezas de documentos y fotografías
que, al describirse sucesivamente, van reconstruyendo el cuerpo de
una nación en crisis. El mundo vive hoy al borde del abismo
por el desafío nuclear de Irán; pues bien: algunas
claves están en este libro, y por eso su lectura es más
acuciante que nunca.
Conocí
a Ryszard Kapuscinski en junio de 2002, en Varsovia, cuando aceptó
conceder una entrevista a Letras Libres. Vivía en una
vieja casona de un barrio modesto de la capital polaca. En el desván
de esa casa, la “guarida del nómada”, tenía un
amplio estudio donde se apilaban libros, recortes, fotografías,
objetos de su paso por el mundo, y, cual ropa tendida al sol, hojas
colgadas manuscritas con sus apuntes de viaje, clasificadas de una
manera “no cartesiana”, que no eran sino la auténtica
materia prima de la que extraería, a través de su
método de trabajo, el cuerpo de sus libros. Estaba, pues, ante
el verdadero magma primigenio del escritor Ryszard Kapuscinski.
Recuerdo que me sorprendió que, antes de tener tiempo siquiera
de empezar mi trabajo, era él, sin que me diera cuenta, quien
me estaba entrevistando a mí: quería saber todo sobre
México, sobre la revista, sobre mi vida, en aquel entonces por
España. Su genuino interés por un interlocutor
desconocido fue quizá la verdadera enseñanza de aquella
tarde inolvidable. Ryszard Kapuscinski no fue un autor de libros de
viaje, ni un narrador, ni un historiador, ni, en sentido estricto, un
periodista: fue una suma caprichosa de lo mejor de estos géneros.
Ahora tiene la palabra ese insobornable sinodal que es la posteridad.
~
(ciudad de México, 1969) ensayista.