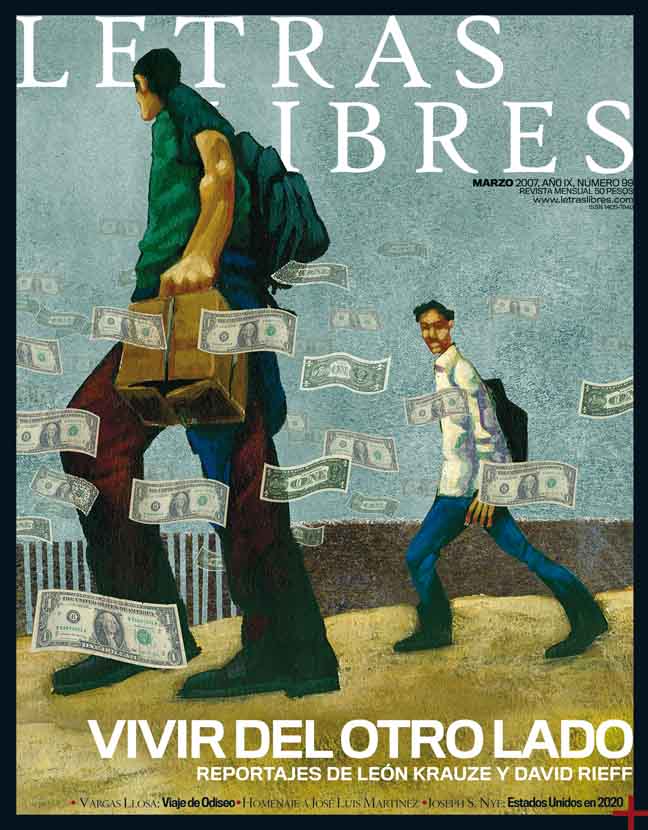Hasta donde recuerdo, mi primer contacto con el teatro tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, cuando yo debía de andar por los siete u ocho años de edad. Mis abuelos y mi madre me llevaron al Teatro Achá, a un palco, y de pronto se apagaron las luces, se alzó el telón y en el escenario unos personajes de carne y hueso comenzaron a vivir una historia. No eran títeres, ni dibujos animados, ni imágenes suscitadas por las palabras de un libro, sino seres humanos quienes encarnaban aquellos sucesos que iban haciéndose y deshaciéndose a medida que ocurrían. Yo los escuchaba fascinado, aunque sin entender gran cosa de lo que decían. De pronto, uno de los señores levantó la voz y le dio una cachetada a una señora. Me eché a llorar y mi madre tuvo que sacarme del local.
Mi siguiente recuerdo es de años después, cuando estaba ya en la secundaria, en Lima. Me había aficionado e iba de cuando en cuando a los teatros del centro, el Segura y el Municipal, a ver las comedias que presentaba la Escuela Nacional de Arte Escénico, o las compañías argentinas que de tanto en tanto pasaban por la ciudad, pero no lo hacía con frecuencia pues mis amigos de Miraflores preferían el cine al teatro y me aburría ir solo. Una de esas tardes vi, montada por la compañía de Francisco Petrone, que hacía el papel de Willy Loman, La muerte de un viajante, de Arthur Miller. La impresión fue tan viva que aún la conservo en mi memoria. Aquella tragedia del pobre agente viajero sobre el que se abate la decadencia profesional y moral y que, al sentirse arrumbado debido a sus años como un trasto viejo, termina perdiendo todas las ilusiones sobre su trabajo y el sistema en el que hasta entonces confiaba ciegamente, y se suicida, me conmovió hasta los huesos. La historia, contada con gran agilidad, se movía en el espacio y en el tiempo sin respetar las fronteras convencionales entre presente y pasado ni la unidad de lugar, según las necesidades de la trama, y esta construcción daba a la obra la intensidad y la autonomía que yo sólo había encontrado hasta entonces en las mejores novelas.
Aquella experiencia fue decisiva para que el año 1951 escribiera “en serio”, por primera vez, una obrita de teatro. Hasta entonces había borroneado muchos cuadernos con cuentos y poemas, textos breves que despachaba de un tirón y botaba a la basura muchas veces sin terminar. Pero, La huida del Inca fue distinto: la escribí y reescribí, varias veces, y en vez de romperla la guardé. Tenía un prólogo y un epílogo que ocurrían en la época actual y tres actos situados en el lejano Tahuantinsuyo. Para entonces, por culpa de Arthur Miller, había llegado al convencimiento de que el teatro era la forma suprema de la ficción y que lo que quería ser en el futuro no era poeta ni novelista, sino dramaturgo.
No me fue nada mal con mi primera obra de teatro. Ganó el segundo premio de un concurso de obras de teatro infantil convocado por el Ministerio de Educación y tuve la alegría de verla sobre el escenario del Teatro Variedades, de Piura, en junio de 1952, dirigida por mí mismo. Es una de las cosas por las que recordaré siempre con gratitud al Colegio San Miguel, de Piura, donde hice mi último año de colegio, viviendo en casa de los tíos Lucho y Olga, que alentaban mis aventuras literarias.
Estaba todavía en el colegio pero, con mis dieciséis años, ya me sentía un escritor. Entre clases, trabajaba como periodista en el diario La Industria donde, para escándalo del propietario, don Miguel Cerro, filtraba, además de informaciones y entrevistas, poemas y textos literarios. Pero la gran experiencia de aquel año 1952 fue la obrita de teatro que había escrito el año anterior. El Colegio San Miguel ofrecía siempre un espectáculo durante la semana de fiestas consagrada a Piura y tuve la audacia de sugerirle al profesor de historia, José H. Estrada Morales, que veía con cariño mis empeños de escribidor, que ese año el colegio presentara La huida del Inca durante la Semana de Piura. Estrada Morales la leyó, hizo que la leyera el profesor de literatura Carlos Robles, a ambos les gustó y los dos se la llevaron al director del plantel, el doctor Marroquín, quien terminó dando el visto bueno al proyecto. Así me encontré de pronto con la responsabilidad de dirigir mi propia obra. El San Miguel fue uno de los colegios nacionales pioneros en tener un alumnado mixto y yo elegí entre mis propios compañeros y compañeras algunos de los actores. Pero a las dos principales actrices, las hermanas Ruth y Lira Rojas, que ya habían actuado antes en público, como actriz y como cantante respectivamente, las invité a participar pese a no formar parte del plantel.
Ensayábamos después de las clases, en la biblioteca del San Miguel, con la complicidad de la bibliotecaria, Carmela Garcés. Los ensayos se prolongaban hasta la noche, en un ambiente de camaradería y amistad. La bella Ruth Rojas, que hacía de Vestal, el principal papel femenino, tenía un enamorado, un empleado bancario, que la acompañaba hasta el colegio y la recogía puntualmente a la salida de los ensayos. La publicidad que hicimos a la obra en los tres diarios y en las radios de la ciudad fue tal que el día del estreno el público que se quedó sin entradas rompió las barreras de la puerta del Variedades. Las dos funciones estuvieron abarrotadas de espectadores. El escenógrafo, el profesor de dibujo Aldana, acabó de instalar los decorados cuando el público comenzaba a llenar el local. Y, en una de las dos funciones, el Inca, Ricardo Raygada, mostró una absurda reticencia a besar a la Vestal, a la que sin embargo le decía afiebradas palabras de amor. Después explicó que a Ruth Rojas se le había posado una cucaracha en los cabellos en plena escena romántica.
Quedé tan feliz y estimulado con mi primera experiencia teatral que no sé por qué no seguí escribiendo teatro, en Lima, mientras estudiaba en la Universidad de San Marcos, años en los que escribí mucho, cuentos, artículos, pequeños ensayos, y, muy a escondidas, poemas. Probablemente la razón fue la escasa vida teatral que había en la Lima de los años cincuenta. Salvo las esporádicas presentaciones de la Escuela Nacional de Arte Escénico y de la Asociación de Artistas Aficionados, y las aún más raras de las compañías extranjeras de paso, el mundo del teatro era casi inexistente y para un joven dramaturgo ver en escena alguna de sus obras era como sacarse la lotería. Un grupo argentino, dirigido por Reynaldo d’Amore y en el que actuaban David Stivel y Zulema Katz, llegó a Lima por aquellos años y en el pequeño y cálido sótano del Negro-Negro empezó a montar piezas modernas y experimentales, que, pese a sus condiciones precarias, significaron un ventarrón de modernidad para el puñadito de aficionados que nos apiñábamos a ver sus espectáculos en el estrecho y humoso local de la Plaza San Martín.
Escribir teatro en aquellas condiciones era condenarse a una gran frustración. Había escritores que lo hacían, como Juan Ríos y Sebastián Salazar Bondy, pero daba la impresión que ellos dos bastaban y sobraban para colmar las mínimas necesidades del público local.
El mejor teatro, aquellos años, no lo vi en los escenarios sino lo leí: Valle-Inclán, Lorca, Camus, Sartre, Anouilh, Miller, Tennesse Williams, Chéjov, Pirandello, Shakespeare, Ibsen, Strinberg y alguno que otro clásico del Siglo de Oro. Siempre consideré el género teatral el reverso de la novela, es decir, otra manera de contar historias, más íntima e inmediata, algo que establecía entre ambos una consanguinidad irrenunciable, y desde entonces pensé que lo más difícil de lograr –el mayor triunfo de un novelista o un dramaturgo– era contar una historia bien contada, es decir, de manera tan contagiosa que no pareciera ficción sino la vida atrapada y expuesta en un libro o sobre las tablas. Una de mis ilusiones, en 1958, cuando obtuve la beca Javier Prado para hacer el doctorado en la Complutense, en Madrid, fue que en España vería por fin, en un escenario y no en los libros, como debe verse el teatro, obras de Calderón, de Lope, de Tirso de Molina y otros dramaturgos del gran siglo de la literatura en lengua española. Pero en los años 58 y 59, en Madrid, la única obra clásica que pude ver fue La dama boba, de Lope, montada por Ricardo Blume ¡un joven actor y director peruano! En aquellos años el teatro en España parecía congelado, fuera de su tiempo, enfermo de superficialidad, provincialismo y engolamiento. Sólo cuando me fui a vivir a París, a fines de 1959, pude familiarizarme con un teatro moderno y creativo.
Era un período de gran vitalidad teatral en Francia. El teatro del absurdo había nacido allí y las obras de Ionesco, Beckett, Adamov y otros habían revolucionado la temática y también las técnicas de la actuación y del montaje, por obra de directores como Roger Blin y Jean-Marie Serreau. Y, al mismo tiempo, había los ambiciosos espectáculos concebidos para llevar el mejor teatro al gran público de Jean Vilar, en el Teatro Nacional Popular, de Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud en el Odéon, y de Roger Planchon, en Villaurbaine. Yo veía todo lo que podía y con la misma avidez: La cantante calva y La lección, de Ionesco, Le soulier de satin, de Claudel, El loco de Platonov, de Chéjov, El príncipe de Hamburgo, de Kleist, Los secuestrados de Altona, de Sartre, los clásicos en la Comedia Francesa así como todo lo que se montaba de Bertold Brecht, flamante descubrimiento de los franceses y cuyas obras se representaban por doquier. Uno de esos años, en el Teatro de las Naciones, el Berliner Ensemble causó verdadero delirio con Madre Coraje, en la que la mismísima Helen Weigel interpretaba el papel principal. Yo tenía sentimientos encontrados con Brecht: admiraba su talento dramático, sobre todo cuando, en obras como La ópera de tres centavos, parecía emanciparse del embridamiento ideológico, pero sus tesis sobre el teatro pedagógico y las técnicas de la distanciación me dejaban totalmente escéptico. Y en muchas de sus obras el afán propagandístico me parecía tornarlas abstractas e irrealizarlas. Por el contrario, si había algo en el teatro que a mí me atraía era la posibilidad de simular la vida y hacer vivir a los espectadores la ilusión de manera más intensa que cualquier otro género.
En los años sesenta, que pasé parte en Francia y parte en Londres, vi y leí mucho teatro, por el que siempre sentí una gran afición y esa nostalgia que despierta el primer amor, pero, empeñado como tenía todo mi tiempo libre en escribir novelas, no creo que se me pasara por la cabeza la idea de volver al teatro. Ni tampoco en los años siguientes, en mis largas estancias en Lima, Barcelona, Londres, Puerto Rico y Nueva York en las que los proyectos novelescos consumían todo mi tiempo.
Pero, desde mediados de los años setenta comenzó a rondarme la idea de escribir una historia sobre una tía abuela mía, la Mamaé (la mamá Elvira), que vivió más de cien años, un personaje muy querido en la familia y sobre cuya juventud, en Tacna, circulaban toda clase de leyendas, entre ellas que por alguna terrible razón dejó plantado a su novio, un oficial chileno, el día de la boda y decidió quedarse solterona para siempre. Desde el primer momento tuve la seguridad de que aquella historia no debería ser una novela sino una obra de teatro. Muchas veces me he preguntado en qué se basaba semejante convicción. ¿Acaso en que, a diferencia de otros personajes que me sirvieron para las novelas, casi siempre borrosos, unas sombras furtivas, a éste mi memoria lo conservaba con gran nitidez, sus rasgos, sus ademanes, su voz, esa figurita entre tierna y patética que se arrastraba por la casa de los abuelos prendida a una sillita? Tal vez la precisión visual que tenía del modelo que inspiraba al personaje me indujo a dar una forma teatral a La señorita de Tacna. Sin embargo, no creo que fuera la única razón. Más que su visualidad, lo que me parece distinguir sobre todo a las ficciones representadas es que éstas tienden a ser más intensas y las leídas más extensas, pues las primeras exigen siempre una condensación y una síntesis, algo que a las segundas, propensas a proliferar y prolongarse en el tiempo, más bien las perjudica.
Algo idéntico me ocurrió con la media docena de obras de teatro que escribí entre los años ochenta y noventa, todas ellas inspiradas en personajes de los que tenía una percepción muy precisa y que, sentía, debían ser historias apretadas y compactas como deben serlo los poemas y los cuentos, no las novelas, que, más bien, reclaman espacio y tiempo donde crecer, multiplicarse, abrazar cada vez más ámbitos de la experiencia hasta constituir verdaderos microcosmos humanos. Luego de La señorita de Tacna, escribí una historia en que una pareja se ponía de acuerdo para jugar a las mentiras unas horas cada día, que, con muchas libertades, recreaba algo que me ocurrió en mis primeros tiempos de París, donde, por razones alimenticias, hice de ghost writer de una dama que quería escribir un libro de viajes. También en Kathie y el hipopótamo supe desde el primer momento que esa ficción debía tener una estructura teatral, pues, si hacía de ella una novela, desaprovecharía el argumento y la ficción jamás alcanzaría el mismo poder persuasivo que si la proyectaba en un escenario. Lo mismo me sucedió cuando por fin me decidí a fraguar una historia que me tentaba desde mi juventud en torno a un viejecito italiano, profesor de historia del arte en San Marcos, que, en la Lima de los años cincuenta, emprendió una quijotesca campaña para salvar los balcones de las antiguas casas coloniales del centro de Lima amenazadas de extinción en nombre del progreso. Desde el primer momento tuve la seguridad de que El loco de los balcones sólo podía ser una obra de teatro, pues, estaba seguro, hecha novela adoptaría un aire artificial y truculento que difícilmente conseguiría la aquiescencia de los lectores. En cambio, sobre las tablas, aquella gesta de idealismo irrisorio, tierno y patético del profesor Zanelli y sus cruzados, creía yo, podía ser animada, de un sugerente simbolismo, vital.
Tanto en estas obras de teatro, como en las que escribí después, La Chunga y Ojos bonitos, cuadros feos, el género se me impuso sin duda porque todas ellas tenían un carácter visual predominante y porque, debido a su carácter más bien íntimo y cerrado, exigían ese poder de síntesis, de concentración en el tiempo y en el espacio que en el teatro –por lo menos en el teatro que más me gusta– me ha parecido siempre primordial. Todo lo contrario de las novelas que, desde que empiezan a dibujarse en mi imaginación, intuyo siempre como unas tramas en proceso de expansión, trayectorias de destinos particulares que, cruzándose y descruzándose en el tiempo, van erigiendo un laberinto en el que toda una sociedad se hace presente como telón de fondo de los dramas o aventuras que viven los personajes. Escribir una novela es una operación infinita que, el narrador, en un momento determinado, interrumpe, imponiendo un final. De este modo cercena una posibilidad que, dejada en libertad de desarrollarse, no terminaría jamás, continuaría desenvolviéndose y multiplicándose hasta el infinito. Eso ocurriría en una novela a la que el novelista, obediente, permitiría desenmadejarse sin poner freno alguno a todos los hilos de la historia que ha puesto en marcha, incorporando las circunstancias, antecedentes, consecuencias y contextos de todas las conductas y ocurrencias, y sus reverberaciones en el espacio y en el tiempo. Todo novelista ha sentido siempre, en algún momento de la aventura novelesca, ese vértigo: haber desencadenado un mecanismo que no tiene principio ni fin, un abismo sin fondo, una historia que potencialmente lleva en su seno el embrión de todas las historias inventadas y por inventar. Esa idea de totalidad nos la trasmiten todas las grandes novelas, aquellas en las que el novelista, a la manera de Proust, de Thomas Mann, de Joyce, de Tolstói, de Dostoviesky, de Faulkner, de Conrad, de Balzac, parece haberse acercado más con sus sagas narrativas a esa summa inalcanzable, la novela total.
El teatro no cuenta una historia, como hacen las novelas. La representa, la mima, la finge, la encarna, la vive. Es, de todos los géneros que se proponen crear una ilusión de vida, el que está más cerca de la vida de verdad, sin las mediaciones que a los otros (la palabra, la imagen), no importa cuán admirables sean, los mantiene a raya, sin permitirles salvar esa frontera que los separa de la vida real, de la vida vivida.
El teatro es vida y ficción, ficción que es vida. Reproduce de ésta en un escenario lo más específico que ella tiene, su fugacidad en ese tiempo que, a la vez que le da actualidad y presencia, animación y energía, la va aniquilando, convirtiendo en memoria, en ese pasado que todo lo afantasma. Que exista un texto al que la actuación de los actores deba ajustarse no altera en absoluto esta condición: no hay dos representaciones idénticas y, aunque lo fueran, cada una de ellas sería vivida por quienes la representan de manera única e irrepetible, como se viven los amores, desgracias y demás ocurrencias por las gentes comunes y corrientes en la vida diaria.
Pero aquello que ocurre en un escenario no es sólo fugaz y actual; también es esencial. En una obra de teatro lograda, como en un poema perfecto, nada falta y nada sobra, todo es imprescindible, tal un órgano neurálgico en un cuerpo humano o cualquiera de las piedras que, al ser retirada, provocaría el desplome de un edificio. Esas características no son gratuitas, pero tampoco son condicionantes y permiten que la historia que se representa en el espacio mágico de un escenario lo sea todo: realista o simbólica, fantástica, psicológica, épica o mero espectáculo sin argumento como los espectáculos-provocación de los surrealistas o los happenings de moda en los años sesenta. Que, a diferencia de lo que sucede en las novelas, en las que es imprescindible que haya elementos prescindibles, en una obra de teatro todo sea esencial significa que un texto dramático es siempre un iceberg, nada más que un fragmento visible de una historia a través del cual percibimos, intuimos o adivinamos un contexto infinitamente más rico, complejo y diverso que el que vislumbran los oídos y los ojos del espectador.
Aunque de todas las obras de teatro que escribí en los setenta y ochenta la más representada ha sido La Chunga, la que más satisfacciones me dio fue La señorita de Tacna, gracias a Norma Aleandro, quien hizo una notable creación de la Mamaé en una puesta en escena de Emilio Alfaro, que se estrenó en el Teatro Blanca Podestá, de Buenos Aires, el 26 de mayo de 1981. Con el simple revoloteo de un pañuelo, Norma se transformaba en una jovencita cándida e ilusionada en la ciudad de Tacna, ocupada por el Ejército chileno a comienzos del siglo xx, o en una viejecita centenaria, adoptada por la familia de una prima, cuya historia trata de reconstruir, mezclando recuerdos e invenciones, un sobrino empeñado en fantasear una novela inspirada en su elusiva figura. Pasado y presente, ficción y realidad, verdad y mentira se confundían en unas imágenes de gran delicadeza y ternura, al conjuro de la expresividad de una intérprete que parecía haber abolido las barreras del tiempo y del espacio para rescatar las vivencias centrales de la oscura biografía de la Mamaé.
Ni en el montaje de esta obra ni en el de las otras intervine –siempre creí que había que dejar a los directores la misma libertad que tuve yo al escribirlas– ni se me pasó nunca por la cabeza la idea de que en todos los proyectos teatrales que me tentaran, tendría otro papel que el de escribidor. Pero en noviembre del año 2000 me ocurrió algo en Turín que, casi sin darme cuenta, me catapultaría a un escenario, algo que no había hecho antes ni pensado hacer jamás, lo que cambiaría de manera profunda mi relación con el teatro.
Turín es famosa por los automóviles Fiat, por su museo de antigüedades egipcias, porque en una de sus calles un día de 1881 Friederich Nietzsche dio aquel abrazo al caballo con el que se despidió de la razón, porque en un modesto cuartito del Hotel Roma, vecino a la estación, una noche de 1951 se suicidó Cesare Pavese y por muchas otras cosas más. A ellas es posible que se sume pronto, gracias al entusiasmo de uno de sus ilustres hijos, el escritor Alessandro Baricco, la de convertirse en la capital europea de la narrativa, o poco menos.
Nacido en 1958, Baricco es autor de magníficas novelas, entre ellas la misteriosa, lacónica y perfecta Seda, de ensayos y textos teatrales, y de estudios musicales, uno de ellos consagrado a Rossini. Y es, también, un agitador y misionero cultural, que dedica parte de su vida no sólo a crear historias y personajes de ficción, sino también escritores y lectores de buena literatura mediante múltiples iniciativas. Una de éstas es la Scuola Holden, llamada así en homenaje a Holden Caufield, el héroe de The catcher in the rye, de Salinger, que funciona a pocos metros de las orillas del Po, en una casa finisecular de una calle apropiadamente llamada Dante. En ella se enseñan las técnicas de la narrativa, en todas sus expresiones: los libros, el cine, el teatro, la televisión.
Los jóvenes que toman los cursos tienen entre diecinueve y treinta años, vienen de toda Italia y en sus aulas aprenden a leer, contar, oír, construir, frasear y sugerir las historias que llevan adentro y quisieran volcar en libros, escenarios o películas. Sus maestros son todos practicantes de la narrativa, como el propio Baricco, novelistas, dramaturgos, guionistas, letristas o contadores orales, cuya exclusiva calificación es el amor por su oficio y el deseo de propagarlo. La Scuola Holden tiene reminiscencias de los departamentos de escritura creativa (Creative Writing) que ofrecen algunas universidades anglosajonas. Los alumnos no reciben título ni certificado académico alguno al término de su formación de dos años, pues la Scuola, que es privada, no tiene carácter oficial ni aspira a tenerlo. Su ambición no es formar profesionales sino artistas. O, mejor dicho, narradores, una palabra que en las aulas, franciscanas pero pletóricas de alegría y vitalidad de la institución, suena con más musicalidad, gracia y dignidad que en otras partes. Varias veces he dado cursos y conferencias sobre lo que he aprendido escribiendo; pero nunca me he divertido tanto como haciéndolo ante los estudiantes pugnaces y apasionados de la Scuola Holden.
Baricco es también el creador y protagonista de un espectáculo bautizado con el nombre de Tótem, que ha recorrido los teatros de Italia, congregando multitudes, y alguna de sus versiones ha sido retransmitida por la rai. Yo no lo he visto en vivo, sólo en video, pero, aun así, observándolo en una pantalla, advertí y compartí la concentración extática con que el público escuchaba, riéndose, entristeciéndose o maravillándose, las historias que Baricco y sus acompañantes les leían y contaban, entremezclando sus relatos con anécdotas, comentarios, y, a veces, fragmentos musicales. Historias tomadas de escritores clásicos o modernos, Dickens, Céline, o de Guillermo Tell, la última ópera que escribió Rossini, revividas en el escenario, y enlazadas unas con otras a partir del efecto psicológico que causaron en quienes las resucitaban, explicándolas y leyéndolas en voz alta para compartir con el auditorio el placer, la sorpresa, la ternura o la angustia que aquellas lecturas les depararon. En algunos casos, un actor reproducía, mimándolo, al personaje de la historia, y en otros la música, grabada o ejecutada en escena por un pequeño conjunto, acompañaba la lectura para añadir cierto énfasis, o rodear de cierto clima, a los textos leídos. En todos estos casos la escenografía no se servía de las narraciones para fines extra narrativos; estaba a su servicio, daba mayor relieve a los relatos y contribuía a situarlos en un contexto inteligible.
Tótem renueva, en el mundo moderno, la más antigua y la más universal de las tradiciones: la de los contadores de cuentos. En todas las culturas y civilizaciones, desde los tiempos más remotos, los seres humanos acostumbraban reunirse para escuchar historias que les explicaban el mundo y el trasmundo, aplacaban sus miedos e incertidumbres, o los multiplicaban, sacándolos de sus vidas limitadas y haciéndolos vivir, en el tiempo milagroso del cuento, otras, más ricas, más libres, más intensas. La literatura y el teatro son brotes tardíos de aquella antigua magia urdida con el verbo y la fantasía para hacer la vida más llevadera, para apaciguar simbólicamente ese surtidor de deseos inalcanzables de que está hecha la existencia humana. El espectáculo concebido por Baricco llega tan fácilmente a grandes públicos no literarios porque tiene la virtud de mostrar, en los textos y narraciones que él escoge y que trenza refiriéndolos a su propia experiencia y a la vida de nuestros días, cómo la buena literatura es diversión, una manera exaltante de pasar el tiempo, cómo las buenas historias de los libros pueden levantar el ánimo ni más ni menos que un concierto de rock o un match de futbol.
El video de Baricco no sólo me entusiasmó: desde que lo vi sentí la tentación de hacer algo parecido en mi propia lengua y con algunos de esos textos literarios tan queridos que de tanto releerlos o recordarlos se han vuelto como miembros de mi familia. La idea me empezó a dar vueltas en la cabeza, como uno de esos proyectos que la conciencia acaricia de tanto en tanto sabiendo que es difícil, acaso imposible, que se materialicen, pero, pese a ello, se resiste a descartarlos. Me parecía fascinante la posibilidad de convertir esas historias escritas en un espectáculo de historias contadas y leídas y compartidas por un público atento, transportado a un mundo de ficción por el arte hechicero y milenario del cuentacuentos.
Algún tiempo después le dije todo esto a mi amigo Juan Cruz, hombre orquesta y fuerza de la naturaleza, que dirigía en esa época la Oficina de Autor, de las editoriales del Grupo Prisa. Unas semanas más tarde me llamó para decirme que había una posibilidad de volver realidad aquella fantasía. Con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, el Ayuntamiento de Barcelona iba a lanzar el año 2005 un vasto programa de fomento del libro y de la lectura y Sergio Vila-Sanjuán, comprometido en esa empresa, había tomado con entusiasmo su sugerencia de montar aquel espectáculo. Convencido de que aquello no pasaría del estado prenatal, fui a Barcelona y conversé con Sergio y Ferran Mascarell, entonces regidor de Cultura del Ayuntamiento, que parecía también insensatamente convencido de que aquello de leer historias en un escenario no anestesiaría al auditorio, más bien lo dispararía a comprar buenos libros de literatura. Aunque llegamos a fijar una fecha posible para aquellas dos funciones –yo creía que bastaría una y ellos estaban seguros de que hacían falta dos–, para un año más tarde, yo salí bastante escéptico, seguro de que aquello no pasaría del bla bla bla.
Para mi sorpresa, unas semanas más tarde se presentaron en mi casa de Madrid Juan Cruz, Sergio Vila-Sanjuán y un directivo del Teatro Romea de Barcelona para fijar los últimos detalles del proyecto. Fue la primera vez, para mí, en que éste comenzó a tomar consistencia real. Presa de una comezón angustiosa, me pregunté: “¿No te estás metiendo en camisa de once varas?” La respuesta era, definitivamente, sí. Una razón irresistible para hacerlo, claro está.
Para entonces, ya estaba seguro de que si alguna vez llevaba aquella idea a las tablas el personaje ideal para actuar en ella sería Aitana Sánchez-Gijón. No sólo porque, tanto en el teatro como en el cine, me había parecido siempre una excelente actriz, sino por su inteligencia y su cultura. No la conocía en persona, pero había escuchado una larga entrevista que le hicieron y me impresionó la seguridad y el buen gusto con que hablaba de literatura. ¿Aceptaría comprometer su prestigio en una aventura de esta índole? Aceptó, y a partir de ese momento comencé a trabajar muy en serio en lo que hasta entonces no había sido más que una linda nebulosa.
Mi trabajo inicial consistió en elegir los autores y los textos. Eso resultó lo más fácil. Bastaba cerrar los ojos y consultar la memoria: allí había un formidable arsenal de historias, personajes, situaciones, paisajes, diálogos que, al leerlos, me habían conmovido hasta los huesos. El Quijote tenía que entrar allí de cajón. Y parecía oportuno elegir un episodio de la novela que ocurriera en Barcelona. ¿Por qué no el encuentro del Caballero de la Triste Figura y Roque Guinart y su partida de cuarenta bandoleros catalanes y gascones? Es un encuentro bastante excepcional porque en él se confunden la realidad histórica y la fantasía literaria, un personaje de mentira y un personaje de verdad, secuestrado por Cervantes de la historia viva y zambullido en la ficción. ¿Qué mejor manera de empezar a ilustrar las escurridizas relaciones que, en las historias literarias, mantienen la verdad y la mentira, la fantasía y la acción?
Los otros autores estaban allí, frente a mí, con sus textos bajo el brazo: El mono, de Isak Dinesen; Una rosa para Emily, de William Faulkner; El infierno tan temido, de Juan Carlos Onetti y El Aleph, de Jorge Luis Borges. Pensé incluir también Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar, pero tuve que sacrificar ese hermoso relato porque alargaba excesivamente la función.
En mi plan inicial, la lectura de fragmentos de estos textos debía alternar, como en el espectáculo de Baricco, con números de música. Y, después de mucho barajar nombres, pensé invitar a participar a una arpista excepcional: Ariadna Savall. Pero este formato fue radicalmente trasformado –estoy seguro de que en buena hora– cuando el Teatro Romea me propuso a Joan Ollé como director del espectáculo. Tenía excelentes credenciales y acepté. En la primera reunión que tuvimos le expliqué la idea y le conté algunos de los relatos que había escogido y que él no conocía (o me dijo que no los conocía porque quería oírme contárselos).
En la segunda reunión me soltó el toro bravo: salvo, tal vez, en Alemania, no había en el resto del mundo público normal que soportara una hora y media de lecturas literarias, aunque uno de los lectores fuera Aitana Sánchez-Gijón. Era preciso reformar de raíz mi proyecto. Éste debía centrarse en las historias y descartar la idea de alternarlas con números de música; sólo habría unas breves cortinas musicales para marcar unas fronteras entre aquéllas. Las lecturas debían ilustrar o completar unos relatos orales que yo haría, versiones que, sin traicionar en lo esencial los textos originales, tendrían sin embargo una factura propia, una personalidad impuesta por el propio espectáculo. La propuesta de Joan Ollé me desconcertó e intimidó al principio, pero, luego, me entusiasmó. Era verdad que enriquecía mucho el plan inicial. De este modo, La verdad de las mentiras, como había decidido bautizar la función, fundiría dos tradiciones: la de los contadores de cuentos, antiquísima, hundida en la noche de los tiempos, practicada en todas las culturas, y la tradición literaria, fruto tardío de aquélla y caracterizada por la escritura en vez de la voz. Para que este modelo funcionara, era importante que no hubiera un guión rígido, ni siquiera un resumen memorizado de las historias. Yo debía de contarlas de la manera más espontánea posible, sin alterar los hechos neurálgicos, pero incluso tomándome algunas libertades en los detalles, como los contadores de cuentos ambulantes, que, para no aburrirse de sí mismos, suelen hacer variaciones alrededor de las historias de su repertorio. Seleccioné, entre los textos, los cráteres, aquellos momentos de máxima concentración de vivencias de cada relato, para que Aitana los leyera –lo hacía magníficamente, interpretando a la vez que leía–, y releí varias veces esas historias para que mi memoria retuviera lo que más me había asombrado y conmovido en ellas.
La verdad de las mentiras fue convirtiéndose así en un espectáculo que utilizaba ciertos textos literarios como una materia prima para fabricar ficciones contadas, leídas y representadas en el escenario. Al principio, parecía que iban a ser sólo contadas y leídas, pero, luego, en los ensayos, Joan Ollé fue esbozando pequeños episodios en los que Aitana y yo pasábamos de relatores a actores, encarnando por unos instantes a los personajes de los cuentos en ciertos diálogos o situaciones dramáticas. Había un problema: yo no era un actor y aquello exigía ciertas dotes de interpretación. Debo a la infinita paciencia de Joan Ollé y a la benevolencia y compañerismo de Aitana Sánchez-Gijón el que mi debut en las tablas, a mis 69 años de edad, fuera menos catastrófico de lo que pudo ser.
Confieso que aquellas dos noches de octubre de 2005, en el Teatro Romea, de Barcelona, estuve muerto de miedo, pero también presa de una desconocida felicidad al asomarme por fin a lo más recóndito de ese mundo aparte, de verdades que son mentiras y mentiras que mudan en verdades, del teatro. La crítica y el público fueron más que generosos con el espectáculo. Lo presentamos también, el 30 de noviembre de 2005, en México, en la Feria de Guadalajara, en el teatro Diana, grande como un estadio. Allí reemplacé el texto de Cervantes por un cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten, que Joan Ollé teatralizó todavía algo más que los cuentos anteriores. Y lo mismo hizo, el 3, 4 y 5 de febrero de este año, en las tres funciones que dimos en el Teatro Español, de Madrid, con un cuento de Francisco Ayala, Diálogo entre el amor y un viejo, por el que reemplazamos El mono, de Isak Dinesen, en el que la actuación superaba la parte contada y la leída. Aparte de ello, yo presenté en Lima, el 25 y 26 de enero, muy bien secundado por la actriz Vanesa Saba y producida por Luis Llosa y codirigida por éste y por Joaquín Vargas, una versión de La verdad de las mentiras en la que incluí un relato de José María Arguedas, La muerte de los Arango, y que contó con arreglos musicales de Manuel Miranda.
Jamás hubiera escrito Odiseo y Penélope sin haber vivido antes la experiencia, formidable para mí, de subirme a un escenario a contar desde allí, e interpretar por breves momentos, junto a una actriz profesional, La verdad de las mentiras. Haber dado clases, conferencias o pronunciado discursos en plazas públicas no me había preparado para aquella aventura, en la que una persona sale de sí misma, se metamorfosea en otra y, por un tiempo sin tiempo, en esa realidad autónoma que es la del teatro, se convierte en un personaje de ficción. Desde que aprendí a leer, a mis cinco años de edad, la realidad irreal de los sueños y las fantasías, de las hazañas imaginarias, me había fascinado. Como escritor, he dedicado buena parte de mi vida a escribir historias que fingieran ser la vida verdadera, cuando eran sólo hechizo, espejismo, vida hecha palabras. Pero sólo ahora tenía la impresión de estar sumergido en cuerpo y alma en la maravillosa vida de la ficción que tomaba forma en aquellos escenarios donde Aitana y yo contábamos, leíamos y representábamos las fantasías concebidas por un puñado de los mejores fabuladores de nuestro tiempo.
En Guadalajara, un día que íbamos en el taxi con Aitana Sánchez-Gijón del hotel al teatro Diana para un ensayo, ella me dijo que Basilio Baltasar, quien había reemplazado a Juan Cruz en la Oficina del Autor, le había sugerido que presentáramos un proyecto de adaptación de alguna obra para el Festival de Teatro Clásico, que se celebra todos los años, en el verano, en Mérida (Extremadura). ¿Me interesaba? Inmediatamente pensé que el texto que debía tratar de adaptar era La Odisea. Nunca había leído completo el poema homérico, sólo fragmentos y versiones infantiles, y desde hacía tiempo me daba vueltas la idea de sumergirme en el mundo de la Odisea, convencido de antemano de que me deslumbraría. Así fue. Me procuré todas las traducciones en lenguas a mi alcance y las seis versiones que circulan en español. Puedo decir que los tres primeros meses de este año, que pasé en Lima, no hice otra cosa que navegar, en estado de trance, acompañando a Odiseo en sus fantásticas correrías marinas tratando de ganar las huidizas riberas de Ítaca.
Escrita hace unos dos mil setecientos años por un poeta y narrador del que nada sabemos, salvo que era un genio y que para componer su poema se valió de mitos, historias y leyendas que desde hacía siglos vagabundeaban por islas y orillas del Mediterráneo, la Odisea es, todavía más que la Ilíada, el texto literario y la fantasía mítica que funda la cultura occidental.
Ninguna otra ficción, entre las que han jalonado la historia de ese conjunto de lenguas, países, costumbres, tradiciones y creencias que constituyen nuestra civilización, ha mantenido, por tanto tiempo y con tanta fuerza, su carácter emblemático, ni conservado una lozanía semejante, ni fascinado a tantas generaciones, incitándola a traducirla, adaptarla, recrearla e interpretarla para públicos y lectores, oyentes y espectadores tan diversos, como la gesta de Odiseo. Viejos y niños, pensadores profundos y analfabetos, eruditos y soñadores, todas las variantes de la especie humana han acompañado de alguna manera, en una, en varias o en todas las aventuras que vivió, al héroe aqueo de la guerra de Troya al que una y otra vez el vengativo Poseidón cierra el trayecto de retorno a Ítaca, en los diez años que dura su regreso a su pequeño reino, y compartido con él las pruebas que debe vencer antes de reunirse con Penélope y recuperar su corona.
¿Qué explica ese extraordinario poder de convocatoria y supervivencia? Ante todo la calidad de su factura literaria, desde luego. El poema homérico parece escrito hoy día, por un fabulador que domina todos los secretos del arte de contar y que ha asimilado, en su sabiduría de narrador, todas las técnicas y experimentos, desde la invención de un tiempo propio para su historia hasta las más atrevidas mudanzas del punto de vista y los cambios de nivel de realidad que crean un mundo total y múltiple, hecho de historia y fantasía, de memoria y sueño, de delirio y testimonio. Pero éstas son consideraciones para lectores intelectuales, una minoría insignificante, no para el inmenso público que se asquea con los canibalismos de Polifemo, se fascina por la hechicera Circe, se aterra con los monstruos marinos Escila y Caribdis, o se enamora de la cándida Nausica.
Para ese público, el mundo de Odiseo, elaborado con la más refinada materia verbal y las argucias de un soberbio contador, es sobre todo una manera de vivir y de ser, un prototipo en el que ve reflejado algo que representa no lo que es, sino, más bien, lo que le gustaría ser. ¿Quién y cómo es Odiseo? A simple vista, un aventurero curtido en las artes de la guerra, que destacó por su audacia y valentía en la guerra de Troya, y que, ayudado por dioses como Palas Atenea y Hermes, se enfrenta y vence a enemigos brutales como el Cíclope, o sutiles como las sirenas, y, al mismo tiempo que lucha, padece, ve desaparecer a todos sus compañeros, goza y se divierte con las bellas mujeres –inmortales y mortales– que caen rendidas a sus pies y con sus propias hazañas, que, luego de vivirlas, conserva en la memoria para después contarlas. ¡Y con qué verba y elocuencia!
Porque ése es también rasgo central del héroe de La Odisea, y, acaso, el principal, más importante que el de guerrero y protagonista de hazañas vividas: el de contador de historias. ¿Vivió Odiseo las historias maravillosas que refiere a los deslumbrados feacios en la corte del rey Alcino? No hay manera de saberlo. Pudiera ser que sí y que su excelente memoria y su habilidad narradora enriquecieran sus credenciales de hombre de acción. Pero podría ser también que fuera un genial embaucador, el primero de esa estirpe de grandes fabricantes de mentiras literarias, tan seductoras que los lectores las vuelven a veces verdades, creyendo en ellas: los fabuladores. Hay indicios en el poema de que Odiseo cuenta falsedades, pues se contradice y da versiones diferentes de un mismo hecho o personaje a públicos distintos. Si Odiseo, antes que un héroe en la vida lo fuera de la imaginación ¿se empobrecería? En absoluto: simplemente la que cuenta sería otra historia de aquélla en la que hacía de protagonista y transcriptor; en ésta, el rey de Ítaca sería el ilusionista, el inventor.
Basta asomarse a la vertiginosa bibliografía generada por La Odisea para comprender que habrá siempre argumentos suficientes para dar a ambas lecturas gran fuerza persuasiva. Odiseo es un personaje ambiguo, no se deja encajonar, se escurre de toda tentativa de encasillarlo en una personalidad unívoca. Esa ambigüedad es uno de sus atractivos: estar en el mundo de la realidad y en la fantasía, en la historia y en el mito, en la mentira y la verdad, en lo vivido y lo soñado a la vez.
El hecho es que hace casi tres mil años estamos sometidos al hechizo de Odiseo. Pocas obras nos hacen comprender mejor los poderes de la ficción para enriquecer la vida pedestre, la existencia municipal de la inmensa mayoría de la gente. Con él, navegante forzado o palabrero simulador, la vida mediocre en que estamos inmersos se eclipsa y otra la reemplaza, de proezas y mudanzas inusitadas, de color y violencia, de delicadeza y milagro, de ternura y pasión. Una vida de peripecias inverosímiles, que, gracias al poder de persuasión de Odiseo, resultan ciertas, pues, al leerlas u oírlas, las vivimos con él.
Hay una constante en la cultura occidental: la fascinación por los seres humanos que rompen los límites, que, en vez de acatar las servidumbres de lo posible, se empeñan contra toda lógica en buscar lo imposible. El Quijote es uno de los paradigmas de este heroísmo trágico, de ese ideal que, aunque la cruda realidad lo haga añicos, sigue ahí, estimulándonos con su ejemplo a intentar lo inalcanzable. Tal vez alguien lo logre, como lo logró Odiseo en los albores de la historia. Y, en todo caso, aun cuando aquello fuera una quimera, siempre queda la estratagema del viaje a la ficción –la mentira que se vive de verdad–, donde se pueden infringir todos los límites, porque no hay límites o porque, en ella, un ser mortal y fugaz como el rey de Ítaca, puede incluso derrotar a dioses tan poderosos como Poseidón y Helios Hiperión.
Odiseo y Penélope es una versión minimalista de la historia clásica, que los dos protagonistas cuentan, interpretan y leen, una vez concluida la matanza de los pretendientes y las siervas traidoras, en Ítaca. Ambos personajes se metamorfosean sin cesar, sobre todo Penélope, fieles a una vocación que parece haber sido norma en la cultura helena primigenia, donde todos los seres, humanos, dioses y animales padecen de inestabilidad ontológica y no son nunca lo que son para siempre, sino de manera provisional. Todos viven varias vidas, como si fueran personajes y cosas de ficción.
El texto quiere ser fiel al espíritu del poema y recrea, en formato menor, los principales episodios del viaje de Odiseo, pero prescinde de la primera parte, el peregrinaje de Telémaco en busca de noticias de su padre, y de las ocurrencias que tienen lugar luego del reencuentro de Odiseo y Penélope. Igual que En la verdad de las mentiras, pero de manera más orgánica, he tratado de fundir en esta obra el arte de los contadores de cuentos con la representación dramática y la lectura pública, quehacer sutil que la vida moderna tiende a desaparecer.
Debo agradecer al director, Jean Ollé, y a Aitana Sánchez-Gijón muchas sugerencias y observaciones que me llevaron a modificar el texto original, mientras ensayábamos el espec-
táculo, en una cancha de frontón transformada en escenario, en el retiro paradisíaco –eso sí, con calor tórrido y mosquitos– de El Botánico, en Sagra, donde, lejos del mundanal ruido y gracias a la hospitalidad de Annie Juret, mañana, tarde y noche compartíamos una experiencia apasionante de inmersión total en el mundo de Odiseo. A esos dos colaboradores de excepción, y a quienes nos acompañaron en la aventura de Mérida, a la sombra de cuyas piedras augustas presentamos la obra los días 3, 4, 5 y 6 de agosto, en especial al escenógrafo Frederic Amat y al diseñador de las luces, Lionel Spycher, quiero expresarles una vez más mi gratitud. ~
Salzburgo, 23 de agosto de 2006.
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.