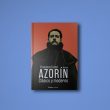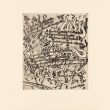Donald Trump ha llegado y todos saben cómo ha sido: ganando con mayor holgura de la esperada unas elecciones presidenciales que las encuestas habían anunciado reñidas y en las que el magnate inmobiliario mejoró su rendimiento en la mayor parte de los grupos sociales cuya tipificación –minorías étnicas, licenciados, trabajadores, mujeres, evangelistas– nos ayuda a comprender el resultado. O, al menos, nos permite intentarlo. También en esta ocasión se han ofrecido explicaciones plausibles: la sostenida inflación, el rechazo de la doctrina woke y de las versiones más decrecentistas de la transición energética, la promesa de controlar la inmigración ilegal, la antipatía generada por la candidatura de Kamala Harris. Una melodía que ya suena vieja.
Por lo demás ¿quién puede saber cuál de estos factores ha tenido mayor peso en la victoria del inefable Trump? Se trata de procesos sociopolíticos complejos en los que juegan su papel toda clase de elementos; entre ellos, como he venido señalando desde hace unos años, la sentimentalización de la política y la nostalgia por un soberano capaz de devolver seguridad material y moral a una comunidad política sacudida por la Gran Recesión y el desprestigio del futuro. A ello hay que sumar el hecho de que cada establishment genera sus propios rebeldes y, por mucho que la izquierda no quiera creerlo, los heterodoxos con más pegada suelen situarse hoy a la derecha. Se lo decía Tony Blair a los reporteros de Die Zeit que lo entrevistaban hace un par de semanas: lo que se lleva es el disrupter-in-chief y estos rara vez son políticos de izquierda. Dicho esto, España bien puede ser una excepción: Sánchez es un rompedor de normas y Feijóo un señor de Galicia. Si nos remontamos unos años atrás, de hecho, Pablo Iglesias fue uno de los primeros populistas con punch a este lado del océano. Pero incluso a Jesse James acabaron por matarlo: no se puede estar siempre en la cresta de la ola.
A este respecto, como viene señalando Carlos Granés, la política ha terminado por hacerse transgresora a la manera de las vanguardias artísticas… mientras el arte mismo se entregaba a la corrección política, perdiendo su vieja capacidad de escandalizar a los burgueses. Pero esto no es casualidad y puede formularse de otra manera: en la medida en que la democracia de partidos –ya nos entendemos– se basa en la formulación incesante de promesas de mejoramiento, ya se dirijan a la totalidad del cuerpo social o a partes específicas del mismo, se crean las condiciones para el surgimiento de líderes antiestablishment con posibilidades de éxito. Hay que tener en cuenta que la cultura occidental se distingue en la modernidad por el creciente prestigio cultural del rebelde: aquel que no acepta el status quo y propone desafiarlo. No es un mundo estático que premia a las figuras que simbolizan y garantizan el orden, tales como los monarcas o los sacerdotes, sino uno dinámico donde el mesianismo –la promesa del nuevo comienzo– gana atractivo. ¡Derrota del positivismo a manos del romanticismo! Ahora bien: a diferencia de lo que sucedió con el fascismo y el comunismo, los partidos que hoy ganan elecciones clamando contra la pax liberalis suelen reclamarse democráticos. Asunto distinto es que su concepción de la democracia sea compatible con la liberal: ya sean nacionalistas, conservadores o progresistas, todos ellos reclaman manos libres para la candidatura que obtiene más votos o –caso español– se las apaña para formar gobierno. Ya no se lleva el gobierno limitado y “contrapesado” que define al constitucionalismo liberal-democrático: se nos olvidan las grandes guerras y volvemos a jugar con fuego.
¿Ultras, radicales, extremistas?
De ahí que no sepamos bien cómo llamar a estos líderes y partidos: ¿ultras, radicales, extremistas? ¿O quizá, cuando son de derecha, fascistas? Tal como defiende Santiago Gerchunoff en su último ensayo, el breve y sustancioso Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, emplear esta última categoría solo sirve para que uno se sienta mejor: nos parece con ello estar frenando “un Auschwitz venidero”. Uno de los grandes conocedores del fascismo, el historiador italiano Emilio Gentile, ha reiterado que el populismo de derecha no es fascismo; demasiadas cosas los diferencian. Hay también, desde luego, elementos en común: la vida política no admite tantas combinaciones y es inevitable que el liderazgo de un hombre fuerte que llama a recuperar la grandeza de la nación rime con el fascismo histórico. Antonio Scurati, novelista italiano que ha dedicado cuatro largas novelas a recrear la trayectoria de Benito Mussolini, lo ha señalado en su ensayo Fascismo y populismo: así como el Duce procedió a la “simplificación brutal de la complejidad de la vida moderna”, defendiendo ante el público la idea de que todo sería más sencillo si acabáramos con los enemigos de la comunidad nacional, también los populismos y los extremismos identifican a sus enemigos –el capital, España, los reaccionarios, los inmigrantes– para felicidad de sus seguidores.
Es evidente, sin embargo, que Donald Trump no es el primero en trufar su discurso con simplificaciones y mentiras: la democracia de masas hace tiempo que se caracteriza por emplear un lenguaje infantil que rehúye los asuntos incómodos y crea con ello las condiciones para el éxito de quienes se saltan las reglas o desafían los consensos establecidos. A partir de ese momento, mandan las urnas. Y no es poco: Lenin y Mao también pensaban a lo grande, pero nunca preguntaron a sus súbditos si estaban de acuerdo. Por eso, la tarea que tenemos por delante consiste en entender por qué los nuevos populismos y extremismos resultan atractivos para amplios segmentos del electorado: todos hemos escuchado alguna vez a ese tertuliano que se muestra estupefacto en directo ante el hecho de que el trabajador o el inmigrante voten a Trump. ¡Va contra sus intereses objetivos! Sin embargo, tampoco es fácil explicarnos por qué el antifascista meridional vota a ese Pedro Sánchez que privilegia a los nacionalismos extractivos del País Vasco y Cataluña; cada época tiene sus misterios.
Un manual nacionalpopulista
A la hora de desentrañar el persistente atractivo de Trump y demás miembros de la familia radical, sin olvidarnos de incluir en ella a quienes como Sarah Wagenknecht en Alemania formulan un discurso parecido desde la extrema izquierda, contamos sin embargo con alguna ventaja retrospectiva. No es Trump quien nos la proporciona, sino ese Reform Party que hace dos semanas se aupaba por primera vez a la cima de las encuestas en el Reino Unido: una de ellas le atribuía un 26% de intención de voto, frente al 23% de los tories y el magro 22% de ese Partido Laborista que acaba de recuperar el poder de la mano de Keir Starmer. Entre quienes tuiteaban al respecto se contaba un exultante Matt Goodwin, académico que lleva un Substack de gran éxito y lleva varios años apoyando una causa que finalmente ha encontrado en este partido –liderado por el hacedor del Brexit Nigel Farage– su herramienta de ejecución más prometedora; esta misma semana se anunciaba que ha alcanzado los 200.000 miembros.
Mi “misión”, dice Goodwin en su autorretrato, es simple: “ayudar a la gente a orientarse en, y responder a, una revolución política y cultural que está barriendo las sociedades occidentales”. ¿Y en qué consiste semejante revolución? En la aplicación de una forma radical de liberalismo económico y cultural por parte de la nueva élite –tanto de izquierda como de derecha– y la consiguiente desmoralización de millones de personas ordinarias. A su juicio, ha llegado el momento del backlash o reacción: toca discutir esa ortodoxia sobrevenida y crear los cimientos para la construcción de una sociedad libre, dinámica, próspera y centrada en la familia; una donde se ponga a la gente por delante de las élites. O sea: populismo. Pero ya se ve que es un populismo convencido de tener razón, que propone dar forma a una sociedad “libre, dinámica y próspera”; si eliminamos las referencias a la familia y las élites, no parece el tipo de sociedad que fascistas o conservadores aplaudirían. ¿O quizá solo es palabrería?
La ventaja a la que hacía referencia más arriba no es que Matt Goodwin tenga un Substack, sino que escribió un libro; lo hizo en compañía de su colega Roger Eatwell y lo publicó Penguin en 2018 bajo el título National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy. Y aunque los españoles hemos estado entretenidos con nuestros propios problemas, Marcial Pons tuvo el acierto de traducirlo enseguida. Se trata de un volumen abultado, lleno de referencias bibliográficas y, sin embargo, accesible. Si sigue siendo interesante siete años después de su aparición, es porque tiene mucho de manifiesto programático para ese populismo –o nacionalpopulismo– que incrementa a ojos vista su fuerza electoral en las democracias occidentales. Merece por eso la pena echarle un vistazo y contrastar sus propuestas con lo que ha venido sucediendo desde su aparición: si no supiéramos que Trump jamás toca un libro, creeríamos que ha leído este de cabo a rabo.
Su planteamiento inicial incluye un vaticinio: el nacionalpopulismo que se propone priorizar la cultura e intereses de la nación, dando voz a quienes sienten que han dejado de contar, ha venido para quedarse. Y, de momento, parece que es el caso. Para los autores, no es una sorpresa; la revuelta contra las élites occidentales empieza para ellos mucho antes de la crisis de 2008 y responde a causas profundas. Los autores identifican cuatro grandes cambios sociales de hondas raíces que ayudarían a dar sentido a los éxitos del nacionalpopulismo: desconfianza en las élites y las instituciones; destrucción de la identidad nacional y las formas tradicionales; fuertes sentimientos de privación por parte de amplios segmentos de la población; y desalineamiento de la población y los partidos mayoritarios tradicionales. No son factores excluyentes, advierten, sino concurrentes. Y nótese que identificarlos permite dar sentido a la primera victoria de Trump y al mismísimo Brexit (el libro aparece en 2018), pero también ofrece a los demás nacionalpopulistas algo parecido a un manual cuyos argumentos pueden nutrir programas electorales y convertirse en mensajes de campaña.
Pero no es una revuelta antidemocrática, protestan: los nacionalpopulistas se oponen a algunos aspectos de la democracia liberal y no quieren menos sino más democracia, así como mejores líderes que presten mayor atención al ciudadano de a pie. Para Eatwell y Goodwin, en consecuencia, no existe aquí riesgo alguno de “democracia iliberal”; tiempo habrá para discutirlo más abajo. A su juicio, el nacionalpopulismo plantea cuestiones democráticas legítimas que millones de personas quieren tratar. Y es un movimiento internacional, porque responde a fenómenos que se han producido –con más o menos intensidad según los casos– en todas las sociedades occidentales; de ahí que emerja esa singular “Internacional nacionalista” que se ha reunido hace unos días en Madrid.
Una revuelta seria y articulada
Si queremos comprender este movimiento, sobre cuya importancia no pueden cabernos ya dudas, hay entonces que reflexionar antes que condenar: desestimar como extremistas o fascistas a quienes lo protagonizan, sostienen Eatwell y Goodwin, no sirve de mucho. ¡Ni siquiera para frenar su avance! Ridiculizar a sus votantes, llamándolos “deplorables” o hillbillies, parece insuflarles aun más fuerza. De la misma manera, es un error obsesionarse con lo que podría pasar –por ejemplo el autoritarismo– en lugar de preguntarse qué está pasando para que estos líderes y partidos sean elegidos. Fijarse en el corto plazo, arguyen, nos despista; tampoco hay un retrato-robot del votante nacionalpopulista: el avance de Trump entre casi todos los grupos sociales así vendría a confirmarlo.
Dejaremos para la próxima entrada de este blog el análisis detallado de esas causas profundas señaladas por los autores. En cualquier caso, estos repiten que el nacionalpopulismo constituye una revuelta articulada y seria que no será sofocada fácilmente. Allá por 2018 se preguntaban si la victoria de Trump y el Brexit representaban el final de un periodo de volatilidad política que habría comenzado con la crisis de 2008 (o el atentado contra las Torres Gemelas en 2001) o si, por el contrario, se trataba del comienzo de un nuevo periodo de cambio. Durante un tiempo, tras la derrota de Trump y el fracaso del Brexit, pensamos sin duda lo primero: gobernaban Macron y Scholz, los laboristas preparaban su vuelta al poder, la socialdemocracia se consolidaba en España y Portugal. ¿Qué mejor momento para el éxito político de la izquierda que una recesión económica en cuyo origen se encuentra el riesgo financiero? Pero ya no estamos tan seguros: Trump ha ganado de nuevo, Milei preside Argentina, Macron no puede presentarse a la reelección y AfD crece en las encuestas alemanas. Para Eatwell y Goodwin, no habrá sido una sorpresa: la hipótesis según la cual la emergencia inicial del nacionalpopulismo solo es el último aullido de los boomers antes de ser reemplazados por los tolerantes millennials les resultaba ya hace siete años poco convincente. ¿Acaso no es Vox el partido favorito de los jóvenes españoles según algunos estudios demoscópicos?
Las cosas, ciertamente, se van complicando: los partidos nacionalpopulistas están –cito a los autores en 2018– “estableciendo vínculos con un número significativo de jóvenes que se sienten abandonados a su manera”, lo que arroja dudas sobre el argumento del recambio generacional. De hecho, se tambalea asimismo la vieja premisa según la cual el Partido Demócrata terminaría siendo hegemónico a medida que creciesen en número las minorías étnicas –sobre todo los latinos– que venían apoyándolos electoralmente; si los latinos se pasan al Partido Republicano, como parece estar sucediendo, las opciones de victoria de los progresistas norteamericanos disminuyen de manera drástica. Para colmo, hay mujeres que han votado por Trump; así, claro, no hay manera. De ahí que Eatwell y Goodwin sostuvieran en su momento que “nos encontramos al comienzo de una nueva era de fragmentación, volatilidad y disrupción política”. Y añadían enseguida que ese cambio era ya visible en el giro a la derecha que el nacionalpopulismo estaba imprimiendo a los sistemas políticos occidentales. Todo indica que tenían razón: el fino analista tiene algo de profeta.
¿O no? ¿Estamos viviendo un amanecer nacionalpopulista? ¿Son sus causas las señaladas por Eatwell y Goodwin? ¿Hay manera de frenar este movimiento? ¿Es deseable hacerlo? ¿Qué forma debería adoptar una alternativa ideológica que sea moralmente deseable y políticamente eficaz?