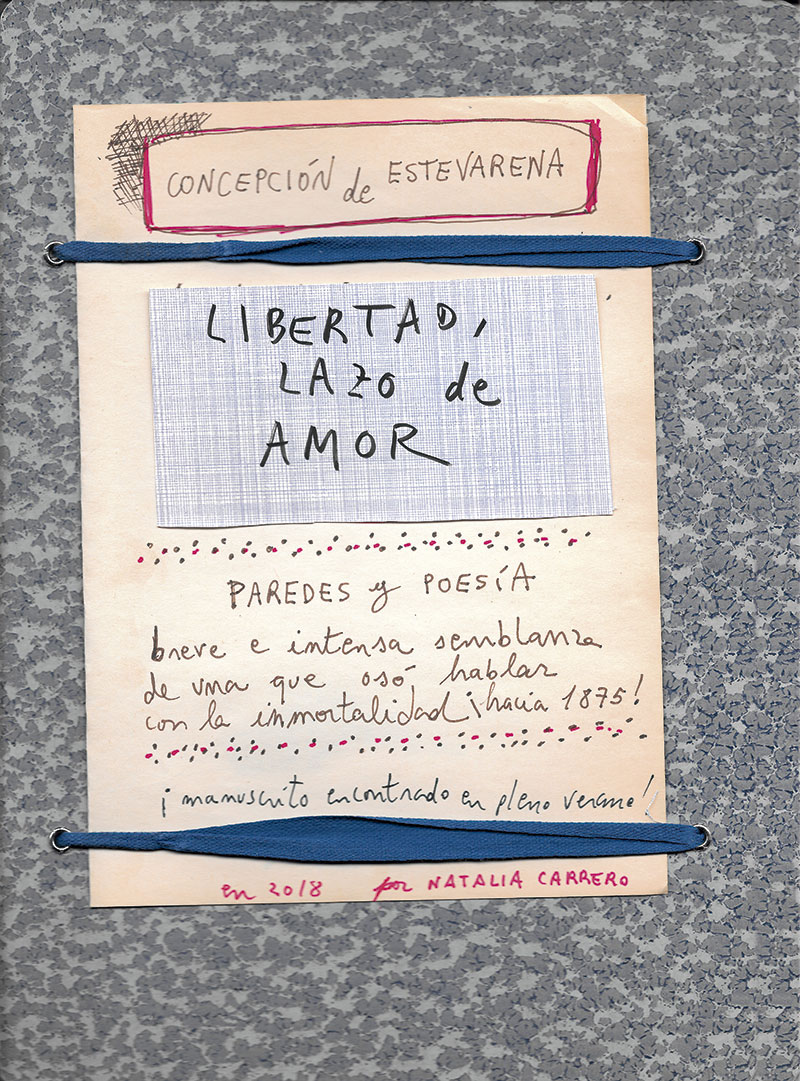A principios de octubre la corte española acostumbraba retirarse al Escorial, en donde permanecía hasta alrededor del 10 de diciembre. El traslado era al gran monasterio de los Jerónimos, a unas cuatro horas de Madrid, sitio desde el cual el rey Felipe ii había gobernado España y su gran imperio. (Luego se convertiría en hogar de los monjes Agustinos que establecieron allí una famosa universidad).
Con la llegada de la corte al Escorial el monasterio se transformaba por completo; los doscientos monjes se mudaban a las alas sur y oeste, y cedían sus celdas al rey y a la nobleza. El resto de la corte, los burócratas y las sirvientas, se aglutinaban en las fondas o posadas de los alrededores. El sainete de Ramón de la Cruz titulado La fonda del Escorial ofrece un vivo retrato de cuán incómoda era la vida en esos albergues.
El monasterio tenía una extraordinaria biblioteca donde Beaumarchais encontró una gran edición antigua de Petrarca, y se lo contó al duque de la Vallière, quien tenía un gran interés por los libros. La visita llenó a Beaumarchais de ansiedad: “Una de las cosas que más me llamaron la atención es la condena que se hace en este magnífico monasterio de los libros de casi todos nuestros filósofos modernos, estampada en lo alto del coro de los monjes. Los libros proscritos están ahí nombrados, por autor y título, y –en particular– condenan, no sólo a todos los libros de su amigo Voltaire, sino a cualquier cosa que el mismo Voltaire escriba en el futuro”.
De vuelta en Madrid, Beaumarchais buscó llevar una vida plena. El dinero de París-Duverney lo hizo posible: ¡sesenta mil libras era una suma más que considerable!, y empezó a ofrecer “cenas encantadoras”. Cuando no estaba “en casa”, iba a pasear al Prado, en compañía de lord Rochford, el embajador británico, que fungía como su fino maestro particular. Ese irregular sendero no era aún la gran avenida en la que se convertiría años después, con el nombre de Salón del Prado –cuando el arquitecto Ventura Rodríguez la diseñó a manera de parque con hermosas fuentes–, pero la gente ya iba ahí a pasearse en sus carruajes, para ver y ser vista. El Prado había ganado fama, en comedias y romances españoles, como sitio de intriga y de atracos. Un arroyo lo recorría por el medio y las vendedoras de naranjas, limones y castañas se aplicaban en sus oficios: al parecer, en ocasiones, llevaban y traían mensajes secretos entre los amantes, de un carruaje a otro. El Prado estaba plagado de pordioseros. En El barbero de Sevilla Beaumarchais hace que el conde de Almaviva conozca ahí a Rosina, su futura condesa: “Por favor date cuenta”, le dice Almaviva a Fígaro, “que la casualidad hizo que, hace seis meses, me topara en El Prado con una joven de una belleza inimaginable… Ya la verás” (Acto I, Escena 4). También fue aquí –si bien en el extremo norte, cerca de donde pronto estaría la admirable fuente con la estatua de la Cibeles, diosa de la fertilidad– que unos quince años antes el pintor italiano Antonio Jolli representó con maravillosa calidez la gran calle de Alcalá.
Beaumarchais asistía a tertulias en casas particulares y también a conciertos privados, como los que ofrecía su nuevo amigo lord Rochford, el embajador británico de origen holandés, pero descendiente del hijo ilegítimo de uno de los estatúderes. Lord Rochford era un noble extravagante, tanto así que, cuando abandonó Madrid, tuvo que empeñar toda su platería. Una de sus locuras fue ordenar un cuadro con su escudo de armas en el centro. Su lema era Spes durat avorum (La esperanza dura en caminos apartados), pero el pintor erróneamente escribió Spes durat amorum (La esperanza del amor dura), algo que resultaba más acorde con su agitada vida privada. (Después Rochford fue embajador en París y, más tarde, se unió al desafortunado gabinete del Duque de Grafton como secretario de Estado del departamento del norte). Horace Walpole y Choiseul lo consideraban un tonto, pero Beaumarchais pensaba que Rochford era un hombre astuto.
En esos meses, Beaumarchais a menudo era el alma de las fiestas, o por lo menos así se lo aseguró a su hermana Julie. Como era invierno es probable que las reuniones a las que asistía estuvieran animadas con bailes dirigidos por un bastonero, o maestro de ceremonias –elegido al azar entre los invitados–, que tenía que estar bien informado para hacer frente a los deseos y menoscabos de sus compañeros de baile. La música quizá corría a cargo de una banda de concertistas ciegos que tocaban guitarras, violines, flautas u oboes, e incluso trompetas y contrabajos. Por lo general, en esa época, los bailes se iniciaban y terminaban con un minueto (que solía bailarse con todo y sombrero), y también había otros muy socorridos, como las contradanzas, así como aquellos con un fuerte elemento de juego. Por ejemplo, la “meona”, en la que los danzantes, en círculo, tomaban un trago de agua y escupían en el centro de la rueda. La “marcha china” obligaba a los participantes a postrarse de pies y manos. Beaumarchais era muy bueno para ejecutar todos estos bailes, al menos así lo afirma en sus recuentos, y no hay motivo para dudar de sus palabras.
También, asistía a bailes públicos que eran más escandalosos, los llamados “bailes de candil”, iluminados apenas por rústicos candelabros. En realidad se trataba de los primeros centros nocturnos. La puerta estaba abierta a todo el que quisiera entrar, en especial a majos y majas, un fenómeno social muy curioso. Se trataba de petimetres de clase trabajadora que se vestían de punta en blanco, y se veían afectados por una cortesía muy elaborada. Al bailar, algunos de ellos hacían gestos desenfrenados que escandalizaron incluso al mismo Beaumarchais, para quien el baile más alarmante fue el fandango, ejecutado por dos personas que jamás se tocan pero que expresan todas las emociones presentes al momento de hacer el amor.
Beaumarchais le escribió al duque de la Vallière:
Aquí se desconoce por completo lo que es bailar de manera normal, y por ello me refiero al baile figurado, porque no llamo así a los movimientos grotescos y a menudo indecentes de los bailes de Granada, o bailes moriscos, que deleitan a estas gentes. Aquí el más popular es uno que se llama fandango, cuya música posee una vivacidad extrema y cuyo entretenimiento está centrado en hacer pasos o movimientos lascivos… Ni siquiera yo, que no soy el más modesto de los hombres, pude evitar sonrojarme.
Sin alzar la mirada una joven española de módico talle se pone de pie para colocarse frente a un hombre terrenal y desenfadado. Ella comienza por extender sus brazos y chasquear los dedos, lo que continúa haciendo a lo largo del fandango para marcar el tiempo; entonces, el hombre se vuelve, parece tomar distancia y regresa con varios movimientos violentos, a lo que ella responde con gestos similares, aunque con un poco más de dulzura, pero siempre con ese chasquido de los dedos, y parece decirle: “Me río de ti: vete adonde quieras que no seré yo quien se canse primero”. Hay duquesas y otras damas distinguidísimas que sienten un entusiasmo ilimitado por el fandango.
El gusto por esta danza obscena, que quizá podríamos comparar con la calenda de nuestros negros en América, está muy bien establecido entre estas gentes.
Incluso el mismo Casanova, cuando llegó a Madrid unos años después, se mostró asombrado, si acaso algo más complacido que Beaumarchais, por esta exhibición: “Lo que más me gustó del espectáculo”, escribió acerca de un baile de máscaras, “fue una danza maravillosa y fantástica que se dio a la media noche… el famoso fandango… Cada pareja baila sólo tres pasos, pero los gestos y las actitudes son los más lascivos que pueda uno imaginar. Todo está representado, desde la primera expresión de deseo hasta el éxtasis final. Es una auténtica historia de amor. No pude imaginar que una mujer rechace a su compañero después de este baile, pues parece exaltar los sentidos. Ese espectáculo de bacanal me excitó tanto que estallé en júbilo”.
El fandango tenía su sitio dentro de la sociedad educada. Así, en el sainete Las resultas de los Saroa, Guerrera, una dama, pregunta:
–¿Habrá fandango esta noche?
A lo que Granadina responde:
–Desde luego. Espero que dure hasta el amanecer.
Un poco después Granadina le pregunta a un aguador gallego:
–Y hoy, ¿qué vas a comer?
–Fandangu –le responde el gallego.
Otro baile era la seguidilla, generalmente efectuado por cuatro parejas, al son de la guitarra y las castañuelas, con un cantante que entonaba estrofas de cuatro versos y un estribillo. Había muchos tipos de seguidillas, como las manchegas, andaluzas, gitanas y boleras. Con el tiempo, esta última se transformó en el bolero, que proviene de las seguidillas y que aún cuenta con apasionados fanáticos. Cada baile tenía sus propios movimientos, que nobleza y pueblo por igual se esmeraban en aprender con gran cuidado.
Beaumarchais escribió la letra de una seguidilla, que acompañaba con música de guitarra:
Aunque me río, [le escribió a su hermana en París] podría enviarte versos escritos para tu serviteur de las seguidillas españolas que son variedades muy bonitas, pero cuyas letras casi nunca tienen el menor valor. Aquí, como en Italia, se dice que las palabras no son nada, y la música lo es todo… Pero un momento, caballeros, no dejemos que la alegría de la noche eche a perder el trabajo de la mañana. De modo que, durante el día, continúo como siempre, escribo y pienso en asuntos de negocios y, por la tarde, me abandono a los placeres de una sociedad tan ilustrada como bien elegida.
Recibe la última seguidilla que proviene de mi pluma y que ha tenido gran éxito. Aquí todo el que habla francés la sabe. Escribí la letra como si una pastora llegara a un encuentro primero que el hombre, a quien le recrimina haberla hecho esperar. La letra es esta:
Las promesas de los amantes
Son ligeras como el viento, y sus dulzuras,
Trampas engañosas,
Ocultas bajo las flores.
Ayer, Lindor, en un deleite encantador,
Otra vez me juró
Que sus suspiros de amor,
Ante la expectativa de placer, su deseo despertó…
“Mi querido Boisgarnier”, añadió, empleando uno de los apodos que usaba la familia Caron: “voy a tomar un jarabe de cilantrillo porque, desde hace tres días, he tenido un horrible resfrío que se me subió a la cabeza, pero me envuelvo en mi bata española y me pongo un buen sombrero de bandolero; es lo que aquí se llama capa y sombrero, y cuando un hombre se echa la capa al hombro, puede ocultar parte de su rostro y por eso se le llama embozado”.
“Lindor”, quien Beaumarchais supone aquí es amigo de la pastora, es el alias del conde de Almaviva en el Acto I, Escena 2, de El barbero de Sevilla, y es un nombre que a menudo aparece en obras y cuentos de la época, como por ejemplo en Le Scrupule, la historia de Marmontel, escrita en 1761. Sir Walter Scott alguna vez afirmó: “Por Dios, ya basta de otro Corydon o de otro Lindor”. Beaumarchais tenía un Lindor en un sainete inconcluso titulado El sacristán, que escribió al regresar de París, en 1765.
En lo que se refiere a otros sitios que Beaumarchais pudo haber visitado en Madrid, sin duda está la oficina principal de la Real Academia de Artes, en aquella época ubicada en el segundo piso de un edificio largo al que llamaban La Panadería, en la Plaza Mayor. Comparable a la Place du Marais, data del siglo XVII y a veces se le usaba para ejecuciones públicas. Cuando así ocurría, todas las ventanas de la plaza se cerraban. Si la ejecución era por garrote vil, el andamio se colocaba cerca del Portal de Paños; si era por ahorcamiento o decapitación, se ubicaba en la Carnicería, adonde la gente acudía a comprar carne.
La Plaza Mayor también servía de mercado –sobre todo, tal y como ocurre hoy, durante la Navidad, cuando había gran cantidad de adornos religiosos, incluyendo muchos pesebres, así como vendedores de pavo que pregonaban su producto a gritos, afiladores de cuchillos de Galicia o de Francia, vendedores de aceite (“¡Aite, aite!”), y guapas mujeres que ofrecían castañas.
Al parecer Beaumarchais no visitó ninguna taberna, posada o expendio de vino (a excepción del cuarto oscuro en donde veía los fandangos), ni la plaza de toros que está pasando la Puerta de Alcalá, construida diez años antes por el difunto rey Fernando VI. Carlos II, al igual que su padre, Felipe V, no gustaba de las corridas de toros. Si Beaumarchais hubiera asistido a una, él –que provenía de un país que ama a los perros–, se habría sentido muy perturbado por el uso, entonces frecuente, de esos animales en el ruedo.
Para la Navidad de 1764 Beaumarchais aún estaba en Madrid. En Nochebuena, le escribió al Duque de Vallière que le parecía “la más completa saturnalia romana”. La incontrolable licencia que reina en las iglesias en nombre de la alegría le parece increíble. Hay una en donde hasta los monjes bailan en el coro con castañuelas. La gente hace el paroli (un complicado juego musical), con calderones, silbatos, globos, zapateados y tambores. Luego están los gritos, canciones, peligrosas maromas; parece una feria, una bacanal que desborda las calles toda la noche: “En una iglesia contigua a mi casa hubo, durante ocho días, una misa cantada, con su infernal faburden (harmonización coral), y todo en honor del nacimiento de Cristo, que era el más tranquilo y sabio de los hombres”.
El último día de 1764, el rey cambió su residencia principal madrileña y se trasladó, del viejo Palacio del Retiro en el este de la ciudad, al nuevo palacio construido en el oeste por el arquitecto italiano Sabatini sobre las ruinas del viejo Alcázar, incendiado accidentalmente en 1734. El nuevo edificio era magnífico y fue hogar de los reyes hasta el derrocamiento temporal de la monarquía española, en 1931. Cuando Napoleón lo recorrió con su hermano José, a quien había impuesto en el trono español, en 1808, comentó: “Vas a estar mucho mejor alojado que yo”. ~
– Traducción de Laura Emilia Pacheco
© 2006, Hugh Thomas.