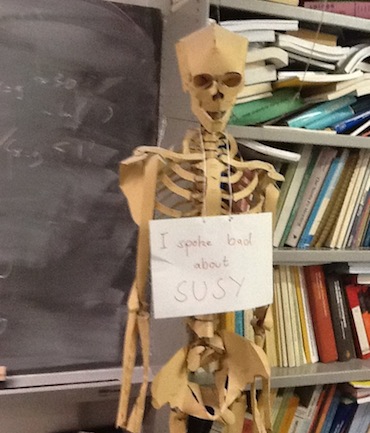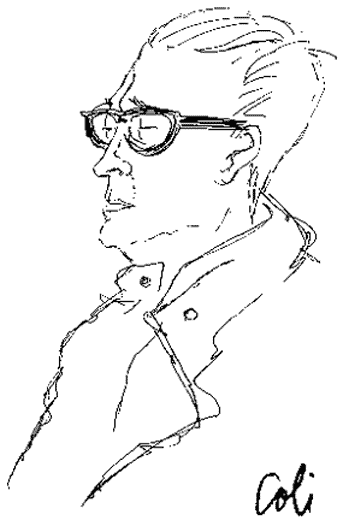A pesar de su fama personal –introspección, ocultamiento de la vida privada–, Hannah Arendt dejó una nutrida biografía dispersa en cartas donde la confidencia es ineludible. Su correspondencia con Heinrich Blücher, su segundo marido, a la que me referiré en su lugar, constituye una hermosa y estructurada novela epistolar, la historia de un amor, de una amistad y de una colaboración intelectual incesantes. Agréguese lo que Hannah dijo a sus maestros Jaspers y Heidegger, y lo que se escribió con personajes tan variados como Mary McCarthy, W.H. Auden, Glenn Gray, Uwe Johnson, Johannes Zilkens y Hans Morgenthau.
La prehistoria de Arendt es típica, casi prototípica. A los seis años quedó huérfana de padre, quien falleció de sífilis. El hecho no pareció afectarla: son cosas de mamá, les pasa a muchas mujeres. La madre volvió a casarse, aparecieron hermanastros y, al final de la historia, Hannah debió cargar en su exilio americano con la madre, anciana ya y, como siempre, protectora y controladora, en un exiguo espacio donde tres vivían en dos cuartos.
Pero no es la anécdota lo que importa sino el símbolo. El padre desaparecido reaparecerá constantemente, encarnado en diversos hombres. Tal vez el primero sea un rabino del cual se enamoró de pequeña, tanto que deseaba casarse con alguno de estos sacerdotes. El detalle es que aquél la incitó a dirigirse hacia Cristo. La transferencia es curiosa porque Hannah había sido criada en un ambiente de cierta cultura, por una pareja de padres socialistas, lejos de cualquier religión. No obstante, así como la madre la siguió adonde fuere, desde la infancia detallada en un cuaderno biográfico que anotaba cada día, también la acompañó su soterrada e ineludible condición judía.
Hannah fue una niña tímida pero desenvuelta, que detestaba la escuela donde la señalaban por su orfandad, mas estudiaba y estudió toda su vida. La lección del mencionado rabino la llevó al teólogo cristiano Romano Guardini y éste hacia Kierkegaard y éste a San Agustín, al cual dedicó una temprana monografía. Mientras echaba sus versos, a los 17 años, se quedó sin Dios, sin ser amado, sola con su judaísmo, a cuyo movimiento se afilió sufriendo su primera disidencia: era judía, siempre lo fue, pero no sionista, nunca lo será. Menudo era el conflicto: ¿ser judía sin Dios y hebrea sin Israel?
Fue entonces, en Marburgo y en 1924, cuando se encontró con otro teólogo sin Dios, sacerdote de una nueva religión, la del Ser carente de significado y pleno de sentido: Martin Heidegger. Como el resto de sus compañeros universitarios, no entendía nada de sus lecciones, pero estaba hipnotizada por su discurso y por aquel aire de campesino recién llegado a la ciudad, que desentonaba en un claustro de catedráticos enfundados en lúgubres levitas, acaso de luto por la muerte del Imperio alemán. Hannah se miró en un espejo que databa de cien años: Rahel Levin, la judía que se hizo vestal del culto goetheano y se rebautizó Rahel Varnhagen von Ense. Sólo que, además, Hannah se lio con Heidegger.
El filósofo era lo inverso de aquel rabino: un teólogo formado en el catolicismo, con su punto antisemita, cuyos principales discípulos, lo mismo que su maestro de fenomenología, Edmund Husserl, fueron judíos: Hannah, Herbert Marcuse, Hans Jonas, Karl Löwith. La mujer de su amigo y, por años, su compañero intelectual, Karl Jaspers, también lo era. Frau Heidegger, en cambio, convertida a su tiempo en furibunda nazi, ni siquiera se hablaba con ella.
Heidegger y Jaspers son los dos primeros hombres importantes a los cuales Hannah aceptó como padres sustitutos, de una manera singular, nada mecánica. Ella los eligió e invistió como tales y, por añadidura –lo que más cuenta–
se invistió como padre de sí misma, volviéndolos algo íntimo. Adquirió ese singular perfil de mujer que, militando siempre a favor de la igualdad entre los sexos, nunca quiso ser madre pero sí esposa, y pensó “como un varón”, o sea demostrando que el pensamiento no tiene género y que si una mujer piensa como un varón es porque no hace falta ser varón para pensar.
Jaspers y Heidegger, en aquella posguerra alemana, estaban insertos en un problema que, de cierta manera, era y es teológico: la muerte de Dios descrita –mejor dicho: formulada– por Nietzsche. No es que Dios hubiera muerto, ya que su eternidad excluye la muerte, sino que había sido de-
salojado del lugar inherente, dejando un hueco considerable. Heidegger proponía llenarlo con Ser, la plenitud de sentido que volvía a dotar de consistencia metafísica al mundo, pero desalojando al sujeto porque Ser no es un sujeto, no es el Dios barbado que tiene un hijo de carne y hueso, sino un escurridizo habitante de los entes que no se puede desgajar de ellos porque nos hemos alejado del origen, de la unidad, de la sacralidad primigenia que conocieron los presocráticos y que se viene degradando desde Platón. Desalojado el sujeto, sólo un horizonte limita al Ser: la muerte. Heidegger, pues, incitaba al nihilismo o a su contrapartida gnóstica, la religión de la nada como paradójica imagen de la perfección. Años más tarde se fascinaría con Hitler por la secreta vocación del caudillo: aniquilar el mundo, devolverlo a su virginidad óntica, regenerarlo.
La guerra había conmovido la herencia humanística de Occidente en el momento que parecía propiciar la unificación occidentalizante del mundo. El gusano se comía la manzana, la de Eva, la que precipitó a Adán fuera del Paraíso hacia la Tierra de la Historia. La ciencia había progresado pero convertida en técnica gracias al dominio humano sobre los entes de la naturaleza. Pero la técnica, que consigue hacer funcionar cualquier cosa, no revela ninguna verdad, no diseña paisajes de sentido, es informada pero ignorante. Occidente, tierra del ocaso, estaba cubierto de tinieblas porque tras el crepúsculo viene la noche. Todo podía calcularse, nada podía entenderse. Desprovista de un sentido más allá de sí misma, la palabra de la medida y el cálculo, de la racionalización y la contabilidad, acabó anulando la libertad y encerrando el lenguaje dentro de sí mismo, ajeno al mundo. Heidegger proponía filosofar por medio de la filología, enredándose en la búsqueda de sentidos precisos dentro de la deslizante ambigüedad del verbo, con una fe talmúdica en la escritura de los maestros (¿era más judaico de cuanto creía, un judeocristiano hurgador de la Palabra?).
Nietzsche había esbozado una clave de este cuadro crepuscular donde perecían los dioses a la vez que sus imitadores, los hombres. El sentido era una entidad histórica vinculada con el poder. Quien era capaz de imponerse y dominar, también llenaba de sentido al mundo. El truco del saber absoluto reside en la dominación.
A partir de este cruce, Heidegger intentaba oír la genuina voz del Ser, sofocada por el griterío de los entes a lo largo de los siglos. A veces, desalentado, se echaba en plan nihilista al costado de un camino que no lleva a ninguna parte, esperando, tal vez, que el mundo se disolviera en la indistinción nocturna. En sus momentos más radicales, hubo de proponer un arrasamiento completo de la modernidad, una vuelta a los fundadores de Occidente –Heráclito, Anaximandro, Parménides– y a la adoración de la Verdad como diosa Aletheia, que debía ser escuchada sin ser descifrada, sin tratar de apoderarse de sus dichos. Una empresa antihistórica de tamañas dimensiones implicaba sus riesgos y el siglo xx conoció propuestas de higiene histórica bastante tremendas.
Otra era la salida jaspersiana. Estudioso de las diversas visiones del mundo y de la estructura de la historia misma, Jaspers fue elaborando una categoría, lo omnicomprensivo, que no ponía limitaciones al Ser sino que le ofrecía todos los horizontes imaginados por el hombre, fronteras del más allá incesante de la historia, no del más acá de la nada. El Ser había retrocedido ante la proliferación de los entes, pero su recuperación no estaba en un retroceso sino en un avance, allí donde Cristo, Buda, Mahoma, Descartes y Jaspers, entre tantos otros, se escuchan, tienen algo que decirse porque, si bien no dicen lo mismo, se ocupan de lo mismo, del
quehacer común de la humanidad. Jaspers no se encaminaba hacia el silencio del origen para captar la auténtica voz del Ser, sino que diseñaba un diálogo. Las consecuencias políticas resultaron divergentes. Jaspers nunca se fascinó con el nazismo, aunque admitió que había puesto orden en el caos alemán de los años depresivos, y tampoco se entusiasmó con la pérdida de la historia a favor de una originalidad pura y redentora. Al contrario, acaso hegelianamente, pensó que el hueco dejado por la defunción de Dios no era tal, que la historia misma es un infinito alumbramiento de Dios entre los hombres.
Hannah tenía, pues, para elegir. Jaspers la persuadía como amigo, Heidegger la hechizaba como amante. La opción de Hannah fue a favor de la historia, en sus estudios sobre la condición humana y la sociedad totalitaria. Fue más allá de Jaspers, de sus esencialidades que solían pecar de abstractas, de programas idealistas en un mundo pavorosamente concreto. Pero estuvo a su lado sin mayores conflictos. Con Heidegger, en cambio, el vínculo fue revuelto y turbio, como suele serlo una pasión.
La síntesis llegó con el tercer hombre, Heinrich Blücher (1899-1970). Se conocieron en París, en 1936. Los dos estaban casados y exilados. Debieron deshacer sus matrimonios anteriores y compartir el exilio a vida y muerte. Ella pertenecía a una organización judía; él, al Partido Comunista. Ella era
una académica de origen burgués; él, un autodidacta de origen obrero, ateo, en cualquier caso, pero no judío. Se pudieron casar en 1940. Creo que a Hannah le importó
el casamiento formal. No imaginaba la vida de una mujer fuera
del matrimonio. ¿Imaginaba la vida del varón fuera de él? Heidegger había sido su amante y era un hombre casado. Blücher, guapo, seductor y sabio, tuvo sus aventuras extraconyugales que no parecieron nunca embrollar la pareja. Dejemos de lado la minucia chismosa. Si nunca se plantearon tener hijos (los dos habían quedado huérfanos de padre en la infancia), tuvieron discípulos y la apasionada amistad de Hannah con ciertas mujeres –Anne Mendelssohn, Mary McCarthy– tiene mucho de maternal.
Blücher llegó a ser, al fin, para Hannah, la conciliación entre la inteligencia y el sentimiento. Su relación fue pasional en el sentido estricto de la palabra pasión: no lo que se padece intensamente un momento, sino lo que tensa toda una vida, si se quiere fríamente, pero sin desmayo. Además, consiguió en Heinrich el afecto protector que le permitió salir de un retraimiento igualmente protector pero que la aislaba del mundo. Y ella necesitaba estar en el mundo y –digámoslo con una de esas espantosas palabras heideggerianas– desocultarse. Sola no era capaz y sometiéndose a un conductor magistral diabólico como Heidegger o angélico como Jaspers, tampoco.
La circunstancia histórica, por su parte, exigía desocultarse sin desprotegerse. Ambos habían perdido su país de origen, quizá para siempre, estaban en un medio muy distinto, los Estados Unidos –un lugar mestizo, de fresca data, sin memorias de antigüedad ni de Antiguo Régimen, el último pueblo creyente en la bondad del futuro–, el uno apátrida por alemán y la otra, por judía. El corporativo orbe académico les resultaba difícil. Blücher, carente de diplomas, no podía enseñar ni investigar en las universidades. Sólo recibió un doctorado honorario en 1968. Debió arreglarse en instituciones intermedias como la Nueva Escuela de Investigación Social, heredera de la Escuela de Frankfurt, gracias a la ayuda de Alfred Kazin (1950) y en el Bar College de Nueva York (1952). Sus cursos eran muy libres de formas, comprendían temas de filosofía y estética, y Blücher exponía de modo peculiar, sin valerse de apuntes, sin leer parrafadas, filosofando con los filósofos, como él decía, con un atractivo arte de la improvisación que daba frescura a sus clases, gracias a una impresión de estar mostrando algo en estado naciente. Hannah se ganó la vida colaborando con editoriales (Schocken) y revistas (Aufbau, Partisan Review, Review of Politics), enseñó en el Brooklin College y dirigió la Reconstrucción Cultural Judía. Políticamente, se los puede situar a la izquierda, lo que en Estados Unidos se llaman liberales, aunque exentos de compromisos partidarios. La experiencia soviética no los sedujo y sus intereses estaban concentrados en la restauración democrática europea, con un horizonte de integración continental. Desde luego, disintieron de la política americana en Corea y Vietnam. Hannah, sin dejar de ser una perpleja judía –consideraba esta calidad tan fatalmente natural como ser mujer– criticó aspectos de la política israelí y su actitud durante el juicio a Eichmann en Jerusalén le valió rupturas con viejos amigos como Jonas y Blumenfeld.
Hannah y Heinrich formaron un pensamiento común. Lo hicieron partir de la filosofía entendida como la historia de los filósofos que da cuenta de sí misma, en la línea de Hegel y Jaspers. Se trata de una historia dialéctica, en la cual se tensionan dos fuerzas. Una es la construcción de ilusiones, la búsqueda de verdades perennes, la estabilización metafísica de los sistemas; la otra, el filosofar libre y crítico que destruye lo ilusorio. La primera deriva de la teología, a la cual somete al filósofo como un sirviente, y deriva en el moderno cientificismo y el pensamiento totalitario. La segunda, la socrática que recae en autores como Kant y Nietzsche, no tiene continuidad contemporánea en las teorías del Estado y la sociedad.
Ambos elaboraron la idea de las idol-logías, los sistemas cerrados de verdades absolutas, ajenas a la historia, que redundaron en el pensamiento totalitario, al cual Hannah dedica un libro canónico: la sociedad totalitaria como gobernada por una policía secreta que administra una verdad definitiva pero oculta. Los dos titanes de apoyo a la línea optativa son Kant (que conmueve y sacude el cielo exterior del sentido en la filosofía de la ciencia) y Nietzsche (que conmueve el condigno cielo del sentido). Entre la Ilustración clásica kantiana y la nueva Ilustración nietzscheana, se cuestiona fuertemente la época mítica y celestial del pensamiento en Occidente. Las figuras resultan claras: Kant el servidor, Nietzsche el señor, Marx el déspota, Kierkegaard el esclavo.
Proyectado en lo político, este dualismo genera otro similar. Por una parte, en lo más dañoso de la historia occidental, los totalitarismos que han utilizado como instrumentos de dominio y represión los sistemas metafísicos y teológicos. Por otra, la concepción de la política como posibilidad y desafío, partiendo de la tradición que hace del hombre, por definición, un ser libre de todo poder.
En la posguerra, cuando ambos pudieron volver a Europa, la tensión volvió a ponerse en escena. Los viejos maestros habían sobrevivido. Heidegger seguía diciendo lo mismo de siempre: que el olvido del Ser había conducido a Occidente al desierto del sentido y a la destrucción de Europa a manos de sus dos grandes enemigos, el capitalismo anglosajón y el bolchevismo. Jaspers, en cambio, en su Lógica filosófica y en De la verdad (1947) recuperó la tradición socrática, el oculto y hondo venero de la Ilustración, incluso la alemana de Kant y Lessing. Hannah y Heinrich vieron en esta posición de Jaspers toda una clave de lectura que les permitió resituar a Platón y al platónico Agustín, al cardenal de Cusa como antepasado kantiano y la explosión de Nietzsche no a favor del superhombre rubio y ario, sino de una suerte de saber de la desilusión que tornara históricas las grandes ideas y diera, al revés, a la historia el lugar de mundo real de la razón.
¿Y Heidegger? El reencuentro con Hannah debió de tener algo de fogoso. Las palabras del “solitario de la Selva Negra” en la puerta del cuarto de hotel donde Hannah se hospedaba, fueron tajantes: “Vengo a entregarme”. Pero hubo también algo de sucia picazón en un par de manos que no acababan de lavarse, como cuando Lady Macbeth intenta despegarse la sangre seca sobre su piel. Heidegger ronroneaba que el sufrimiento de la guerra había sido terrible pero se había olvidado de su pasado nazi o lo recordaba demasiado y prefería mantenerlo intacto. En rigor, siempre creyó que los nazis habían tergiversado al nacional-socialismo, pero que éste seguía siendo la única alternativa válida al pensamiento planetario del olvido del Ser, a lo que hoy llamamos globalización, más la destrucción del medio natural por la técnica que amenazaba la existencia misma del planeta. Moralmente, la modestia filosófica de Jaspers acabó imponiéndose, pero el encanto hechiceril del hipócrita Heidegger seguía manteniendo su poderío.
Blücher murió antes que Hannah. En su funeral despidió el duelo el profesor Shäfer, citando unas líneas de la Apología de Sócrates de Jenofonte: “Debemos partir. Yo, hacia la muerte. Vosotros, hacia la vida. Sólo Dios sabe lo que es mejor”. ¿Dios, Jehová, el Ser, el tao, brahma, el Único de Plotino, el Espíritu hegeliano, la esfera de Pascal que fue del cardenal de Cusa que decidió llamarla Dios? Blücher no podía contestar. Jaspers diría que da lo mismo y se encogería de hombros. Heidegger sonreiría en silencio, con los labios crispados, sin decir palabra, porque es materia inefable. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.