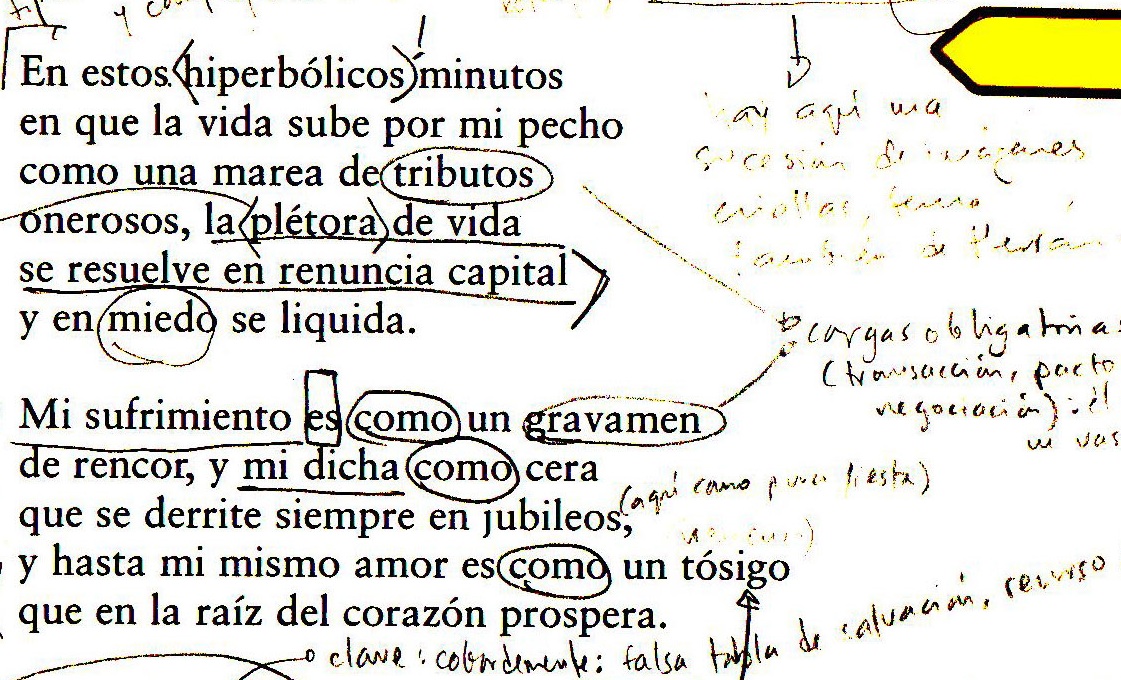Las relaciones entre el arte y el poder son siempre problemáticas. O al menos paradójicas. En principio, porque esos ámbitos hablan idiomas distintos: sus lenguajes esencialmente se contraponen. Una larga y conveniente relación –no exenta de conflictos– los vinculó hasta el siglo XIX, cuando finalmente los artistas y la cosa pública tomaron rumbos separados. La religión dejó de ser el factor conglomerante, y el individualismo feroz de los románticos se encargó de señalar con claridad los límites.
En uno de los artículos que integran La filial del infierno en la Tierra (1933-1939), Joseph Roth escribió: “El mayor enemigo de la literatura es la vida oficial. Los países en que sólo se vive en lugares públicos, como México, apenas tienen artistas o pensadores.” Ignoro qué noticias del país llegaban al austriaco en su exilio francés, pero habría que considerar una evidencia histórica: los gobiernos nacidos de la Revolución establecieron una efectiva simbiosis con los creadores; el poder ha operado desde entonces esa siniestra seducción. Aunque su papel es establecer sistemas expresivos que cuestionen la prosa gubernamental –ese sonsonete monocorde, sedante–, en los artistas mexicanos, exitosos o no, surge la necesidad, tarde o temprano, de ser reconocidos oficialmente.
La flamante Biblioteca Vasconcelos es aleccionadora en más de un sentido. Alberto Kalach, un arquitecto de talento, ha ajustado su lirismo geométrico a las necesidades monumentales del presidente Fox (un gesto que, lo sabemos bien, no es monopolio suyo). El resultado es un edificio que, exteriormente, presenta una estética vetusta, anclada firmemente en la plástica neoprehispánica que caracterizó la arquitectura oficial en los años setenta. El espectacular espacio interior –incapaz de ocultar la pobreza conceptual del proyecto– ofrece un elemento digno de reflexión: la osamenta de ballena “intervenida” por Gabriel Orozco, una pieza que se erige como la protagonista a la vez ornamental y educativa de esta “arca del conocimiento” (Kalach dixit).
Digámoslo pronto para evitar confusiones: buena parte de la obra de Orozco es notable, si bien no se aleja un ápice de los estándares institucionales del mercado del arte. Resulta paradójico, sin embargo, que el trabajo de este artista conceptual, caracterizado por el registro de gestos mínimos, tan alejados de la lógica del poder, haya encontrado en el gobierno de Fox a su mayor publicista. Ciertamente el artista ya había logrado notoriedad antes de la llegada del guanajuatense a la Presidencia. En ese sentido, puede hablarse de la conveniencia que ha tenido para la administración saliente vincularse al creador mexicano de mayor proyección internacional.
Orozco, no obstante, parece estar cómodo en su nuevo papel de artista oficial. Luego de dejarse mimar a lo largo del sexenio (con los puntos culminantes de la exposición individual en el Palacio del Cristal del Parque del Retiro de Madrid a principios de 2005, dentro de la feria ARCO –con México como país invitado–, y la que tendrá lugar en noviembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes), ciertos gestos hablan de su voluntad de ocupar ese papel. Uno de ellos es el aceptar, por primera vez en su carrera, un encargo, concretamente del gobierno mexicano. El resultado es un esqueleto de cetáceo tatuado con grafito que, en sus procedimientos, repite una fórmula que resultó exitosa para su autor en Papalotes negros (1997), adaptada ahora a una escala monumental, como el edificio y la circunstancia exigían. La obra es interesante desde la perspectiva duchampiana, si bien su concreción es básicamente un ejercicio paleontológico que no habría contado con tres millones de pesos de presupuesto en circunstancias menos glamorosas.
Conviene citar las palabras del artista en una entrevista que concedió a La Jornada en enero de 2004, cuando, luego de deslizar diversas críticas –válidas, además– a las políticas culturales de los tres principales partidos políticos, asestó: “la escultura pública [podría] servir de algún modo al ciudadano, contribuir a una consciencia en lo político y lo práctico. […] [Podría tener] algo que la conecte con la realidad y no […] estos seudosímbolos abstractoides, sexualoides, del ego del artista imponiendo su mamotreto en medio de un camellón o en una plaza pública.”
Orozco, coherentemente, no ha recurrido al esquema que critica, pero podríamos detenernos en el aspecto megalómano al que alude al final con la revista que puso a circular en abril, Gozne, cuyo subtítulo es, sin más, Gabriel Orozco presenta. Orozco confía en su prestigio y da vida a una publicación que no cumple con las expectativas, pues a pesar de sus ambiciones no se distancia demasiado de las prácticas ensimismadas y autorreferenciales de revistas como Celeste. Las inconsistencias del número 1 sólo son comprensibles asumiendo el criterio editorial: los caprichos del director.
“Ante cualquier poder que exija sumisión y sacrificio, la tarea del filósofo es la irreverencia, la confrontación, la impertinencia, la indisciplina y la insumisión”, escribe Michel Onfray en Cinismos (1990), un texto transformado en collage por el propio Orozco en el primer número de Gozne. Podríamos cambiar la palabra filósofo por artista y la frase mantendría su validez. La tragedia del creador que concede, que transige, que colabora, es que sus obras pueden terminar, incluso involuntariamente, transformadas en propaganda. Así, una pieza de 1993 funciona como símbolo adelantado de este gobierno, tan afecto al arte conceptual. Se trata de una Caja de zapatos vacía. ~