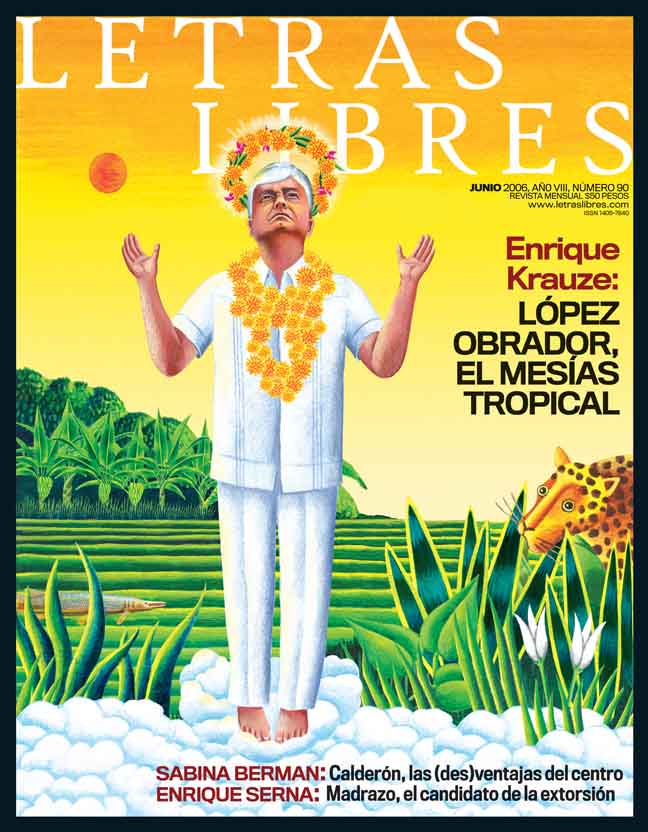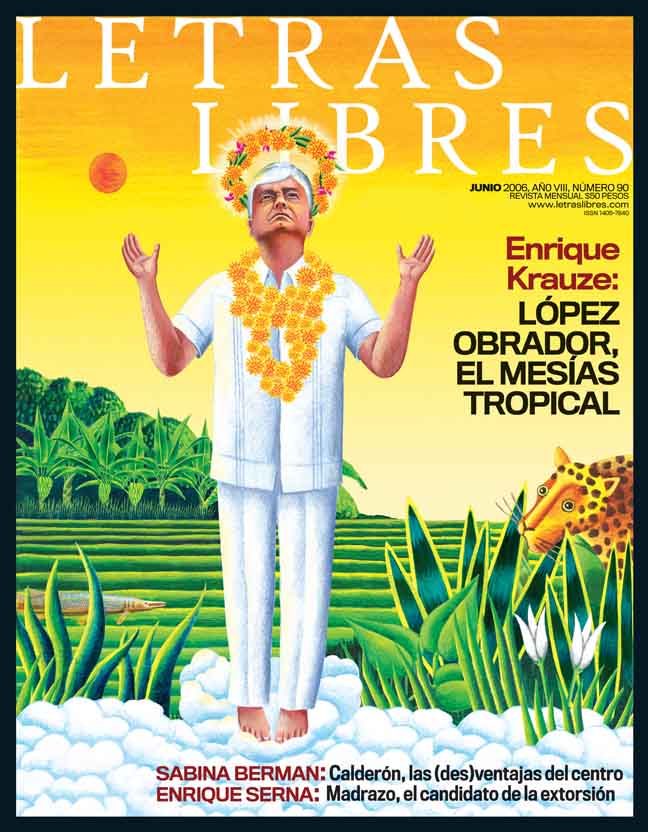Dicen que, cansado de arbitrar entre sus partidarios de derecha e izquierda, el general De Gaulle exclamó en cierta ocasión: “¡Aquí todo el mundo ha sido, es o será gaullista!” Hoy ya no queda en Francia ningún partido que lleve su nombre o reivindique abiertamente su herencia política. El último, el RPR1 de Jacques Chirac, desapareció en 2002 al transformarse en el partido que gobierna actualmente, la UMP.2 Sin embargo, oh ironía de la historia, pareciera que el gaullismo nunca hubiera pesado tanto en la vida pública francesa, hasta el punto que, para algunos analistas, constituye uno de los factores menos evidentes pero más decisivos de la grave crisis que está atravesando el país.
Yo tengo para mí que no les falta razón. Presente en todas partes y al mismo tiempo en ninguna, la ubicua influencia del gaullismo resulta hoy determinante y se ejerce, como la de cualquier ideología, en función inversa de su visibilidad. Y, como cualquier ideología, va imponiendo aquí y allá las pautas de aquello que, sin plantear dudas y de un modo aparentemente natural, puede pensarse, decirse o hacerse. Nada de extraño tiene así que brille por su ausencia en un sinnúmero de artículos y reportajes que tratan de dar cuenta de lo que está ocurriendo en la vieja Galia. Y es que, más allá o más acá de las muchas cosas que están ocurriendo, se asiste entre sombras al final de un sueño: la convulsa agonía de esa “cierta idea de Francia” que el general De Gaulle consiguió erigir en imagen de la patria, en modelo indiscutible de la comunidad nacional.
No hay que olvidarlo: el gaullismo, como el PRI en México, o como Acción Democrática en Venezuela, fue siempre algo más que un partido o una doctrina política. Su vocación hegemónica lo llevó muy temprano a confundirse con la propia identidad francesa y a sentar así las bases simbólicas de la más legítima nacionalidad. Recordemos que, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle aparece como el hombre providencial que transforma en victoria la derrota de 1940, redimiendo a los franceses de cuatro años de sufrimientos y/o de colaboracionismo. Además, rodeado de un aura épica, su regreso señala la restauración de los principios y valores de la verdadera Francia, “la Francia eterna”, como solía decir del modo más solemne. Despojados de su halo mítico, esos principios y valores son, en realidad, los de una política fundada en una intransigente reivindicación de la soberanía nacional que se acompañó de la creación de un nuevo y gigantesco Estado: la V República Francesa. El gaullismo instaura con ella una forma de poder que tiene un pronunciado carácter presidencialista en su estructura de gobierno, que es antiliberal e intervencionista en el plano económico, y que, desde un punto de vista social, hace del pleno empleo no sólo un objetivo sino prácticamente un sacrosanto derecho de los ciudadanos. Si a esto le añadimos el autoritario legado del centralismo jacobino y el espejismo dieciochesco que les hace creer aún a los franceses que su cultura es “la cultura universal”, el escenario parece bien dispuesto para que medio siglo de inmovilismo desemboque en la crisis actual. Y es que el problema francés, insisto, no es sólo económico o social, ni se reduce a una batalla contra el liberalismo, o contra la globalización, o contra las discriminaciones étnicas o religiosas. Se trata, en el fondo, de un conflicto más amplio y más profundo que toca a la idea que Francia se hizo de sí misma a través del gaullismo, esa idea que hoy, sometida a la presión del mundo en que vivimos, ya no se corresponde con su realidad.
¿Cómo cambiar sin dejar de ser uno mismo? ¿Cómo transformarse sin traicionarse? Desde hace varios años, se habla de la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente y de asentar los fundamentos de la VI República Francesa, una de las propuestas más valientes que se han hecho hasta ahora para enfrentar la crisis y para empezar a liquidar la herencia del gaullismo. Reemplazar un Estado hidrópico y centralista por otro mejor adaptado a las exigencias del presente, sustituir una institución presidencial degradada y ambigua por la figura de un primer ministro o un jefe de gobierno único, y convalidar al fin la soberanía compartida dentro del ámbito europeo serían algunos de los objetivos de la refundación.
Una nueva República –un nuevo pacto de convivencia– representaría además la ocasión de sentar alrededor de la misma mesa a todos los actores sociales y reanudar un diálogo que se ha roto, en parte, por la soberbia de las elites gobernantes y, en parte, por el corporativismo furioso y la lógica insurreccional de los sindicatos. Éstos siguen oponiéndose obstinadamente a cualquier reducción de la plantilla de funcionarios y a cualquier modo de flexibilización del empleo en un país cuyo déficit público alcanza ya casi el cuatro por ciento de su pib y donde existe, desde hace por lo menos quince años, un paro crónico que afecta al cuarenta por ciento de los jóvenes en los barrios más desfavorecidos. Ninguna economía moderna, es decir, ninguna que repose sobre su capital humano, puede permitirse hoy semejantes datos sin comprometer seriamente el presente y el porvenir de sus ciudadanos. La creación de una VI República Francesa abriría espacios para que puedan realizarse concertadamente, y sin que se instale un clima de violencia en el país (la vieja tentación revolucionaria francesa), las reformas más urgentes e insoslayables: la del sistema de seguridad social, la de los servicios públicos, la del código laboral y la de la educación superior.
En fin, last but not least, pasar de la V a la VI República permitiría hacerle un buen lifting a la identidad francesa y acelerar la evolución de las mentalidades, tal y como ocurrió en la España posfranquista, o en muchos países de la Europa del Este después de la Guerra Fría. En este campo, no son pocos los retos que esperan a las gentes de la dulce Francia: entender, por ejemplo, que el Estado no siempre es bueno ni la empresa privada siempre mala, aceptar que se puede ser árabe, o africano, o mexicano y francés, o admitir que la cultura francesa también tiene que aprender de las otras aunque, ciertamente, tiene los mejores quesos y vinos del planeta.
Es muy temprano aún para saber si la idea de la nueva República acabará ganando más adhesiones, o si será otra la vía que tomarán las reformas. Por lo pronto, lo único seguro es que las cosas no pueden seguir como están, pues existe una conciencia cada vez más extendida de que el cambio es necesario e ineludible. El reciente fracaso de Villepin parece prolongar la espera hasta las elecciones de 2007. Pero, entre tanto, aquí y allá, distintos grupos de reflexión ya están imaginando el país que vendrá. Quizás hoy por hoy, ante el rápido desgaste de la clase política, una de las principales incógnitas es saber quién podrá contar con la suficiente autoridad para liderar las reformas. Con fina ironía, y algo de resignación, Olivier Duhamel, uno de los más ardientes partidarios de la VI República, lo escribió hace algún tiempo en Le Monde: “Nos hace falta un De Gaulle.” ~