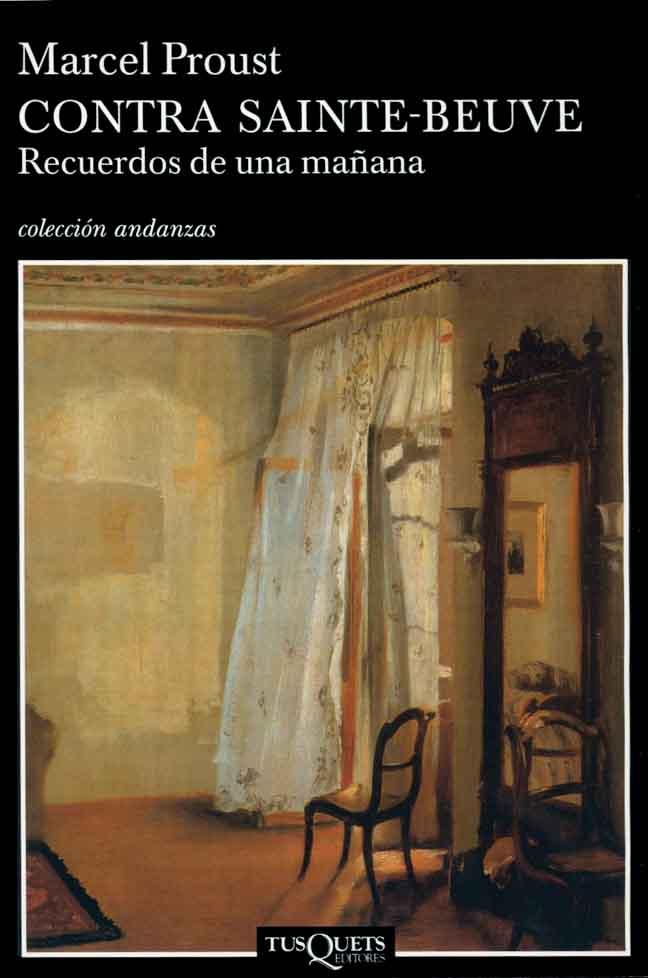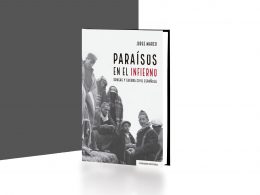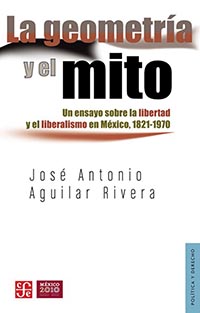Proust reúne en Contra Sainte-Beuve (entre 1908 y 1910) tanto las intuiciones estéticas cuanto la poética que dará lugar años más tarde a su novela À la recherche du temps perdu, esto es, la novela como proceso de aprendizaje narrativo y no ya como producto narrado, las reminiscencias de la memoria involuntaria (“cada momento de nuestra vida, tan pronto muere, se encarna y se oculta tras algún objeto material”, avanza en Contra Saint-Beuve, p. 41) o las correspondencias y el subjetivismo, el cañamazo sobre el que bordará con hilo de seda su gigantesca metanarración. En Los placeres y los días, su primer texto precursor de la obra futura, temprana recopilación de estampas, relatos y reflexiones de 1894 (Alianza, Madrid, 2005) Proust incluye los jugosos “Fragmentos de comedia italiana”, cuya parte XIV, “Personajes de la comedia mundana”, prefigura, en clave de divertimento burlesco, los frecuentes Escaramuches fanfarrones, lisonjeros Girolamos y Arlequines pazguatos que transitan por las páginas de esa refundición intimista e irónica de la Comédie humaine (mondaine, mejor) que tituló En busca del tiempo perdido. Del mismo modo “Mundanidad y melomanía de Bouvard y Pécuchet”, otro de los textos premonitorios de À la recherche comprendidos en Los placeres y los días, se sirve de los personajes de Flaubert para retratar los arquetipos sociales que configuran el universo privado en el que el narrador de Proust se mueve como pez en el agua: “todo aristócrata tiene amantes, una hermana monja…”, y “Las añoranzas, sueños color del tiempo”, constituye el borrador de lo que llegarán a ser las reminiscencias de la memoria inconsciente, las semblanzas que dibujan un instante con la fugacidad atrapada en la telaraña del texto de la misma manera en que el pintor impresionista detiene el tiempo y eterniza un instante.
Enfrentado al dogmatismo mate-rialista de Sainte-Beuve, de algún modo impulsor del naturalismo cientifista y hegemónico que no logra concebir la obra al margen de la biografía, Proust avala una realidad de horizontes ensanchados en los que cabe lo que se ve y se ve lo que se siente, de tal modo que el pasado adquiere prestancia de presente por obra y gracia de la memoria. Lo supo entender enseguida Walter Benjamin en “Una imagen de Proust” (Imaginación y sociedad. Iluminaciones I, Taurus, Madrid, 1998), asegurándonos que Proust “transforma la existencia en un bosque encantado del recuerdo”, p. 21. La realidad de Proust no está hecha de certezas, sino de intuiciones y recuerdos, y la soberbia naturalista de querer aprehender el mundo de forma unívoca y dogmática –el escritor, notario de su tiempo, como quería monsieur Zola– no tiene cabida en la literatura impresionista, lúdica, irónica y especular de ese zahorí del espíritu que fue monsieur Proust.
Lo dejó escrito Nabokov con su habitual perspicacia: “Proust es un prisma. Su único objetivo es refractar, y crear mediante esta refracción un mundo retrospectivo. El mundo propiamente dicho carece por completo de importancia” (Curso de literatura europea, Bruguera, Barcelona, 1983, p. 308), de modo que lo que podría parecer una descripción del pasado o una recreación de personajes dispuestos en el escenario social à la mode del realismo no es, en realidad, sino una evocación y, por consiguiente, una novela en la que carece de importancia la trama porque sólo importa la percepción del narrador en su propio proceso de redacción. En su célebre artículo “El arte como técnica”, aparecido en 1917 y no en vano coetáneo de la meticulosa redacción de À la recherche…, el formalista Sklovski asegura que “el propósito del arte es comunicar la sensación de las cosas en el modo en que se perciben, no en el modo en que se conocen. La técnica del arte consiste en hacer ‘extraños’ los objetos, incrementar la extensión de la percepción. El arte es el modo de experimentar las propiedades artísticas de un objeto. El objeto en sí no tiene importancia” (apud Raman Selden, La teoría literaria contemporánea, Ariel, Barcelona, 1987, p. 17). Cumple advertir que un lector no avezado bien podría entender como “realista” la narración de las vicisitudes de los filisteos y ociosos aristócratas, de las marquesas de chisme y té, de los snobs y galanes de salón, de las criadas, petimetres, bavards y advenedizos que pueblan junto al narrador aporístico su universo literario, cuando en realidad la verdadera trama de su obra es el acto mismo de narrarlo, habida cuenta de que “en realidad la descripción proustiana es menos una descripción del objeto contemplado que un relato y un análisis de la actividad perceptiva de quien contempla y de sus impresiones”, como constata Genette sin asomo de duda (Figuras III, Lumen, Barcelona, p. 157). De ahí que en la gran obra de Proust no haya historia que valga, si acaso la historia de cómo se cuenta la historia de nunca acabar: los celos de Swann, las pasiones lésbicas de Albertina, la cena en casa de Mme. Verdurin, los paseos hacia Guermantes no son sino meros subterfugios para dar a luz la trama verdadera, que no es otra que la inacabable introspección del narrador Marcel, su proceso de asunción de su competencia como tal y su autoconciencia narrativa, su retrato (lúdico) del artista adolescente, “grandioso comediante del espíritu”, como se complace en llamarlo Harold Bloom (Cómo leer y por qué, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 199).
De ahí que una mera cena ocupe ciento cincuenta páginas, como observa, con sorna, el autor de Lolita, y también de ahí que la sintaxis proustiana constituya un ejemplo de hipertrofia de la hipotaxis que extiende la frase hasta el infinito (“sintaxis de frases sin riberas”, en palabras de Walter Benjamin, Op. cit, p. 17), hasta que la durée del tiempo del relato alcanza un punto extremo que da en trascender las cosas por obra y gracia de las palabras. No en otro lugar se encuentra la desautomatización proclamada por los formalistas rusos. Se trata de abandonar la descripción aséptica pretendida por los realistas (el objeto-en-sí) y consagrarse a la descripción empática y subjetiva (el objeto-para-mí). Con escasos medios lo dice Proust en Contra Sainte-Beuve: “lo que hacemos es romper con todas nuestras fuerzas el espejo de la costumbre y del razonamiento que se aferra a la realidad y nos incapacita para verla”, p. 214 (entiéndase por “romper el espejo de la costumbre” algo muy semejante a “desautomatizar” los objetos y situaciones percibidas, trascenderlos, y no se dude de que la imagen de romper el espejo juega a la contralectura crítica de ese otro espejo que Stendhal arrastraba por el camino para reproducir la realidad). La palabra poética ilumina, trasciende, el anónimo objeto ordinario, como el pincel de Bonnard o los lienzos de Vuillard dotan de vida propia una alacena, un cesto de frutas, unas gafas sobre una mesa camilla o un rayo de sol iluminando una taza de té. Llamémosle, por qué no, “poética de la trivialidad sublimada, trascendida” y viene a cuento anotar aquí dos libros en los que el lector podrá observar en la pintura las mismas epifanías, el mismo festín de la observación que se encuentra en el capítulo “El rayo de sol en el balcón” y en casi todos los textos de Proust: At home with the Impressionists, de Jeffrey E. Thompson (Universe Publishing, New York, 2001) y Los impresionistas en casa, de Pamela Todd (Alianza, Madrid, 2005). Epifanías de la pluma y el pincel, en Pissarro y Fantin-Latour como en “Recuerdos de una mañana” de Contra Sainte-Beuve, en los textos de À la recherche…, forjados en su fragua (algunos de sus personajes están bosquejados en los capítulos “Sainte-Beuve y Balzac” o “Nombres de personas”, y el narrador Marcel, por ejemplo, en las páginas de “La ceremonia del dormir”), o en las de Al faro de Virginia Woolf. El caso es que “el mundo es arrastrado a ese espacio interior, y lo que ocurre en el exterior se presenta como un trozo de interioridad, un momento de la corriente de la conciencia, protegido contra la refutación por el orden espacio-temporal objetivo cuya suspensión persigue la obra proustiana”, asevera Adorno leyendo a Proust (“La posición del narrador en la novela contemporánea”, Notas sobre literatura, Akal, p. 45), protegido contra la influencia cientifista de la raza, de la genética, de la presunta objetividad de lo material o de la descripción autoritaria propugnada por el naturalismo inspirado en Taine ( “El método de Sainte-Beuve”), contra la ascendencia de la biografía autorial sobre el texto, contra la realidad reduci-da a lo físico tanto como a lo social, contra el Ancien Régime literario, en fin, contra el positivista Sainte-Beuve (que no contra el Sainte-Beuve de intuiciones proustianas como la distinción de un “yo” interior, el moralismo o la magia de describir la vocación literaria, eje de À la recherche…).
¿Cómo resumir entonces a favor de qué estuvo Proust? Tal vez con la frase que sigue: “la realidad verdadera es interior” (Contra Sainte-Beuve, p. 216). Y para entenderla no se precisan ni cahiers de notes, ni cámaras ni anteojos, ni métodos experimentales ni artilugios, sólo sensibilidad. Los primeros apuntes de esta lección magistral se imprimieron en Contra Sainte-Beuve, un libro deslavazado pero delicioso que nos prepara para leer con más provecho buena parte de la narrativa contemporánea, hija ya más de las sensaciones que de los hechos. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.