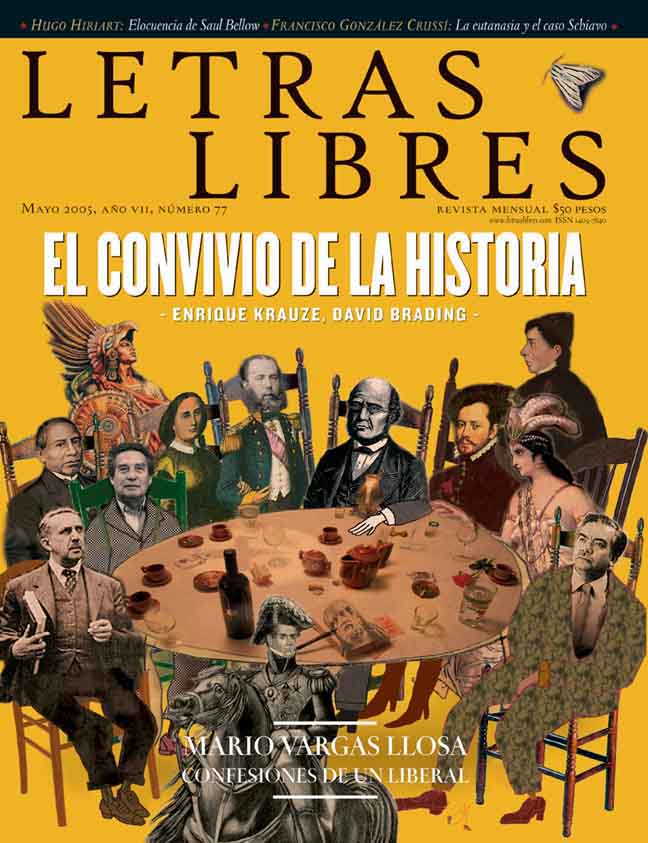“La práctica del sexo oral puede causar esterilidad.” Si alguien no probaba lo opuesto, no teníamos por qué dudar.
Antes de 1948, el fin de la Edad Media en el terreno de la investigación sexual, el puritanismo estadounidense tenía como aliados la ausencia de rigor científico y una mitología afincada en el sentimiento de culpa. Con la publicación de El comportamiento sexual del hombre, Alfred Kinsey abrió las puertas de recámaras (y de baños, y coches) de la población, y a través de cientos de cuestionarios, que arrojaban números y estadísticas amorales, sacó a la luz conclusiones que pusieron a varios a temblar: que todas las llamadas perversiones sexuales entraban en los rangos de la normalidad biológica, y que el hombre promedio distaba mucho de tener el comportamiento que él mismo consideraba normal.
Por poner en jaque las relaciones entre religión y ciencia, el impacto del reporte Kinsey fue comparado con el del desarrollo de la bomba atómica. Dejando ver la relación entre una cosa y otra —que tanto la procreación como la muerte masiva habían dejado de ser un asunto divino—, la tensión creciente de la Guerra Fría frenó la apertura en el diálogo. La Fundación Rockefeller retiró a Kinsey los fondos para lo que sería la continuación natural del reporte —la investigación sobre el comportamiento sexual femenino—, y la sociedad se retrajo a un neopuritanismo que, avergonzado de su naturaleza, hoy navega todavía con bandera de autocontrol.
Pero Kinsey, la película de Bill Condon, no se centra en la revolución. Sus primeras escenas —planos cerrados en blanco y negro de hombres interrogando a Kinsey (Liam Neeson), sometiéndolo a su cuestionario, parte del entrenamiento previo a la cruzada nacional— dejan ver un propósito que rebasa el de sólo contar: hacer el retrato del investigador, un sujeto escurridizo aun para su implacable método, y apuntar a la paradoja tanto en la vida del personaje como en la naturaleza de su famoso reporte. Los cuestionarios —la entrevista de uno a uno— son viables únicamente desde la empatía y la consideración, rasgos de la humanidad que el cuestionario Kinsey intentaba anular. Ésa es la lección del close-up: sólo el rostro posibilita hacer investigación del cuerpo, en tanto que éste revelaría los destinos pero no el mapa de los deseos que lo llevaron a desplazarse ahí.
Ésta, la del personaje imperfecto, es la versión que interesa a Condon, un director más preocupado por hacer retratos especulados que disecciones precisas de cierto fenómeno social. Ya desde De dioses y monstruos, sobre los últimos años de Frank Whale, el director del más famoso Frankenstein, Condon ha elegido metáforas para narrar las contradicciones entre los hombres y sus proyectos: una cosa extensión de la otra, pero a veces imposibilitados por el carácter o la historia detrás. Estas metáforas nunca son crueles, y escapan de la parodia gracias a la empatía con la que el director trata a sus biografiados y aborda los momentos clave de su caída personal: reivindicador de la naturaleza humana a partir de su “animalidad”, Kinsey es, en el retrato de Condon, un hombre mutilado en su capacidad de amar.
Como a la rara especie de abejas a las que observa durante toda su vida, el científico explora la biografía sexual humana con vocación de entomólogo, y pretende colocarse a sí mismo —y a su familia y a colegas— en un terreno de invulnerabilidad que no admite vínculo alguno entre afecto y sexualidad. Con el mismo bisturí con que separa el goce ilimitado del cuerpo de la carga moral que lo imposibilita y anula, intenta también extirpar tumorcitos de sentimiento y territorialidad. La visión biológica y aséptica del cuerpo es en Kinsey origen y consecuencia de frustración: marcado en su infancia por la relación con un padre drenado de sentimientos, no puede desarrollar al tope una vida emocional.
Las mejores escenas de Kinsey son las que dejan ver las grietas por las que se desliza el proyecto de utopía sexual que el científico pretendía instaurar: cuando hiere a su esposa e hijos, que no comparten del todo su propuesta de intercambio sexual; cuando su equipo no resiste las consecuencias de ser conejillos de indias; cuando se topa con la prueba última de tolerancia y neutralidad: escuchar las confesiones de un paidófilo describiendo el orgasmo infantil. Lejos de ser reaccionarias, las escenas revisten el fenómeno de necesaria complejidad, y plantean el reto de conciliar parámetros inviolables de ética con la nueva conciencia sexual.
Sobre la vigencia de Kinsey, basta decir que es absoluta y tácita, y que recuerda una fábula bélica sobre una guerra que nadie ganó. Durante la secuencia de créditos, alguien contaba la historia de una amiga cuya abuela le dijo que la sangre menstrual contenía cadáveres de bebé. Hasta que alguien le explicó otra cosa, la amiga sepultaba los kótex en la tierra de su jardín. –
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.