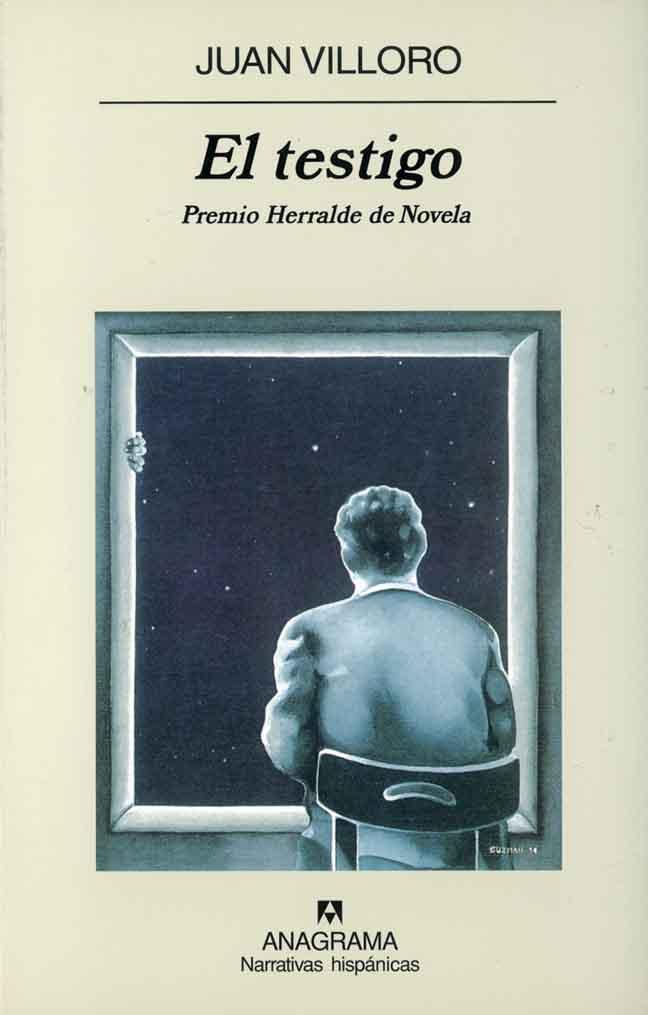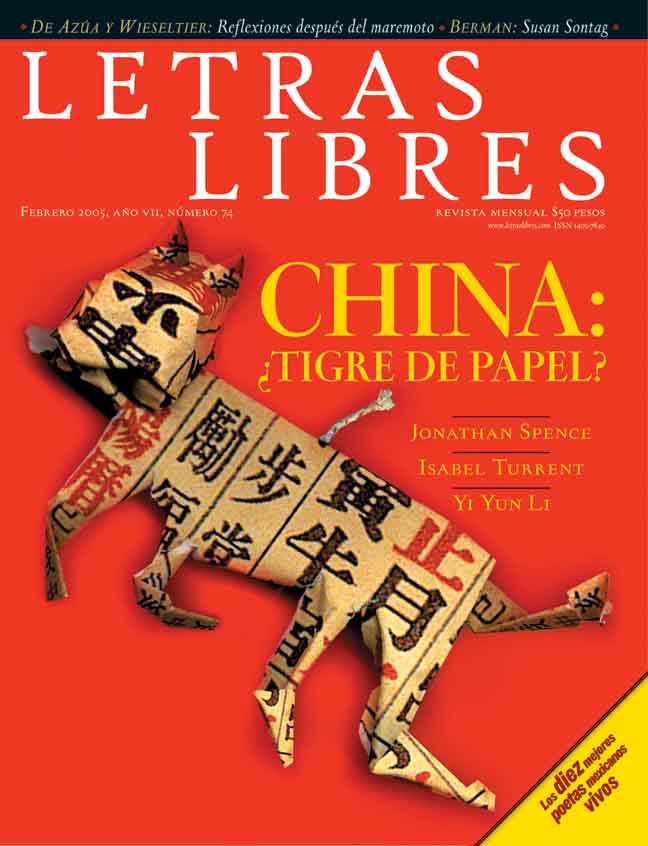Creo que a fin de cuentas lo que Juan Villoro (México, 1956) propone en El testigo es que, reventada la mitología revolucionaria después de la transición a la democracia, lo que queda para definir al país —en caso de que sea definible— es un ethos mercantil y católico. Cada praxis pide un sistema de ideas y el modelo más a la mano para rediseñar un mundo en el que el dinero quedó como el único valor sin resistencias fue la vieja perversión barroca de la ontología tomista: los grados del ser tienen consonancia con una economía piramidal que, mientras más feroz, más vaticana. Según le parece a Villoro, en los últimos años pasamos de los burdos espectáculos del totalitarismo a la complejidad litúrgica del poder faccioso, del cacique transparente al misterio del capo, de la raza cósmica a la tienda de abarrotes.
Aunque la premisa que fundamenta la novela parece exagerada en términos de percepción de la realidad inmediata —la verdad es que vivimos en un mundo civil en el que el Niño Dios terminó extinguiéndose antes que el lobo mexicano y en el que los del departamento de al lado ya son protestantes—, acaba siendo inquietante cuando se mira en escorzo: no hay que olvidar que en el principio del larguísimo proceso de cambio democrático, la celebración de las primeras elecciones municipales libres —o cuando menos negociadas— fue casi simultánea al reconocimiento de un estatuto legal para la Iglesia y el remate de la infraestructura construida con dinero público.
En un notable ejercicio de congruencia intelectual, la trama de El testigo funciona en torno a una figura de arraigo en el pensamiento cristiano con la que el autor ha trabajado obsesivamente desde el principio de su carrera: el personaje que pierde la inocencia y permanece en su sitio para dejar constancia de lo visto. Es, en este sentido y tal vez a pesar del autor, una novela paulina: la experiencia individual como testimonio de una organicidad universal y el cuerpo del mensajero como expresión mortificada de un espíritu dispuesto a salvarse a costa de cualquier sacrificio.
Julio Valdivieso, discípulo de Leiris y profesor sin lumbre de la Universidad de Nanterre, vuelve por unos días a casa. El objetivo de su viaje es revisar unos papeles familiares entre los que podría haber un inédito de López Velarde, en quien es especialista por afinidad existencial: sus modestas batallas y frustraciones están emparentadas con los apocalipsis emocionales del poeta zacatecano. Desde su primera noche en la ciudad de México, Valdivieso descubre que lo que él suponía un viajecito de trabajo, en realidad forma parte de un cruce de conspiraciones entre los agentes múltiples, autónomos y totalmente irracionales que han ocupado el vacío que quedó en el lugar de la estructura de poder del PRI. Su elección trágica consiste en que, en lugar de salir corriendo, activa su sabático y manda traer a su mujer e hijas.
En el contexto balcanizado que ofrece un México en el que a pesar de todo no le cuesta reconocerse, el personaje se salva al resolver la división interior —”el diablo” es “el que separa”—, que lo mantuvo por décadas en un exilio sin motivos ni chiste. Su descenso a los infiernos familiares lleva por guía a una caterva de excéntricos que a todos los demás les parecen perfectamente normales: cristeros de clóset, narcos encaprichados con hacer televisión, un poeta lumpen que siembra sus visiones en contestadoras telefónicas, mercenarios con placa de policía y policías que dominan los clásicos, el memorable cura de pueblo convicto por la misión de canonizar a López Velarde, el fantasma del poeta mismo.
Cada historia exige una forma para convertirse en literatura y el talento de un narrador se puede calcular como la diferencia entre las necesidades estructurales de lo que quiere contar y su habilidad para colmarlas. Para poder decir lo que tenía que decir, Villoro optó por volver al origen de la novela preocupada por la definición de momentos históricos: escribió desde una voz única, omnipresente y todo poderosa que no le teme a desviarse por episodios, a detenerse en el paisaje, a ir y venir de la narración al análisis y del interior al exterior de los personajes. Como las vastas novelas decimonónicas de las que desciende con donaire, El testigo representa una apuesta por la acumulación.
El proyecto es valiente porque la última novelística latinoamericana de prestigio ha crecido aficionada a la aritmética literaria: cada libro plantea una serie limitada de reglas narrativas y ser un artista consiste en respetarlas hasta sus consecuencias más arriesgadas. Hijos y nietos del Oulipo, autores como Saer, Eltit, Bolaño, Aira o Bellatín —por citar a algunos de latitudes y generaciones distintas— aseguraron su puesto en la enciclopedia de las letras jugando la partida de la imaginación disciplinada.
Con su entrega más reciente, Villoro propone un estándar que va en sentido contrario: novela en la que la trenza de ingenio y tensión argumental es indisoluble, representa un retorno a los valores cervantinos de la experiencia, la carnalidad, la mugre: el principio del arte en lo vital, que es bello y bueno precisamente porque se descompone.
Como Materia dispuesta (Alfaguara, 1996), este nuevo trabajo del autor es incómodo y desafiante por tener programa: Ulises va a volver al origen, Robinson Crusoe va a civilizar la isla, Dublín va a ser todo el cosmos, Juan Preciado va a elegir otra vez el infierno. A diferencia de la obra anterior, que iba perdiendo lustre por indecisión a partir de un arranque muy afortunado y un intermedio deslumbrante, El testigo es congruente con el ambicioso estro del que proviene; de ahí su eficacia e imperio: cuando ya a nadie se le ocurría ni preguntar si es posible escribir la gran novela mexicana, Villoro puso una en la mesa. –
El futuro se negocia en París
Nuestra videoletrilla de diciembre habla sobre lo que hay en juego en la cumbre sobre cambio climático que está por arrancar en París.
Chicas muertas
Los casos de tres adolescentes asesinadas en los años ochenta en Argentina sirven a la cronista para hilvanar historias que han hecho de la mujer objeto de misoginia, abuso y desprecio.
Agradecimiento público, y otro
Los candidatos a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el caudillo de uno, el líder moral de otro, sus sendas tribus de seguidores, sus valkirias y sus equipos de…
Manuel Padorno, en donde germina la poesía
Para Josefina Betancor Se alongaba a la ventana. Abría los postigos salitrosos por las mareas de la bahía de Las Canteras y se hacía a la luz, al abismo claro del…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES