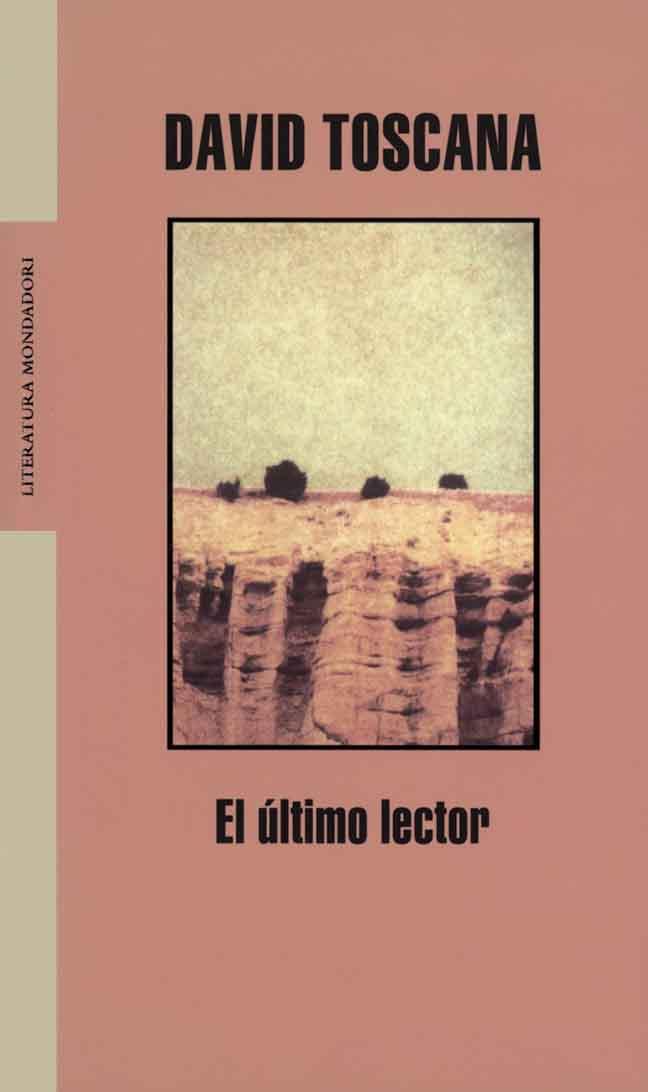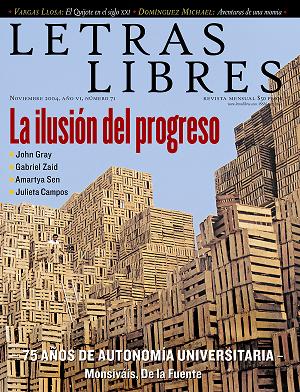David Toscana, El último lector, México, Mondadori, 2004, 190 pp.
Un libro empieza en su dedicatoria. O en la ausencia de ésta. Bastan las líneas iniciales de Fantasía para otra ocasión, de Louis-Ferdinand Céline, para anticipar el delirio misántropo que sigue: “A los animales / A los enfermos / A los presos.” Basta, también, la dedicatoria de los últimos libros de David Toscana (Monterrey, 1961) para atisbar el tono de su obra. Escribe Toscana: “A mis tres viejas: Adriana, Valeria y Cristina.” Olvidemos los nombres, atendamos el sustantivo. No “mujeres” sino “viejas”. La dedicatoria es ya una apuesta por lo coloquial y por una simpleza que raya, alegremente, con la rusticidad. Rusticidad, simpleza, coloquialismo. Otro sustantivo, apenas mentado en la crítica literaria, es más exacto: autenticidad. David Toscana es nuestro auténtico.
La autenticidad, en literatura, no es una virtud moral sino estética. No importa la solvencia ética del autor sino su coherencia estilística. Céline es un auténtico sin ser un ejemplo moral, como otros son eminencias cívicas y escritores nulos. La autenticidad literaria es, por encima de todo, ausencia de pretensiones, fidelidad a una voz propia. Es auténtico quien narra lo que conoce y quien conoce los límites de su narrativa. Lo es, también, quien no engola su voz ni se oculta bajo el domino de lo culto. Toscana, por ejemplo: reduce su mundo al sector del país que habita y relata casi al desnudo, ataviado apenas con la simpleza. Nunca elige, entre dos palabras, la más difícil ni, entre dos estructuras, la menos viva. Es tan despojado que ni siquiera añade ilusiones al mundo, áspero y abrupto. Su limpieza estilística deviene desencanto vital y, un segundo después, carcajada resignada. Eso, y libros sólidos, tan honestos como una roca, tan auténticos como una roca.
Auténticas son Lontananza y Santa María del Circo, las dos mejores obras de Toscana, cimas de su generación. Auténtica es, también, la anécdota que motiva a El último lector, su novela más reciente: un pueblo seco, una niña muerta en el fondo de un pozo, un lector de novelas que ordena la romántica desaparición del cadáver. Toscana vuelve sobre su escenario, el norte del país, y sobre sus personajes, pobres diablos irredentos. Hace pensar, dentro de sus coetáneos, en Enrique Serna y en Guillermo Fadanelli, tan preocupados como él en los antihéroes, el realismo y el melodrama. Un elemento distingue esta novela de las de ellos: el juego metatextual que, a manera de contradicción, propone. En medio del pueblo abúlico, una biblioteca; entre tanta sencillez literaria, un guiño a la academia. Un personaje devora novelas, diserta sobre los mecanismos narrativos, propicia la fértil confusión de realidad y ficción. No es nuevo este recurso en Toscana, explotado con modestia en Estación Tula, y tampoco es extraño. El realista acude al metatexto para develar los lugares comunes de su propio realismo. El costumbrista indaga en otros libros para reconocerse, triste, inexorablemente, un estereotipo.
Es en el manejo de esos lugares comunes donde destaca Toscana. Realista y mexicano, topa pronto con los tópicos del realismo mexicano: el pueblo, la cantina, el burócrata, la frustración, la sordidez siempre a un paso del melodrama. En vez de rehuirles, se sumerge en ellos y se divierte con sus posibilidades. En este caso incrementa los arquetipos al obligar a su protagonista a leer novelas rosas, moralistas, atestadas de lugares comunes. No son libros ya existentes sino imaginados por Toscana, hechos a medida de sus necesidades. Son ordinarios sus temas y también sus recursos. Ante la profusión de tópicos, no propone nada demasiado radical: más realismo, desencanto, intuición popular, humor negro. ¿Qué hace entonces de su narrativa una experiencia tan firme? Por encima de todo, su gusto por los extremos. Su talento no reside en la novedad sino en el reciclaje violento de lo viejo. Arrastra los estereotipos hasta el límite y es allí donde los doma. El autor deja de estar al servicio de sus tópicos para que éstos, extremados, le sirvan a él. La cantina, el pueblo y el melodrama devienen, a un paso del abismo, creaciones tan suyas como del mundo.
Podría reprocharse a El último lector no llevar su anécdota hasta el extremo. Lo mismo podría decirse de Duelo por Miguel Pruneda, la novela anterior. En ambas tramas flota la incómoda presencia de un cadáver y ninguna de ellas es, sin embargo, más oscura que Lontananza o Santa María del Circo. El humor y la crueldad de Toscana se atemperan y, de algún modo, se extraña el exceso. Mientras menos fársico es su tono, menos altos son sus resultados; mientras más artificiosas sus tramas, menos auténticos sus libros. Aquí, por ejemplo, resultan excesivas las pretensiones intelectuales. Toscana, hastiado de ser un realista eficaz, diserta sobre el realismo. Apoyado en Lucio, su protagonista, se detiene en un tema decisivo: las relaciones entre realidad y literatura. Qué tanto puede retratarse de la vida. Qué tan fieles al mundo son los realismos. Qué tan insípida es la literatura que reflexiona sobre sus propios medios. Las respuestas son las previsibles en Toscana: defiende una literatura popular, no conceptuosa, capaz de describir fielmente ciertos detalles vitales. Lo curioso es que, para defender esa literatura, emprende su obra menos vigorosa, más distante de la autenticidad que demanda. El último lector es, sin pretenderlo, esa rareza: una obra que, apenas declara sus principios, ya los contradice.
Una reseña concluye en la profecía. O en la ausencia de ésta. David Toscana volverá a la autenticidad de sus extremos y se ratificará como uno de los autores más brillantes de su generación. –
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).